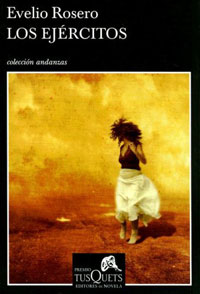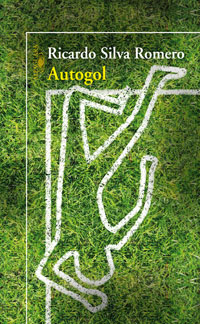|
Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 22 de enero de 2012 Num: 881 |
|
Bazar de asombros Bitácora Bifronte Monólogos Compartidos Para descolonizar Dos demiurgos y Grupo escolar Ingleses en 1882 El inconveniente Armando Morales, pintor Columnas: |
Dos demiurgos y Ernesto Gómez-Mendoza “Y era así: en casa del brasilero las guacamayas reían todo el tiempo; yo las oía, desde el muro del huerto de mi casa, subido en la escalera, recogiendo mis naranjas, arrojándolas al gran cesto de palma; de vez en cuando sentía a las espaldas que los tres gatos me observaban, trepados cada uno en los almendros, ¿qué me decían? Nada sin entenderlos.” El párrafo inicial de Los ejércitos es un compendio de la poética singular que espera al lector. Un extraño jardín de motivos que podríamos llamar góticos, y un tropel de recursos de extrañamiento, ironía, absurdo y broma: toda una maraña en cuyas puntas se deja poco a poco la literalidad del rol de lector. Muchos sólo en la segunda pasada por el texto se dan cuenta de que en este párrafo el narrador informa que tres gatos han hablado y algo le han dicho que él no ha podido entender. Y así, en forma precoz, Evelio Rosero nos pone en el trabajo de construir una teoría del narrador del relato y nos sugiere que lo que sigue hay que leerlo con todas las precauciones necesarias en la escucha de una voz que encuentra obvio que sus gatos le digan cosas. No es el texto fabuloso que suscita la fogosidad lectora del colombiano, sujeto a quien sus “clásicos” tienen acostumbrado al modelo de la crónica estadunidense: detalles estratégicos que a la vez que son una nota que ancla la lectura en los presupuestos culturales compartidos de autor y lector, imponen un juego fácil de correspondencias y oposiciones. Muchos encontrarán extraña y parca la guerra civil que envuelve al anciano maestro de escuela, que no puede ser más que distante para un narrador cargado de años, tantos que ya oye a los gatos hablarle; que poco se parece a la estruendosa contienda de los grupos informativos y del Departamento de Estado. La enrarecida y visionaria fábula no augura la recepción unánime y enfática a corto plazo. Este libro será una leyenda dentro de unos años. Irá reuniendo sus lectores pausadamente hasta convertirse en un clásico, en algo que, por lo pronto, parece totalmente lejano de su poética tenazmente desconstructora. Rosero adopta esta fábula “pobre” (como corresponde a un país cuyos pobres son el setenta por ciento de la suma de sus habitantes) y, como autor, renuncia en una desgarradora auto-desconstrucción a los atributos enfáticos del autor periférico internacional. La fórmula es contar todo desde la conciencia frágil y resbaladiza de un anciano que de su mocedad remota conserva el instinto de las mujeres, la voracidad de espiarlas, el voyeurismo. Un patriarca que en sus últimos días confunde el armagedón y el desmoronamiento de sus últimos motivos vitales. De contera, el fabulador sugiere lo aberrante de una guerra en cuyo intervalo dilatadísimo los colombianos desembocan en la senilidad sin haber vivido ni un día de cese de hostilidades. Desconstruir al autor con plenos poderes mágicos para transmutar los trópicos tristes en Macondos donde las miserias engendran divertidas parodias y carnavales cotidianos y evasiones rabelaisianas, es la inesperada opción de Rosero, un fabulador tan diestro que podría sin apremios fabricar clones de Macondo o Comala. ¿No será ese su más expreso pronunciamiento? Macondo como San José, el pueblo de Los ejércitos, implosiona porque se queda sin gente y el patriarca, el decrépito narrador que oscila entre la vigilia y el sueño, agoniza en medio de los fragmentos del sueño de su existencia, en una frontera que la nación colombiana no supo adoptar, integrar al relato de la modernidad, sino por el contrario condenar al destino de territorio proveedor de materias primas, de selva abierta a machete como preludio de la entrada de las empresas globales, extractoras de sus riquezas malditas. Los ejércitos que rodean a este desconstruido Macondo se disputan dichos recursos, y en sus calles sólo queda un viejo que pronto será un fantasma y un vuelo de palabras arrastradas por la hojarasca. La nueva novela colombiana ha surgido sigilosamente en los últimos veinte años, con autores que ya no flotan por fuera del geist de la novela. Autores como Ricardo Silva Romero, ante quien valdría la expresión de Stendhal colombiano, puesto que sus libros son espejos colocados en un camino, en la ruta por donde pasa el tropel del mundo. Acabo de leer su Autogol. La he terminado con la sensación de que queda definido un hito en mi carrera de lector. Tan importante como No me esperen en abril, de Bryce Echenique, o Sin remedio, de Antonio Caballero. Cediendo a las sugestiones de la analogía con Stendhal, Autogol –como Rojo y negro– es un completo relato sobre los motivos de un homicida, dentro de la fascinación del canon occidental con el homicida complejo, que mata en completa deliberación interior y conciencia de sus actos. El acto en este caso vierte poderosa luz sobre el laberinto del país colombiano. Un antihéroe de la misma estirpe de Julian Sorel, que el autor cincela con el celo del novelista de casta por sus creaturas, verdaderos microcosmos pasmosos. Pepe Calderón Tovar, en una narración en espiral, cobra entidad y credibilidad, porque Silva, su demiurgo, consigue animarlo, describiendo su mundo y su imaginario en alarde flaubertiano, comprendiendo sus obsesiones y heroicidades, registrando el carisma singular que nos hace amar a los personajes novelescos. De paso, Silva Romero ha desentrañado el sentido del mundo del futbol, la perfecta metáfora para una sociedad cuya descomposición parece empezar la mañana siguiente a la declaración de independencia, y escribe, desde entonces, una tragicómica fábula de fusión inextinguible. Apenas natural que el escenario de esta novela sea la máquina truculenta de los negocios de los grandes clubes de futbol y de los especuladores piráticos, para quienes es una especie de Wall Street de la dignidad y la traición humanas. Emilio Zola, que se regodeaba en explorar los inframundos en donde se mercantiliza y envilece toda inocencia, se quitaría el sombrero ante la minuciosa recreación novelística del grotesco mundo del deporte del balón. |