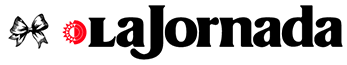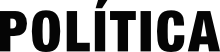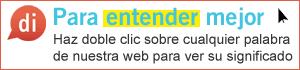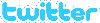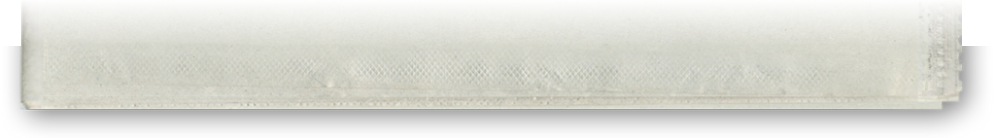En cada nueva etapa del fenómeno, surgen generaciones de familias buscadoras, señala activista
Jueves 10 de abril de 2025, p. 9
Gabino Gómez Escárcega, barzonista y fundador del Comité de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedhem), asegura que los episodios de desaparición forzada en su estado nunca han cesado: primero la guerra contrainsurgente, que dio sus primeros golpes en los años 60 y 70; después, en los 90, las mujeres desaparecidas y asesinadas en serie en Ciudad Juárez. Un nuevo pico de violencia con el calderonismo y las complicidades entre el crimen organizado y el Estado se exacerbaron a partir de 2007.
Y eso nunca cesó. Siguen las desapariciones, los hallazgos de fosas o sitios donde se desechan cuerpos. No son cosas del pasado, como sostienen algunos políticos
, afirma Gómez Escárcega.
Señala que en cada etapa, con distintas características, surgen nuevas generaciones de familias buscadoras, que han llegado a ser un actor social en el México de hoy.
Apenas en enero de este año, alertados por la confesión de un integrante del grupo de La Línea, investigadores de la fiscalía y la comisión de búsqueda locales excavaron en un paraje llamado rancho El Willy, cerca de Casas Grandes, suroeste del estado, donde encontraron restos de cerca de 88 personas. En febrero, en un tiro de la Mina de Santa Eulalia se recuperaron 30 cuerpos. Y en la Sierra de Ascensión, en el norte, se encontraron 11 fosas y un número indeterminado de fragmentos.
Desde luego, las causas de la desaparición forzada cambiaron, señala el historiador Camilo Vicente en su libro Tiempo suspendido. La estrategia contrainsurgente que tenía como fin la eliminación de la disidencia transitó y vivió un desplazamiento del eje ideológico-político
. Esto implicó transferir tareas de las instituciones de seguridad nacional a las organizaciones criminales. Esa transición significó la posibilidad para la generalización de la desaparición, tal y como la conocemos ahora
, explica el autor.
Mujeres del alba
Chihuahua es el estado donde se ubican las primeras buscadoras del siglo XX, las mujeres del alba
, como las llamó el escritor Carlos Montemayor: Alma Caballero y Gloria Ponce, que buscaban a sus dos hijas, Alma Gómez y Minerva Armendáriz, del grupo guerrillero Movimiento Armado Revolucionario (MAR), detenidas-desaparecidas y posteriormente presentadas con vida.
Al poco tiempo, las chihuahuenses confluyen con el Comité ¡Eureka!, fundado por doña Rosario Ibarra de Piedra (que buscaba a su hijo Jesús, desaparecido en 1975 en Monterrey). Ellas y otras familias salían de Saltillo, Monterrey y Chihuahua hacia la Ciudad de México a reclamarle al gobierno la presentación de sus hijos. Y aquí encontraban a mujeres de Guerrero, Jalisco, Sinaloa, Oaxaca. Así se formó ese movimiento
, explica Gabino.
En los 90 surge otra oleada de desapariciones, enterramientos clandestinos y otra generación de buscadoras. No estaba en uso la palabra feminicidio. La primera agrupación fue la que comenzó Esther Chávez Cano, que fundó Casa Amiga, e inició una tarea que entonces no se hacía: llevar un registro de las mujeres desaparecidas y las que se encontraban asesinadas
.
Las desapariciones se extienden de Juárez a Chihuahua. En 2002 desaparece Paloma Escobar Ledesma, estudiante de la escuela de computación Eco. Un año antes había sido asesinada Lilia Alejandra. El activismo de sus madres, Norma Ledesma y Norma Andrade, detonan el surgimiento de organizaciones como Justicia para Nuestras Hijas y Nuestras Hijas de Regreso a Casa.
De la mano del Cedhem, este tema fue el primero en llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También fue el primer caso en que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) intervino en México.
Cuando Amnistía Internacional (AI) presentó su informe Muertes intolerables, tuvo tal impacto a escala nacional, que el gobernador de entonces, Patricio Martínez, enfureció y llamó mentirosas a las madres
.
Guerra en Chihuahua
En 2008, Felipe Calderón declara su guerra en Chihuahua, con resultados catastróficos. Los incidentes de desaparición se multiplican. Uno de los casos emblemáticos es el de tres primos de apellido Alvarado: Nitza, José Ángel y Rocío, de entre 34 y 18 años, detenidos por elementos del Ejército en 2009. Su caso sigue abierto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En poco tiempo llegaron más casos. La mayoría eran de Ciudad Cuauhtémoc. Se nos hacía extraño, porque ésa no es una ciudad de las más violentas en homicidios, pero sí la de más desapariciones.
–¿Se forman organizaciones de buscadoras en el estado?
–No, a diferencia de lo que ocurre en otros lados, en Chihuahua no hay búsqueda directa, lo que se conoce como buscadoras. En esa etapa Cuauhtémoc fue un foco con gran número de desapariciones. Y muy pronto hay cinco desapariciones más, tres mujeres y dos hombres, familiares buscadores.
“A Martha Loya le habían desaparecido a dos de sus hijos y estaban haciendo mucho activismo. Se la llevaron. Luego a Artemisa Ibarra y a sus dos hermanos. Buscaban a su sobrino, hijo de uno de sus hermanos. Y finalmente desaparecieron a Guadalupe Fierro, una señora que exigía justicia porque habían asesinado a su hijo. Después de eso ya no se hacían búsquedas directas.
Ya con el gobierno de López Obrador, cuando se crea la Comisión Nacional de Búsqueda, en las entidades se hacen las comisiones estatales. Entonces las familias sólo van en pequeñas comisiones cuando van las autoridades. Con esas brigadas es con las que se han logrado los hallazgos de cuerpos más recientes.
Haciendo visible lo invisible
Entrando ya a 2010, el Comité de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, con el obispo Raúl Vera y Blanca Martínez, convoca a una reunión de organizaciones y personas con familiares desaparecidos de Chihuahua y Nuevo León a Saltillo. En menos de un año se hicieron dos reuniones más, en Monterrey y Chihuahua. Nos articulamos y así empezamos a entender y denunciar lo que estaba sucediendo, con la idea de hacerlo visible
En 2011 se viene el fenómeno de las caravanas de Javier Sicilia, de Morelos a Ciudad de México; luego a Juárez y después a Estados Unidos. “Antes podía decirse que los desaparecidos lo estaban en todos sentidos, ni siquiera estaban en la escena nacional. Pero a partir de ahí se tuvo que aceptar la existencia de esta tragedia. En ese momento se hablaba de que podía haber hasta 10 mil.
“En ese periodo (junio de 2011), se da el caso de los Muñoz, ocho desaparecidos de una misma familia en Anáhuac, que también es emblemático. En noviembre ocurre lo que se conoce como Rancho Dolores, en Cuauhtémoc, donde un militar secuestrado logra escaparse y denuncia lo que ocurre. En un arroyo había un crematorio. La fiscalía ya había estado en el lugar y había encontrado muchos restos humanos calcinados y objetos que no se terminaron de quemar. El gobierno reconoció que no tenía la capacidad técnica para el procesamiento genético. Propusimos que se solicitara el apoyo del EAAF. El gobernador César Duarte se negó.
“En 2016, AI publicó su informe sobre las desapariciones de Ayotzinapa y Ciudad Cuauhtémoc, Un trato de indolencia”. (De los casi mil 700 casos de desaparición forzosa que había en el estado entonces, más de 350 eran de esa pequeña ciudad, permeada por la actividad del narcotráfico). Pero empezando el gobierno de Javier Corral, volvimos a la propuesta de trabajar con los forenses argentinos. Empezaron con periciales del rancho Dolores (donde logran identificar a 28) y otros dos lugares, en Cusihuiriachi y Carichí, en un rancho que era propiedad del comandante de la policía municipal.
En la década de 2006 a 2016, se encontraron 194 fosas en 33 municipios de Chihuahua. Se recuperaron 391 cuerpos. En la década siguiente, el estado dejó de ocupar los primeros sitios de desaparición forzosa, pero el problema no ha desaparecido. Los más recientes hallazgos de fosas lo acreditan.
Sigue siendo una herida abierta
, dice Gómez Escárcega. En Casas Grandes hay al menos 302 familias que han reportado alguna desaparición, que esperan las identificaciones del rancho El Willy. Y en Ascensión, otras 50 familias esperan lo mismo.