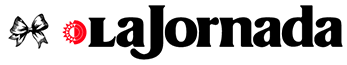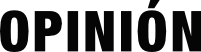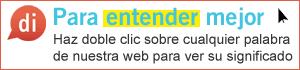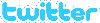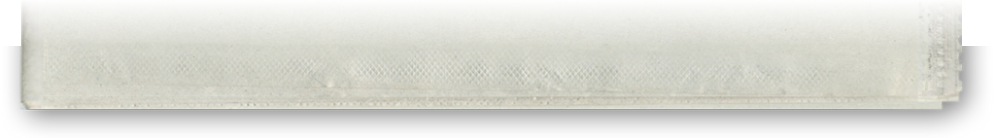principios de 1971, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, John Connally Jr –antiguo gobernador de Texas, quien recibió un balazo cuando acompañaba a John F. Kennedy en su última y fatal gira– sugirió a Richard Nixon una medida rotunda para hacer frente a las compras masivas de oro por la banca internacional: desvincular el valor del dólar de su equivalente en oro. Su argumento fue elemental: Los extranjeros nos quieren joder; nuestro trabajo consiste en joderlos primero
. Ecos de esa misma acometividad resuenan hoy (en calidad de ensañamiento) en la auténtica masacre arancelaria diseñada por Peter Navarro y Howard Lutnick. El shock provocado por Nixon en 1971 permitió a Washington inducir la crisis petrolera de 1973-1977 –que estuvo a punto de derribar a la economía mundial–, establecer el dólar como moneda franca del mercado global y dar comienzo a la era neoliberal. Por cierto, fue Henry Kissinger quien disipó todas las dudas al respecto. Lo aclara en su autobiografía, en el capítulo que lleva por título la pregunta: ¿Quién provocó la crisis petrolera?
Él mismo responde en la primera frase: Fuimos nosotros
.
Neil Ferguson, el historiador británico, puso de relieve recientemente otro aspecto del exotismo de la singularidad estadunidense. Ningún imperio en la historia, ni Roma ni Estambul, ni España u Holanda, tampoco Inglaterra, logró preservar su hegemonía después de perder el control de su déficit fiscal y adentrarse en la ruta de los saldos rojos de su balanza comercial. La primera cifra delata el dominio creciente de una élite rentista; la segunda, un desplome general de la productividad y un abuso de la fuerza y de las armas. Estados Unidos es el único caso que refuta este axioma. Durante 54 años, desde 1971, su economía creció como ninguna otra bajo un déficit fiscal ascendente (hoy estrafalario) y una balanza comercial endémicamente deficitaria. A cambio, gracias a su asombroso sistema financiero, contó con un privilegio indiscutible: los recursos provenientes de todo el mundo –depositados religiosamente en Wall Street– para propiciar y monopolizar una de las mayores revoluciones tecnológicas de la historia: la digitalización del mundo (y todas las partes que lo definen: la producción, la guerra, la comunicación, la educación y hasta la vida emocional. En ese mismo medio siglo provocó –y padeció– cuatro crisis mayores y de dimensión global –la crisis petrolera, el desplome de los valores dot.com, la de las hipotecas en 2008 y la de la pandemia). Quien diga que se trata de un sistema estable está hablando de una economía imaginaria. El misterio es cómo logró mantener la confianza de los inversionistas durante todos esos trances.
En el fondo de la actual disputa por los aranceles se encuentra algo de lo que pocos hablan: los profundos cambios que han transformado el mundo de la producción y el trabajo. La automatización cibernética tiene uno de sus antecedentes remotos en el fordismo de los años 20. Conjugada con la actual estrategia neoliberal, ha provocado una transferencia de la riqueza del trabajo al capital como nunca. El dilema de Washington no es un déficit en la manufactura –como pregona su retórica oficial–, sino los síntomas crecientes de una peligrosa crisis de sobreacumulación. Por un lado, un nivel de productividad y tecnologización que evade cualquier límite; por el otro, un estancamiento relativo de los asalariados, a los que escapa la posibilidad de consumir lo producido. Se olvida siempre que en el capitalismo son las contradicciones de la abundancia (y no de la escasez) lo que causa los peores desastres. El fordismo –y los roaring twenties– fueron el preámbulo de la depresión de 1929; ojalá y el automatismo digital –y la furia productivista de China– no desemboquen en una catástrofe semejante.
Para sortear el atolladero, Estados Unidos necesitaba un Roosevelt, no un mobster, como Trump. Es decir, reducir la jornada de trabajo de 40 a 35 horas, una reforma fiscal que grave ganancias, cobertura de salud universal y educación universitaria gratuita.
Pero la historia no admite agendas prestablecidas. ¿Acaso es el neofascismo la etapa superior del neoliberalismo? Lo cierto es que la política de aranceles es un impuesto que castiga principalmente a quien vive de su salario. También los recortes anunciados del personal gubernamental. Si Wall Street muestra hoy una tendencia hacia la recesión, falta el tercer capítulo de este trance. Una vez que Peter Navarro anuncie próximamente la reducción de impuestos a las corporaciones, y Trump se divierta recibiendo a las delegaciones de más de 50 países para renegociar aranceles pertinentes, la Bolsa de Nueva York volverá a sonreír.
¿Qué puede hacer la sociedad mexicana frente a este giro del orden comercial mundial? Antes que nada, liberarse (o, al menos, cuestionar) los resabios de su propia mentalidad poscolonial.