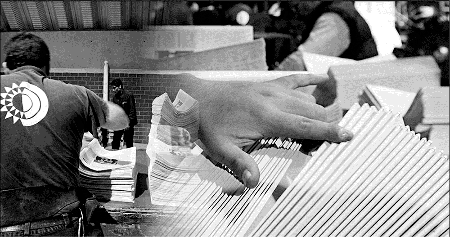Política
Esposas de los embajadores mexicanos, una extensión del trabajo diplomático

sábado 16 de abril de 2022 , p. 8
Combinar la profesión diplomática con la vida familiar no es sencillo. Los constantes cambios de residencia; adaptarse a la cultura, costumbres e idioma de otras naciones; la búsqueda de casa y escuela para los hijos, y hasta hacer las compras, son situaciones cotidianas a resolver y que están más allá del glamur con el que en ocasiones se relaciona a la diplomacia.
Las parejas de estos profesionales, en particular las esposas, juegan un papel clave no sólo para esta adaptación familiar; también para el óptimo desempeño de los representantes de México en el exterior.
A veces ellas consiguen los contactos o las relaciones que se complican al embajador, organizan los cocteles en sus residencias al recibir a connacionales o representantes del país sede o de las misiones de otras naciones; se suman a los apoyos que desde el exterior se brindan a los mexicanos, por citar algunas de las actividades que –sin salario– realizan en favor de México.
En los corrillos del Servicio Exterior Mexicano se considera a las esposas como “las adelitas de la diplomacia”, pues no sólo están junto a sus parejas como compañeras de vida, sino que “son una extensión de la labor en el exterior”.
La relevancia de su participación es pocas veces reconocida. Esposas de diplomáticos en retiro –algunos de ellos ya fallecidos– hablaron con La Jornada para compartir sus experiencias de vida.
A finales de la década de los 70 y principios de los 80, Susana Peón, viuda del embajador Gustavo Iruegas, presenció al lado de su marido la compleja realidad de las guerras en Nicaragua y El Salvador.
América Latina fue el principal terreno donde laboró Iruegas, representando a México en emblemáticas coyunturas de las relaciones interamericanas. “Estuvo siempre en países con problemas, donde todos los días algo sucedía. Con él no te aburrías nunca”, dice su esposa.
En medio del movimiento sandinista en Nicaragua, México jugó un papel determinante durante la resistencia contra el régimen de Anastasio Somoza. La labor de Gustavo Iruegas fue central y dio refugio en la embajada y en la residencia mexicanas en Managua a decenas de opositores al régimen.
Lejos de ser indiferente, Peón asumió un rol protagónico en apoyo no sólo del diplomático, sino a la posición de México ante ese conflicto.
“Tuvimos a 500 muchachos y no sólo era la esposa del embajador, también la cocinera de estos jóvenes. Son cosas que no se hablan, se piensa que la vida del diplomático y su familia es puro glamur y no. En un año no me quité los jeans porque me levantaba a las cinco de la mañana para apoyarlos y atenderlos. Fue duro, pero es una experiencia que no cambio por nada del mundo, me dejó todo. Después de eso es muy duro para mí ver la actual situación en Nicaragua. Daniel (Ortega, hoy presidente) y su hermano eran parte del frente de los sandinistas”.
En aquellos años, recuerda, los diplomáticos mexicanos no escogían –hoy pueden elegir entre cinco opciones– la misión o país al que serían enviados. En ocasiones, el embajador Iruegas llegaba a casa y decía: “mañana nos vamos”. La vida se trastocaba, había que dejar atrás amistades, casa, apegos, colegios de su hija y experiencias.
Lidia Herrera, viuda del embajador Ignacio Ríos, lo acompañó por varios años en misiones en el exterior, entre las que estuvieron India, China y la ex Unión Soviética.
En India tuvo que adaptarse a una cultura diametralmente distinta a la nuestra e incluso tuvo que cambiar su forma de vestir: imposible que usara una minifalda entonces (hace 40 años). Tuvo conflictos con el cocinero de la residencia, pues no servía la comida “hasta que no estuviera el señor”.
Su primer hijo, de tres, nació en Nueva Delhi, en un pequeño hospital atendido por una ginecóloga que había hecho estudios en Londres. Pero no había biberones, ropa para bebés o incluso pañales. Situaciones que Herrera tuvo que ir resolviendo sobre la marcha.
Marcela Hanusova, esposa del embajador Gonzalo Aguirre, expone que fue hasta mediados de los 80 que la cancillería comenzó a pagar los menajes de casa de los diplomáticos. Previamente tenían que viajar sin muebles ni pertenencias, lo que complicaba la adaptación y hasta la labor diplomática.
Recuerda que en alguna de esas misiones, al llegar, tuvo que recibir al personal de la embajada en su casa para un primer acercamiento. Tenían muy pocos muebles y ella tuvo que resolverlo: sobre un burro de planchar colocó algunos platillos.
“Dialogando con compañeras, hemos llegado a la conclusión de que en aquella época teníamos la camiseta de México puesta, siento que hoy eso ha cambiado. Hacíamos lo necesario: preparábamos la fiesta, buscábamos contactos; pero a la vez atendías la casa. Se sufría a veces, pero no lo cambiaríamos por nada”, reconoce.