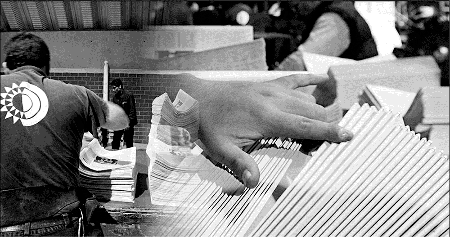Política
Nosotros ya no somos los mismos

lunes 22 de noviembre de 2021 , p. 14
Casi todos me critican que, como no sé calcular la extensión de la columneta, suelo dejar truncos los temas que comienzo a tratar en una fecha y que, ocho días después, a los lectores les resulta difícil recordar el asunto tratado. Ofrezco sinceramente, mi propósito de enmienda. Pero regresemos a nuestra historia. Sábado, pleno mediodía, la peluquería Marycel, estaba atestada de clientes, sobre todo de niños y adolescentes que, al no tener escuela, sus padres aprovechaban para mandarlos por un corte. Ya dije que este establecimiento era el predilecto de las madres saltillenses porque estaban convencidas de que los mustios fígaros no permitían que sus hijos tuvieran acceso a las demoniacas revistas Vea, Ja Ja, Confeti, cuyo territorio de supervivencia eran estos negocios. Había Caballeros de Colón o Vigías de Hernán Cortés, que se peinaban siempre a la brush para poder justificar su hebdomadaria visita a estos territorios de conscupiscencia. Pues nuestro quincenal paraíso estaba situado frente al bello edificio que albergaba el casino de la ciudad, ubicado en calle de Hidalgo, paralela a la de Bravo, por donde Agustín (Jaime, por supuesto, “bajaba y subía por calle de Bravo por donde él vivía), y paralela por el otro lado a la de Allende, donde Manuel Acuña miraba salir “el sol de la mañana detrás del campanario” (bueno lo miraba cuando el sol salía y nada lo ocultaba, pues cuando no, no). Y “abierta allá a lo lejos la puerta del hogar”. Hogar al que yo responsabilizo de la huida y rechazo de la bella e inteligente Rosario (la de Acuña, le dicen, aunque esta posesión haya sido inexistente). Y cómo no iba a suceder después de la terrible amenaza lanzada por el bardo coahuilense: ¡Qué hermoso hubiera sido/vivir bajo aquel techo!/Los dos unidos siempre/y amándonos los dos;/tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho/Los dos una sola alma/los dos un solo pecho,/y en medio de nosotros/mi madre como un Dios.
Volvamos a nuestra locación: seis sólidos y comodísimos sillones donde se podía echar una deliciosa siesta de la que uno despertaba no solamente relajado, sino con una apariencia tan renovada que no se reconocía en el gran espejo. La perorata de los fígaros era interminable y además altamente especializada, cada barbero sabía de lo que debía conversar. Toda esta rutina fue interrumpida por el escándalo cada momento más creciente de una banda musical que encabezaba un multitudinario desfile que entre pancartas, mantas y cohetes avanzaba por en medio de la calle con rumbo a la plaza de armas. El inmenso Hipólito (casi dos metros de altura por uno de diámetro) le reclamó a su barbero: Oyes, artista, ¿pos que chingaos es este escándalo?
¿Cómo que, qué? –contestó su peluquero–. Anoche el partido (en ese entonces bastaba con decir el partido y todo el mundo entendía) nombró a don Jesús su candidato a la presidencia municipal, pero ahora hay que registrarlo en la oficina electoral que está en la presidencia municipal, aquí abajito.
–¿Y lo van a registrar ahorita cuando entra? –se sorprendió Hipólito. “Que me pregunten a mí, hace tres meses que no me paga los pedidos que le suministro, igual sucede con otros proveedores. Dicen que es don Abundio, su suegro, quien paga los gastos de la casa, aceptando que Amalita, su hija en verdad no le atinó, pero ¿quién no disculpa los errores de los vástagos?”
Hipólito, no muy convencido, regresa a su sillón y dicta su sentencia definitiva: “¡Qué pendejada! ¡No hay que registrar a los candidatos entrantes, sino a los funcionarios salientes!” Un inmenso coro vitoreó a Hipólito.
El sábado fue un día de emociones contrastantes. Por la mañana el desfile conmemorativo del inicio de la Revolución de 1910, me estrujó, me conmovió hasta cambiar mi martini mañanero por un tequila que me trajo don Cuauhtémoc Cárdenas. Hace muchos años, al inicio de la segunda mitad del siglo pasado llegué, casi un migrante, a esta capital. Yo fui a dar (¡qué suerte!) a República de Chile, inicio de la Lagunilla. Desde allí, caminas a Donceles, Tacuba y llegas a Cinco de Mayo, donde presencié el primer desfile. Por poco me colapso de la emoción. Asistí a los siguientes, hasta llegar a la decena trágica de nuestros días.
No puedo reprocharles nada: ¿Por qué habrían de festejar o conmemorar Fox, Calderón o Peña Nieto lo que no compartían, sentían, ni razonaban o entendían? ¡Bien, Presidente, secretarios de Marina, Defensa, jefa de Gobierno por este desfile, transfusión de savia patriótica y nacionalista, que tanto nos estaba haciendo falta!
Enrique Peña Insáustegui: Anegada en llanto (que es lo suyo), Rossbach me comunicó desde donde anda, tu renuncia a nuestras constantes consultas. Mi reclamo e inconformidad la próxima semana.