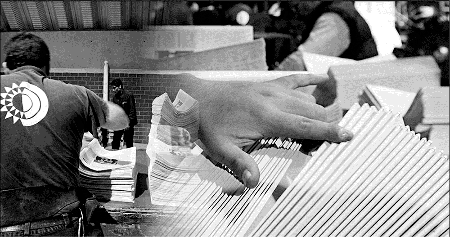Las anteriores pandemias, cuando las hubo, cebaron sus efectos sobre mundos reducidos. Ésta, lo hizo con sincronía asesina, en todos los confines del amplísimo planeta. Y con sus contagios, sufrimientos, pobreza y muertes, impuso rigores drásticos de los que nadie ha quedado a salvo. Ciertamente, un año trágico que alargará sus males durante meses por venir. Aunque, finalizado 2020, se puede esperar que, con certeza confiable, su ansiado vencimiento ocurra en el transcurso de 2021.
Cada quien ha vivido este fenómeno de distinta manera. Hay, sin embargo, experiencias que se pueden asimilar para delinear enseñanzas colectivas. El encierro ha llevado a millones de seres humanos a ver y sentir las vivencias de modo parecido. Para todos los que pudieron resguardarse en el hogar propio, las consecuencias han podido ser minimizadas hasta el punto de conservar la salud y la vida. Pudieron ahí mismo continuar sus trabajos o aportaciones. Para otros muchos, forzados por variadas circunstancias a salir de manera cotidiana de sus resguardos, les ha mostrado rigores distintos. Según narra la encuesta de salud, alrededor de 30 millones de mexicanos han sido contagiados en grados distintos, pues tienen anticuerpos. Otros millones lo resistieron con alguna penalidad que no pasó a mayores. El drama se ensaña sobre aquellos que, ya sea en hospitales, en las calles o en sus propios hogares, resintieron los rigores de la enfermedad.
Será un deber recordar a todos aquellos que perdieron la vida: que aquí en México sumaron, el año pasado, más de una centena de miles. Las enseñanzas entonces se tornan urgentes de hacerlas explícitas, conscientes hasta en los detalles. El primero y más ominoso queda tipificado en su injusto ensañamiento en aquellos menos favorecidos. La pandemia ha revelado, hasta con crueldad, las diferencias de clase entre los mexicanos. Las expuso, sin pena y con mucha saña, al tratar el proceso educativo. Se mostraron, sin tapujos que valieran, las enormes carencias que aquejan a grandes sectores sociales. Esos muchos que, en sus hogares, quedaron al margen de todo recurso para integrarse al nuevo sistema a distancia. Niños, adolescentes y jóvenes que no pudieron continuar sus estudios bajo las modalidades de los nuevos diseños. No lo hicieron por carecer de los mínimos instrumentos para hacerlo. No tienen luz, tampoco Internet o aparatos para recibir los programas educativos que les correspondían. Con ello patentaron los atrasos que plagan sus vidas en este presente y, sobre todo, los obstáculos, las duras trampas que llevarán en sus futuros inciertos. La injusta sociedad que se ha creado en México quedó en evidente, dolorosa, angustiante falta.
Pero en el transcurso de este encierro la intranquilidad se fue adueñando de los ánimos individuales. Las vicisitudes fueron tomando forma como sombras, espesuras que no se esperaban ni deseaban. En ocasiones, que se escurren desde simples intranquilidades hasta el dolor y aislamiento extremo, se llega a cuadros con espasmos de real angustia. Se han vivido círculos malignos, horizontes cerrados, momentos que impiden la luz, que no dejan visualizar el mañana. Se da lugar a los más variados miedos: pérdida de empleo, de ingresos, de contactos humanos, de precaria salud y sentires de peligro. Todos esos deseos que huyen, que abandonan. La misma esencia de lo humano entra en cuestión. Se duda entonces del valor de la vida. Se nubla la visión sobre la vida misma. Se enfrentan puertas cerradas, paredes infranqueables e injustas. No queda entonces más que la búsqueda desesperada del otro, del vecino, de la gente, de la familia y hasta del rival o enemigo que haga replantearse la existencia y los valores propios. Este cuadro de sentimientos, sobrellevados en el encierro, sólo puede superarse por otros de calidad superior: la responsable libertad, por ejemplo. Saber que guardarse en casa es, además de cuidarse uno mismo, no afectar a los demás. Se recupera así, de este modo generoso, la que ha sido hasta despreciada solidaridad. Una actitud que aparte el tan común egoísmo, provocado por el miedo y las pulsiones malsanas del desamparo.
Para todos aquellos millones que, para sobrevivir arriesgaron el contagio, no queda sino un reconocimiento que pueda palparse. Son estos conciudadanos a los que hay que comprender y proteger hasta donde sea posible. Formaron, en última instancia, la multitud que ha pagado con su salud y, también con la vida, el arrojo cotidiano. Son personas que no pudieron, en este trágico año pasado, sustraerse a la ansiedad que, con seguridad, les causó el peligro. Se saben en extrema urgencia de encontrar la manera de sobrevivir. Su dilema entre resguardarse o padecer hambre, desalojo y demás penurias, se resuelve con la búsqueda diaria y el tránsito de la calle. Para los miles de irresponsables que se han sentido valentones, inmunes al contagio, no queda sino el perdón por su inconsciencia y varias culpas.