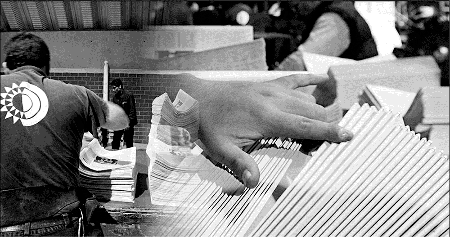Revalorizar el significado de lo expresado es parte de la responsabilidad ciudadana. Las acciones son precedidas por ideas verbalizadas, aquéllas nacen de conceptualizaciones que hacemos acerca de la licitud, o no, de comportarnos de cierta manera. Las conductas, normalmente son modeladas por imaginarios que construimos para interactuar familiar y socialmente.
La conversación pública está saturada de improperios, adjetivaciones de lo que popularmente se conoce como gritos y sombrerazos. En distintas trincheras domina la coprolalia, no la exposición de argumentos basados en información bien decantada. Es legítimo tener una posición ideológica/política y defenderla, al tiempo que se busca convencer a otro(a)s de la visión elegida. El problema es cuando automáticamente el otro(a) es descalificado(a) de antemano, sin escuchar su propuesta ni con la disposición al diálogo. Ejercer la persuasión implica, primero, tener integrada una posición informada sobre determinada temática para, después, exponer el punto de vista con el fin de intentar convencer a la contraparte de las razones por las cuales hemos adoptado cierta óptica. El reconocimiento del otro(a) como interlocutor con derecho a exponer su posición es importante para sostener una conversación, presencial o virtual, fructífera. Pero cuando la consigna es demeritar, considerando inferior al otro, lo buscado es aniquilarle, no reconocerle derechos.
El gran periodista Ryszard Kapuscinski sintetizó experiencias y aprendizajes en sus recorridos geográficos e interculturales en el libro Encuentro con el otro (Editorial Anagrama, Barcelona, 2007). Apunta que en la extensa historia humana localiza tres posibilidades ante el encuentro con el otro: es factible elegir la guerra, atrincherarse tras una muralla o entablar un diálogo. Es decir, intentar la conquista mediante la violencia, encerrarse y tratar de ignorar la existencia del mundo, o aventurarse a encontrar puntos de contacto con quienes inicialmente nos resultan extraños.
Los otros son aquello(a)s que no son como yo, los que tienen idioma, color de piel, gustos, creencias y prácticas distintas a las mías. De una constatación fáctica, su diferencia, se procede a sacar conclusiones valorativas: lo mío es mejor y más valioso, lo de ellos es peor y deleznable. De ahí que muchos conglomerados humanos se describan a sí mismos como el parámetro de lo que es la humanidad verdadera y, en consecuencia, los demás son falsificaciones.
En espacios tradicionales y el universo cibernético pululan linchamientos simbólicos, holocaustos purificadores con víctimas propiciatorias, cuyo sacrificio se justifica con infinidad de consignas que buscan exculpar a quienes perpetran el ataque. Los guardianes de la pureza ideológica, religiosa, política, cultural y en otros campos, son creativos para minimizar las voces que presentan puntos de vista alternativos y que por exponerlos en las redes sociales resultan vituperados copiosamente. Las palabras son usadas como filosas dagas contra los enemigos, a quienes no se les concede la calidad de interlocutores.
La democratización opinativa ha expropiado a los medios tradicionales el monopolio de dar a conocer puntos de vista sobre asuntos públicos. No cabe duda que la multiplicación de voces y miradas es benéfica y muestra la diversificación de la sociedad. Sin embargo, cuando los vociferantes buscan disminuir o acallar del todo la pluralidad de voces, están menoscabando un espacio que debe ser policromático, ágora donde son expresadas las más disímbolas posiciones con espíritu democrático, es decir, con el afán de ser escuchado pero también de escuchar.
Las palabras son, deben ser, herramientas para construir el entramado del debate público. Cuando el lenguaje es enarbolado como espada desenvainada el entorno se vicia y decrece la posibilidad de entendimiento. Entonces la cuestión no es ya buscar comunicación sino imponer un juicio, absolutizar un parecer. Así se repite, una y otra vez, lo escrito por Lewis Carroll sobre el cinismo de uno de los personajes por él creados: “Cuando yo uso una palabra –dijo Humpty-Dumpty con un tono burlón– significa precisamente lo que yo decido que signifique: ni más ni menos. El problema es – dijo Alicia– si tú puedes hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. El problema es –dijo Humpty-Dumpty– saber quién es el que manda. Eso es todo”. Y en esto el poder puede ser político, pero también económico, eclesiástico, patriarcal, y de otros tipos.
Las palabras no deben ser banalizadas, tampoco para vandalizar, desde cualquier forma de poder sino puentes para ensanchar la vida comunitaria. Ésta es compleja y requiere, para ser bien comprendida, amplitud de criterio, y no caben esquematizaciones ni estereotipos estigmatizantes empobrecedores del crecimiento cognitivo. Lo dice con acierto Proverbios 12:18: “Hay personas cuyas palabras son como golpes de espada; mas la lengua de los sabios es medicina”.