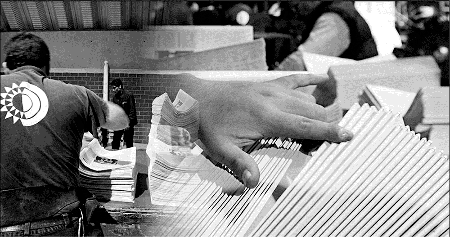Cuando buena parte del mundo pasa por una aguda intensificación de los contagios de SARS-CoV-2, una nueva cepa de ese coronavirus, mucho más contagiosa que la original, fue detectada el fin de semana en Gran Bretaña y declarada “fuera de control”. Se detectaron ya algunas infecciones de esta variante en Dinamarca, Holanda y Australia, y varios países europeos cerraron las conexiones aéreas y ferroviarias con las islas británicas.
Las vacunas para prevenir el Covid-19 se encuentran, en el mejor de los casos, en fases muy iniciales de producción y distribución; es prudente suponer que la inoculación mundial y masiva no terminará el año entrante. Aún se desconoce si los fármacos recién inventados serán efectivos –y en qué medida– contra la nueva cepa y, para colmo de males, el hemisferio norte del planeta ha entrado ya en el brote de influenza que tiene lugar año con año en otoño e invierno.
Esta adición de factores coloca a la comunidad internacional ante una circunstancia más crítica de lo previsto al inicio de la pandemia y, por cierto, mucho más peligrosa de lo que se estimaba hace tres meses, cuando se pensaba que había entrado ya en fase de declive.
La situación no es menos angustiosa en el terreno de la economía; el tradicional impulso que trae aparejada la temporada navideña va a convertirse en una contracción tan brutal como la que produjeron las medidas de confinamiento en el primer semestre del año. En tales condiciones, los gobiernos están ante la amarga disyuntiva de permitir que la economía no llegue a una parálisis catastrófica o minimizar los contagios y la saturación hospitalaria y disminuir, por ende, los decesos.
En suma, las predicciones más pesimistas se han quedado cortas y parece inevitable que el impacto de la pandemia cimbrará el modelo económico y social que se ha desarrollado por décadas en el mundo de manera más profunda e inexorable. Además de los decenas de millones de contagios y de más de un millón y medio de muertos, cifras que conllevan un terrible cúmulo de sufrimiento y pérdida, han de agregarse al balance los incontables empleos perdidos, las empresas quebradas, los proyectos cancelados o postergados, la depresión en sectores enteros –el de viajes y turismo es quizá el más afectado– y el brutal incremento de la pobreza y la desigualdad en el planeta.
La situación en México no es menos angustiosa que en otros países. El rebrote epidémico ha obligado a catalogar en semáforo rojo a la capital del país y al estado de México, hay otras seis entidades en riesgo inminente de dar ese mismo paso y las restricciones que conlleva ese nivel de alerta epidemiológica serán devastadoras para quienes apenas aspiraban a recuperarse de las pérdidas económicas de la primera suspensión de actividades y para quienes se quedaron sin empleo o ingresos.
La prioridad del gobierno y de la sociedad debe ser aminorar el ritmo de los contagios y evitar a toda costa la saturación hospitalaria, un escenario temible que difícilmente podrá evitarse si los ciudadanos no actúan como debieran: salir sólo a actividades estrictamente indispensables e impostergables, evitar las reuniones y olvidarse de concurridos festejos navideños y de Año Nuevo. Quienes no puedan evitar salir a la calle han de extremar las precauciones: uso de la mascarilla de manera escrupulosa, lavado o desinfección frecuente de manos y conservación de la sana distancia.
Cabe esperar que unos y otros se mantengan enterados de los anuncios y disposiciones oficiales y eviten contribuir a la propagación de rumores y falsedades y de contribuir a la infodemia; en la circunstancia presente, la desinformación mata. Por lo demás, es claro que los organismos internacionales, tanto los de índole económica y financiera como los de salud, deben encabezar un esfuerzo de coordinación entre los gobiernos. Tanto la pandemia como la crisis económica son problemas que ningún país puede resolver de manera aislada.