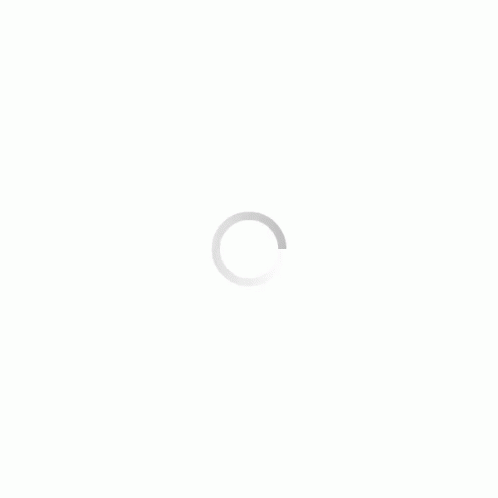Si bien la atención hoy está concentrada en el inicio de los procesos de vacunación en los países más desarrollados, lo cual ha levantado una oleada de optimismo en la sociedad global, deberíamos recordar que estamos sólo en el principio de una fase de enfrentamiento del Covid-19 que nos ocupará varios me-ses aún y que supondrá en muchas naciones –México entre ellas– tener que superar enormes dificultades asociadas con nuestros males y desigualdades estructurales. Ello debería movernos a asumir una actitud de extrema cautela y responsabilidad en los meses que vienen, para tratar de atenuar los muchos daños que la pandemia aún puede infligirnos.
Una actitud de cautela sugieren las previsiones que plantean que la crisis puede ser sólo la primera de un ciclo de expresiones –de alcance global, crecientemente virulentas y a intervalos cada vez más cortos– que evidencian que nuestra capacidad de alteración de los equilibrios que hacen posible la vida ha rebasado los alcances de nuestra comprensión del mundo, así como nuestras posibilidades de frenar y revertir los desórdenes que la dinámica de explotación propia del sistema económico dominante ha producido. En ese sentido, el Covid-19 no ha hecho sino oficializar la condición de extremo riesgo e incertidumbre que enfrentamos como especie en la época del llamado Antropoceno.
Ante ello, uno de los mayores retos que nos plantea este momento histórico es interiorizar desde la educación de las generaciones que hoy compartimos el mundo y para las venideras, los cambios epistemológicos, narrativos y prácticos que la nueva normalidad exige; para lo cual urge hacer un balance de estado de cosas en materia de educación en México.
En 2006 Pablo Latapí pronunció una conferencia, publicada un año después bajo el título ¿Recuperar la esperanza?, que tuvo una enorme resonancia en los círculos especializados en educación; en ella hacía un duro examen del adverso contexto en el que se desplegaba la acción educativa en México y que condicionaba su eficacia. A casi tres lustros de, advertimos que desafortunadamente no hemos superado los obstáculos a los que Latapí aludía, muchos de los cuales persisten, agravados: pobreza, inequidad, empleo insuficiente y de baja calidad; servicios públicos deficientes; degradación del medio ambiente; débil estado de derecho; violencia y macrocriminalidad. Hoy pues, como en aquel entonces, no hay mucho espacio para la esperanza.
Asimismo, en el contexto mundial, las instituciones educativas enfrentan la amenaza de irrelevancia a la que las ha conducido el capitalismo y que ha llevado a algunos a hablar de la inminencia de un “apagón pedagógico global”, dado que una educación realmente integral parece ser incompatible con las demandas actuales del capitalismo.
No obstante, en este entorno, que ya era adverso y la pandemia ha oscurecido, los educadores están llamados a reivindicar su vocación de impulsores de los cambios profundos que importan y urgen, y quizás el primer reto que deben afrontar es recuperar su credibilidad como acompañantes de niños y jóvenes. Para lograrlo habrá que reconocer en la situación de crisis en la que se hallan las categorías de pensamiento que configuraron esta realidad mayormente excluyente y violenta; pero también el propio modo de producción de ese conocimiento, de naturaleza más bien autoritaria y estamental, que prevalece en los entornos educativos. Así pues, el gran desafío inicial es poder releer legítimamente la realidad, “con y para” los jóvenes, en un tiempo incierto y adolorido.
Ello trae consigo un cúmulo de retos correlativos que exceden los ámbitos meramente epistemológicos y pedagógicos. En el corto plazo, uno de ellos es el referido a la sustentabilidad financiera y organizativa de las instituciones educativas, especialmente las privadas, que les plantea la dificultad de conciliar, en medio de una trama económica adversa, la atención a los riesgos de deserción de estudiantes con la asimilación de las inversiones emergentes y el cuidado de las fuentes de trabajo de sus colaboradores.
También en el corto plazo, las escuelas deberán hacerse cargo del enorme cansancio y frustración que estos meses de pandemia han generado entre estudiantes y docentes, con las graves amenazas a la salud que ello implica. Tal vez esta sea la mejor oportunidad para reconocer el lugar preponderante que tienen las emociones como factor central del hecho educativo y redefinir en la práctica cotidiana las pautas vigentes de la interdependencia humana, desde una nueva perspectiva de cuidado de la vida y reivindicación de aquellos a los que se ha negado lugar en la sociedad y en el currículo educativo. Se trata de educar en resiliencia comunitaria para poder hacer frente a la incertidumbre desde una esperanza activa y consciente de la dimensión política que la educación entraña.
Tal vez el mayor desafío para educadores e instituciones educativas sea recuperar la íntima convicción de ser actores relevantes en el rediseño y orientación del espacio público, mediante el ejercicio de su poder para gestionar las transiciones sociales y culturales que urgen para construir sociedades más justas, fraternas y más cuidadosas de la casa común.
En un momento en el que por la vía más difícil, la humanidad se ha dado cuenta de su extrema fragilidad y también, por qué no, en la inminencia de un relevo en la titularidad de la SEP, vale la pena recordar las palabras con las que Pablo Latapí casi cerraba la conferencia antes aludida: “la eternidad se vuelve finita y se consume y extingue en cada niño que se queda sin escuela, en cada generación perdida, en el desperdicio irreversible del tiempo, recurso no renovable; el tiempo, que es el principal activo de las personas y las sociedades”.