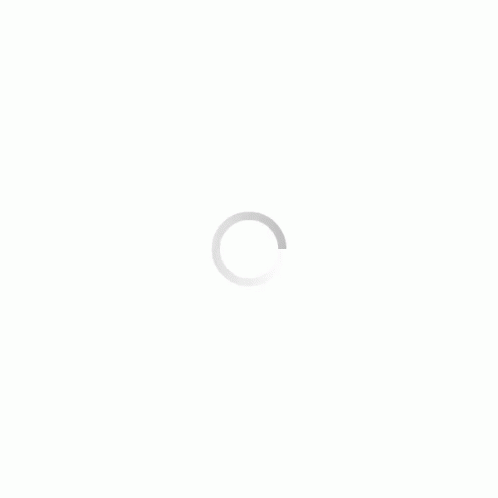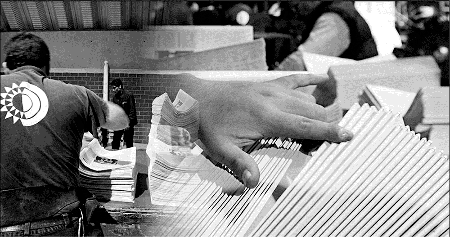Postrar un pueblo para atraer la inversión extranjera no es una buena base para la Libertad. Hace tres años México vivía secuestrado y desconsolado, sumido en un desierto moral: el potente espíritu mexicano muerto de sed, las fuentes de valores secas y el terreno cultural agrietado. No crecían ni florecían las libertades positivas (por ejemplo estar libre de la pobreza, del hambre y la sed, o de la ignorancia, el engaño y la banalidad) y las libertades negativas, que en principio resguardan los planes de vida individuales de la intervención del Estado, estaban hipertrofiadas, y los poderosos podían abusar impunemente de los débiles y vulnerables. Luego el pueblo rechazó a sus secuestradores, dijo “basta”, voló en pedazos los resortes del fraude electoral y eligió a un Presidente verdaderamente democrático.
Para tener mayor libertad se requiere de ciertas condiciones. La primera es desechar de tajo la ficción moral neoliberal, que contrario a lo que podría suponerse “no es liberal”, sino su opuesto. El neoliberalismo es conservador, pues promueve una regresión hacia la acumulación de privilegios estamentarios.
Los dueños del mercado global hicieron creer al mundo que sus ficciones técnico-morales, como la cooperación oportunista y la innovación capitalizada, recuperan la tradición liberal y son potentes fuentes de libertad y progreso social. Con ellas, sus intelectuales orgánicos construyeron un discurso moral y un código legal impuestos sobre los países con la doctrina de shock del FMI y el BM. Se capturó al Estado, que dejó de cumplir sus funciones de protección del bienestar social en aras de facilitar la “libre” acumulación del capital. Para una buena historia del proceso, léase Globalists: The End of Empire and the Birth of Neoliberalism, de Quinn Slobodian.
El impacto de esta ideología erosionó los principales mecanismos de la economía moral y el cuidado común entre las personas, y fueron afectadas las unidades de solidaridad más básicas. Las masas fueron sometidas a un nuevo modelo de asociación; surgieron colectividades productivas fluidas, pero fuertemente jerárquicas y autoritarias, cuyas transacciones políticas, jurídicas y mercantiles serían mediadas y apoyadas por un ejército de pequeñas empresas subcontratadas y organizaciones civiles. La nueva flexibilidad transaccional derivó en una profunda precarización del ingreso y el trabajo. La vida colectiva fue contaminada por las numerosas perversiones del “ser” libre y oportunista. Por supuesto, este esquema resultó inestable y debió ser protegido con el puño de hierro de un Estado cada vez más autoritario y menos democrático, que devino funcional a los intereses de los dueños del mercado –una pequeñísima minoría de accionistas y administradores que recibieron esas rentas exorbitantes y establecieron una nueva plutocracia, hasta que llegó la crisis que no termina. Esta nueva base “moral” impulsó el criollismo neoconservador mexicano, un émulo de su equivalente gringo que, debido a la traición panista a la democracia, pudo levantar su horrible y ridícula cara.
Un gobierno liberal para el siglo XXI debe cumplir con tres condiciones: ser antineoliberal, democrático y respetar, proteger y realizar en plenitud los derechos humanos civiles y socio-económicos. En materia económica debe eliminar cualquier subsidio a las corruptas fuentes de ganancias y rentas extraordinarias, y debe transferir los recursos ahorrados a la población más vulnerable para proteger sus derechos. Quienes no entienden qué son los derechos humanos en nuestros días protestan: ¡esto es populismo! En realidad no lo es.
El liberalismo que practica el Presidente es una experiencia histórica peculiar, ajena al liberalismo clásico (decimonónico) y al neoliberalismo. El primero reconoce y protege los derechos civiles, basados en la dignidad derivada de la propiedad patrimonial, pero se resiste a aceptar los derechos humanos de los trabajadores y de los pueblos, ahora consagrados en varios convenios internacionales. El segundo abraza, cualquier derecho humano, siempre y cuando se concrete en una proliferación de bienes y servicios mercantiles, sobre todo si puede convertirlo en una fuente interminable de rentas, normalizadas por los altos estamentos neoliberales. Ambos modelos se oponen a la decisión del Presidente de eliminar el poder de monopolio y promover la libre competencia, incluyendo las empresas del Estado (como Pemex y CFE), y al mismo tiempo de tomar cargo directo y eficiente de la provisión de los bienes y servicios del derecho humano, sin hacer uso del mercado. Esto es novedoso: se adopta una forma combinada de liberalismo, exigente en lo moral y lo político, con atención directa y no intermediada del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones con los derechos humanos.
Para construir la plena libertad es necesario restablecer las funciones sociales del Estado y de las comunidades, de modo que se complementen para respetar y garantizar la realización integral de los derechos humanos. Siendo liberal, esta alianza no puede ser asistencialista ni corporativista. Debe exigir un alto nivel de madurez organizacional y capacidad productiva y transformativa del colectivo humano en sus diversas escalas de agregación. Debe brindarle al país la capacidad para atender y resolver desde la vida comunitaria los grandes problemas nacionales, con claras correas de transmisión hacia y desde la acción pública efectiva. A esta alianza podríamos llamarla democracia directa de alta calidad, pero aun así no capturaríamos su esencia. Más adecuado sería llamarla “República de comunidades plenas”.
* Investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM