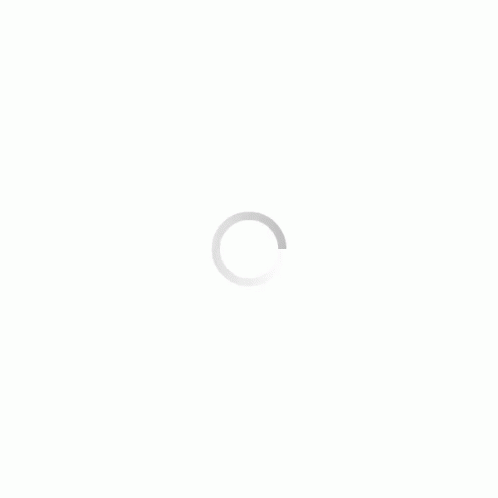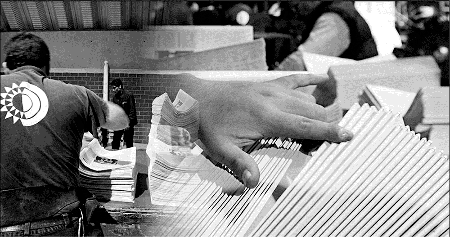Los estragos económicos causados en Francia por el cierre de tiendas que no fuesen de alimentación o medicinas durante el primer confinamiento, en marzo y abril de este año, condujeron a la administración gubernamental a reflexionar qué comercios podían cerrarse y cuáles era posible dejar abiertos en aras de la salud económica. Si confinar parecía deber decidirse de manera imperiosa ante los peligros sanitarios de la pandemia, no era lo mismo decidir qué productos eran de primera necesidad o “esenciales”, como se prefirió llamarlos.
Decidir qué es esencial a la continuidad de la vida, a la salud pública y a la economía del país exigía una profunda reflexión que era mejor tomar de manera colectiva y por personas capaces de ahondar y escudriñar la esencialidad. Selección aún más difícil cuando se conoce el carácter polémico, rezongón y francamente protestatario de los franceses. Si a esto se añaden los designios e intereses políticos, decidir lo “esencial” se vuelve un rompecabezas inextricable. Así, más valía nombrar comisiones y consejos de expertos y especialistas en materias tan diversas como la salud física y mental, la productividad de las empresas, el equilibrio y balance entre la popularidad y la impopularidad de las nuevas reglas y, en consecuencia, de los políticos en el poder, sobre todo, cuando tienen la extraña manía de querer relegirse.
La reflexiones metafísicas de los sabios encargados de decidir qué es esencial dio a luz una lista de productos de primera necesidad llamados “productos esenciales” y que, por esta razón, fueron autorizados a la venta pública en las tiendas que podrían quedar abiertas, mientras los otros comercios debían cerrar. Fue entonces cuando las protestas surgieron. ¿Por qué tal producto era “esencial” mientras que otro no lo era? Las comisiones de expertos debían tratar, también, de evitar los errores, pues si el primer confinamiento se aceptó casi a ciegas, el decreto de este segundo encierro levantó inmediatas protestas de todo tipo de comerciantes: ¿por qué se cerrarían cafés y restaurantes cuando el Metro, espacio de peligrosas aglomeraciones contagiosas, seguiría funcionando? ¿Por qué se abrirían las escuelas y se cerrarían las salas deportivas? Las críticas y protestas, que habían comenzado antes de que el presidente de Francia anunciara en forma oficial el inminente confinamiento, se elevaron por todas partes desahogando la indignación ante el nuevo encierro y las incoherencias de las disposiciones.
No puede afirmarse que los quejumbrosos y rezongones ciudadanos franceses no tuviesen razones para protestar ante las sinrazones de la selección entre lo considerado esencial y lo no esencial.
Debe reconocerse que la cuestión planteada sobre la naturaleza esencial de una cosa o de un producto cualquiera puede muy pronto alcanzar una dimensión cuasi metafísica. ¿Por qué un queso sería esencial y una flor no lo es? Al leer la lista de los productos considerados esenciales, los ciudadanos retuvieron sobre todo la ausencia de los productos que no se hallaban inscritos en esa lista. Pero lo que levantó quizás la más fuerte indignación fue el olvido de bienes culturales como los libros. Las librerías permanecen cerradas, mientras las tiendas de tabaco continúan su comercio. ¿Sería porque el fisco es gran beneficiario del mercado tabaquero? La pérfida cuestión no hizo sino agravar la polémica… y el descontento popular.
Así, mientras lo “esencial” exija una reflexión filosófica que dista de avanzar un ápice entre el griterío y la cólera, cabe preguntarse por qué no se confía en el sentido común de la gente sin infantilizarla con reglas y castigos.
Hoy, El discurso del método de Descartes parece olvidado. El pensamiento cartesiano: le bon sens est la chose du monde la mieux partagée (el sentido común es lo que mejor repartido está entre todo el mundo) acaso se ha invertido y hace del sentido común lo más raro y menos compartido en estos días.