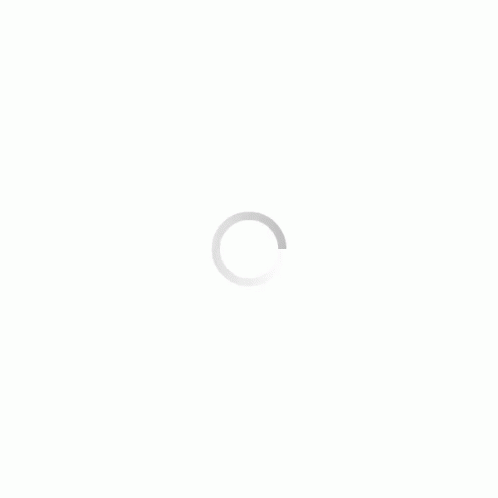Nicaragua ha sufrido en menos de dos semanas el paso desolador de dos huracanes marcados con las letras griegas Eta y Iota, entrando ambos por el mismo lugar del litoral del Caribe norte donde el segundo de ellos arrasó con lo que el primero había dejado en pie. En Managua, bajo las intensas lluvias, nombres como Bilwi, Lamlaya, Wawa Boom, escenarios de la destrucción, repetidos en las redes sociales, siguen sonando sin embargo lejanos.
En Lamlaya, comunidad costera, el paisaje es de destrucción, y “el fango espeso atrapa los pies en cada pisada”, escriben los periodistas de La Prensa que han logrado llegar hasta allá. El muelle sigue bajo el agua, las casas perdieron los techos. Nadie ayuda a los habitantes, que han recibido a gente de otras comunidades que quedaron peor. “Es como si no existiéramos”, dice una mujer que ha perdido todo.
Cuesta a muchos de quienes viven del lado de la costa del Pacífico aceptar que sigue habiendo dos Nicaraguas, y que “la costa”, como se la llama a secas, es un territorio ignorado, ajeno; tanto que se llama también “la costa atlántica” a esos territorios que comprenden casi la mitad del país, a pesar de que el océano Atlántico se halla muy lejos.
Es una barrera levantada desde hace siglos y que separa a ese Caribe, africano, misquito, zambo, mayangna, creole, garífuna, rama, y también mestizo, el Caribe del wallagallo, el reggae y el maypole, bajo el dominio de la corona inglesa hasta finales del siglo XIX.
El obispo de Bluefields, monseñor Pablo Smith, dice que estos dos huracanes sumados han sido más catastróficos de lo que fue el terremoto que destruyó Managua en 1972. Decenas de comunidades que se hayan aisladas entre ríos crecidos y caminos vecinales destruidos, sin techo, sin alimento, con el agua a la rodilla.
“La costa” sólo aparece en las noticias cuando caen sobre ella los huracanes, o, tal vez, cuando las bandas de forajidos armados llegan desde el Pacífico a desalojar a sangre y fuego a los misquitos y mayangnas en la reserva de Bosawás para convertir la selva en tierras ganaderas, no importa que Bosawás haya sido declarada reserva mundial de la biosfera. Tienen apoyos poderosos, y con el tiempo reciben títulos de propiedad.
Y cuando la abogada misquita Lottie Cunningham, nacida en Bilwaskarma, defensora de los derechos humanos de esas comunidades, ganó este año el Premio Right Livelihood, llamado el Nobel Alternativo, fue una noticia efímera de este lado.
Los huracanes lo único que hacen es remover la capa de olvido ancestral que cubre a la costa del Caribe, pero esa capa pertinaz vuelve a asentarse al paso de los días y a ocultar otra vez el paisaje desolado y a sus gentes que quedan chapoteando lodo, buscando recuperar las viejas láminas de zinc que el viento arrancó de sus techos, para volver a empezar.
Para colmo, el régimen prohibió la recolección de ayuda destinada a los damnificados, ropa, medicinas, alimentos, y la policía cercó los lugares donde se pretendía recogerla, una de las aberraciones para las que es imposible encontrar explicaciones en un país donde el monopolio absoluto del poder prohíbe la solidaridad, y se apropia de ella.
Pero ya desde antes eran damnificados. Son damnificados permanentes. En un reciente artículo en el diario La Prensa el economista Carlos Muñiz se preguntaba cómo es posible que haya nicaragüenses, como los de esas comunidades caribeñas, que vivan en casas que más bien parecen casetas de excusado. Casas que ya estaban allí, fruto del cataclismo de la pobreza, y que seguramente se llevó también la furia del primero o del segundo huracán.
Y los damnificados permanentes están por todas partes en el país. Porque hay otra frontera, detrás de la cual está la Nicaragua rural que queda expuesta cada vez por las erupciones volcánicas, los terremotos, las sequías, las inundaciones y los deslaves causados por los huracanes.
El Iota alcanzó con su furia todo el territorio nacional, y causó más de 30 muertos, entre ellos una familia campesina de la comunidad de La Piñuela, departamento de Carazo, en el Pacífico. Los padres Óscar Umaña y Fátima Rodríguez murieron ahogados junto con sus dos hijos, David de 11 años, y Daniela de ocho, cuando las aguas del río Gigante crecieron hasta alcanzar su humilde vivienda mientras dormían.
Hay una foto que habla mejor de lo que nadie podría hacerlo acerca de esta tragedia: los ataúdes esperan al lado de la sepultura en que van a ser enterrados, pero sólo son tres. Supongo que habrá habido alguna colecta para comprar las cajas entre la misma gente pobre de la comunidad, pero no ha alcanzado para la cuarta. David, el niño de 11 años, ha sido puesto en un envoltorio de plástico, y así irá a la fosa. Pero eso hubiera sido lo mismo aun sin huracán.
David y los suyos están entre los damnificados permanentes.
Facebook: escritorsergioramirez
Twitter: sergioramirezm
Instagram: sergioramirezmercado