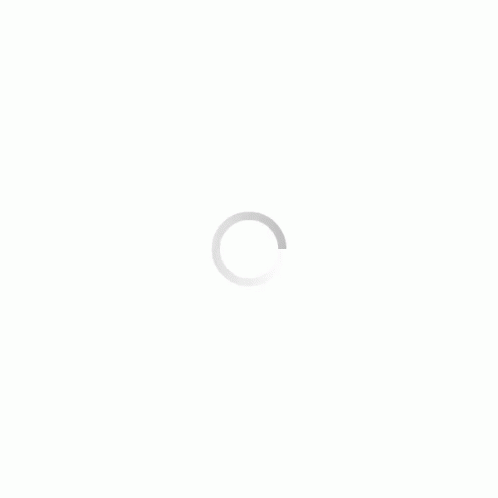Estamos ya en diciembre del año del enemigo diminuto. Tan ínfimo que todavía discutimos si existe, si no nos lo estaremos imaginando. ¿No será que alguna mente maestra, un titiritero, nos orilla a creerlo? Comienzan las fiestas y el frío, el sureste se inunda y en el centro y el norte muchos lugares siguen al borde de un campo de exterminio. En México, como en cualquier parte, se enferma y muere de esto o de lo otro, plomo y accidentes, nervios y vasos dañados, células y glándulas anómalas que enloquecen y destruyen lo que encuentran a su paso. La diferencia de la actual pandemia no está en los totales, pero pensemos que hace un año sumaba cero y ahora hay más de un millón de muertos en el mundo. Cien mil y pico en México, con más de un millón de los 65 millones de contagiados en el mundo. La inflación del número, diría Canetti, nos hace insensibles a su crecimiento exponencial.
Nos mata de todos modos el sistema económico que domina el mundo. De hambre y mala gordura, exceso o falta de agua, aires irrespirables. De desprecio. Y claro, de guerras y sus derivaciones. Padecen los heridos, los deprimidos, los que se consumen, los que se duelen, se ahogan, se les para el corazón o se les desconecta el cerebro. Pero más de 100 mil mexicanos han perecido de coronavirus en nueve meses. Ni siquiera es un “bicho”, como nos gusta decirle. Es una partícula, una metáfora del error humano o del predominio de la naturaleza. Como los fantasmas, no necesitamos verlo para saber que está ahí. Y como a los fantasmas, buscamos disminuirlo, ignorarlo. O lo acusamos de todo lo malo. Define miedos, fantasías, comportamientos cotidianos, distancias emocionales, vidas que se esfuman, mentiras que nos tragamos. Nuestra fragilidad pone sus esperanzas en una vacuna o una cura milagrosa. En cuando la pesadilla se haya ido.
La vida también está en la acumulación de los difuntos. Alguien debe tener la culpa, el gobierno, los chinos, los gringos, la fiesta de los vecinos. Pagamos así los malos hábitos del mono que habla, el “animal provisto de palabra”, como nos pone Luis Villoro en su elegante ensayo La significación del silencio (Universidad de Guadalajara, 2018). Hábitos y destrezas que han acumulado no sólo conocimientos y logros técnicos, sino también armas para matarnos, demasiados desperdicios indelebles en los océanos, los suelos, el aire que respiramos, la basura que todos los días consumimos.
En forma un tanto perversa, enfrentar la pandemia también se ha vuelto un asunto de obediencia y control masivo. Regulaciones, limitaciones, registros, toques de queda y clausuras hasta nuevo aviso nos ponen los nervios de punta y, patéticos, nos sublevamos a la sorda contra lo inevitable, nos hacemos o volvemos tontos mientras las estadísticas progresan, se colapsan hospitales y funerarias. Largas colas en las farmacias. Los niños y los jóvenes se aburren de ver a los grandes desaparecer, o de no ver nada salvo el tedio. La insubordinación de los más jóvenes hoy juega a la ruleta rusa; consigo, sí, pero sobre todo con sus mayores.
Por mucho que se perore en los noticieros y las justificaciones y promesas de los políticos, lo que hay es silencio, un aire turbio; lo que, siguiendo a Villoro, “es pura presencia, incapaz de ser representado por la palabra”. ¿Pueden un virus, un fantasma, una viruta microscópica, dejar huellas profundas en el mundo de los vivos? Pues sí, por lo visto, y de qué tamaño. Aunque poco se hable todavía (poco se sabe) de las secuelas.
Febriles, trabajan miles de personas en investigar el problema, pergeñar medidas preventivas, atender a los cuerpos enfermos dentro de sus bolsas, dosificar el paso de los sanos sospechosos siempre de no estarlo. Caminamos por el filo. Queremos posadas, estrenos, abrazos, convivios, navidades, playas en Acapulco, compras en tumulto, rezos en tumulto.
La vacuna la tenemos prometida y apartada. Constituimos el mercado cautivo del gran capital para un negocio siempre ganancioso (como las armas y las minas de oro). La inmunidad natural e inocua está lejos, si acaso resulta firme. Qué tal si se comporta como las viejas viruelas que reclaman vacunación universal para extinguirse, como siempre que el cuerpo no puede solo, los medicamentos no curan, apenas mitigan.
Escribe Pablo Neruda en su maravillosa Residencia en la tierra: “Ved cómo están las cosas: / tantos trenes, / tantos hospitales con las rodillas quebradas, / tantas tiendas con gentes moribundas”. Fuera de las comunidades organizadas colectivamente, que suelen ser guardianas de territorios, nadie lo ha hecho bien y nadie está a salvo. De momento quedan la prevención, el respeto mutuo, la conciencia común. Nos podemos seguir acusando, callando, insubordinando, cansando, olvidando. El futuro cuenta, como nunca, con quienes cambien radicalmente la vida, y no es fácil, toma un sinfín de revoluciones y resistencias.