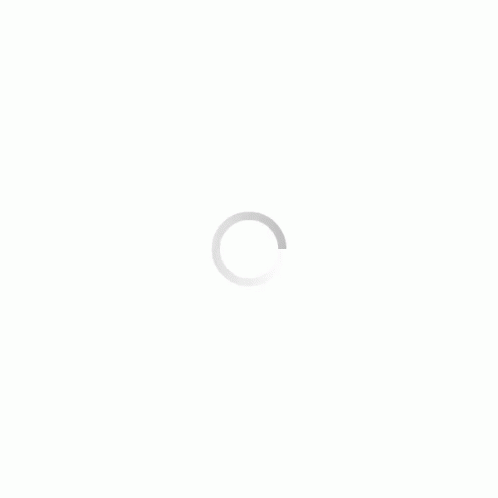Mundo
El otro Estados Unidos / Liz Theoharis

Desde la elección presidencial, nuestro país ha oscilado entre el júbilo y la ira, la esperanza y el temor, en una era de polarización agudizada por las fuerzas del racismo, el nativismo y el odio. Sin embargo, la verdad sea dicha, aunque el tono divisivo de este momento parece estar en ascenso, la división en Estados Unidos no es un fenómeno nuevo.
En las semanas pasadas, he retornado a las palabras del doctor Martin Luther King, Jr., quien en 1967, apenas un año antes de ser asesinado, pronunció un discurso titulado proféticamente El otro Estados Unidos, en el que hizo una vívida descripción de una realidad que se siente como la actual, más que como la de entonces:
“Existen, literalmente, dos Estados Unidos. Uno es hermoso… desbordante con la leche de la prosperidad y la miel de la oportunidad.
“Pero, por desgracia y tragedia, existe otro Estados Unidos. Este otro país tiene una fealdad cotidiana que constantemente transforma el entusiasmo de la esperanza en la fatiga de la desesperación.”
En tiempos del doctor King, ese otro país quedó al descubierto ante toda la nación por los disturbios sociales masivos y el cambio político. Y sin embargo, pese a las significativas ganancias obtenidas entonces, en las muchas décadas transcurridas la desigualdad ha crecido a niveles inimaginables, mientras la pobreza continuó confinada y en gran medida ignorada.
Hoy, en el invierno temprano de una pandemia incontenible y la crisis económica que la acompaña, hay 140 millones de estadunidenses pobres o de bajos recursos, que en número desproporcionado son personas de color, pero abarcan todas las comunidades del país: 24 millones de negros, 38 millones de latinos, ocho millones de asiáticos, dos millones de personas nativas y 66 millones de blancos. Más de la tercera parte de la población nacional ha sido relegada a la pobreza y la precariedad. En el espejo distorsionado de las políticas públicas, esos 140 millones de personas han permanecido esencialmente invisibles.
Sin embargo, al igual que en la década de 1960 y en otras épocas de nuestra historia, los pobres ya no esperan reconocimiento de Washington. Empiezan a organizarse, adoptando acciones decisivas para alterar la balanza del poder político.
Durante años he viajado por el país, trabajando para construir un movimiento que ponga fin a la pobreza.
En el condado de Lowndes, Alabama, por ejemplo, organicé a gente que vivía día con día con aguas negras en sus patios y moho nocivo en sus hogares. En territorio apache en Oak Flats, Arizona, estuve al lado de líderes nativos que hacían frente a generaciones de pérdidas y despojos, las más recientes a manos de una minera trasnacional del cobre. En Gray’s Harbor, Washington, visité a millennials que viven en campamentos para personas sin hogar, bajo el asedio constante de grupos milicianos y la policía. Y la lista, tristemente, crece cada día.
Ahora que el futuro gobierno de Joe Biden y Kamala Harris se encamina a la Casa Blanca, todos vivimos en una tierra en la que existen dos Estados Unidos, uno de riqueza inimaginable, el otro de pobreza miserable; un país de buena vida prometida y otro de muerte prematura casi garantizada.
Desatar el poder de los votantes pobres y de bajos ingresos
Joe Biden atrajo más electores pobres y de bajos ingresos que el presidente Trump, tanto en el resultado global como en estados claves, como Michigan.
Setenta y dos por ciento de estadunidenses dijeron que preferían un plan de atención a la salud dirigido por el gobierno, y más de 70 por ciento apoyaron elevar el salario mínimo, entre ellos 62 por ciento de los republicanos. Un número asombroso de estadunidenses están atrapados en condiciones deplorables y deseosos de un acuerdo justo con el status quo. Por otro lado, la supresión rampante de votantes y el fraude electoral con tintes raciales de la década pasada sugiere que los extremistas de la parte acaudalada del país irán a los extremos para socavar el poder de quienes están en el fondo de la sociedad.
El mandato de los pobres hoy en día
Ya hay políticos que aconsejan prudencia y retorno a los días anteriores a Trump, como si esa fuera la causa, no la consecuencia, de una nación desesperadamente dividida. Eso sería un desastre, ni más ni menos. Las fisuras en nuestra democracia requieren reparación urgente, no con palabras bonitas, sino con un nuevo pacto de gobernabilidad con el pueblo estadunidense.
Los estados considerados campos de batalla, que ganaron la presidencia para Joe Biden, han sido también campos de batalla en la reciente guerra contra los pobres. En Michigan, estado al que la desindustrialización golpeó primero y con mayor dureza, millones han batallado con las fallas en el suministro de agua potable y una crisis de desempleo. En Wisconsin, donde los sindicatos han sido atacados durante años y la austeridad se volvió la norma, las legislaturas locales han recortado los presupuestos y las políticas de bienestar social.
En Pensilvania, los hospitales rurales han estado cerrando a un ritmo alarmante, incluso desde antes de la pandemia. En Georgia, 1.3 millones de inquilinos –45 por ciento de los hogares en ese estado– estaban este año en riesgo de ser desalojados. Y en Arizona, la crisis climática y la Covid-19 han devastado comunidades enteras, entre ellas las de naciones indígenas.
La gente demanda más que sólo el fin del trumpismo. Demanda que comience una nueva era de cambio para los pobres y los marginados.
La primera prioridad en esa esa debe ser, por supuesto, adoptar una iniciativa integral de asistencia para controlar la pandemia y apoyar a los millones de estadunidenses que enfrentan ahora un invierno frío y oscuro, lleno de privaciones. Los primeros 100 días del gobierno de Biden se deben enfocar, al menos en parte, en lanzar una inversión histórica para asegurar protecciones permanentes para los pobres, que incluyan derechos electorales ampliados, cobertura universal de servicios de salud, vivienda accesible, un salario suficiente para vivir y un ingreso anual garantizado, para no mencionar dejar de invertir en la economía de guerra y una rápida transición hacia una economía verde.
El previsible impasse entre el próximo gobierno y la oposición republicana no se romperá con grandiosos discursos en la Cámara de Representantes o el Senado. Solo puede romperlo un vasto movimiento social, capaz de despertar la imaginación moral de la nación.
Es hora de ponerse a trabajar.
———-
* Th eoharis es teóloga, directora del Kairos Center for Religions, Rights and Social Justice en el Union Theological Seminary en Nueva York y copresidenta de Poor People's Campaign: A National Call for Moral Revival, Es autora de Always With Us? What Jesus Really Said About the Poor.
Una versión de este artículo fue primero publicada en TomDispatch.
Traducción: Jorge Anaya