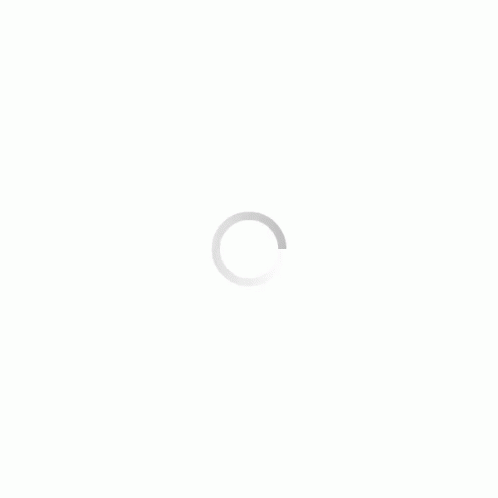18 años después de la brutal golpiza que le dieron a su mujer luego de haberla asaltado y violado, y cuando el profesor Anthony Burgess suponía que el cáncer cerebral acabaría con sus días, decidió fijar en una novela esa violencia tan sin sentido.
La novela, dijo, quedó a la mitad del camino y no reprodujo la noche oscurecida de aquel Londres de 1944. Los apagones programados en la isla para dificultar los bombardeos alemanes facilitaron el acto criminal de cuatro marines contra su mujer. Ignoramos si fueron detenidos y procesados; conocemos en cambio la versión de que los violentos eran desertores y que la mujer había abortado a causa de los golpes.
La escritura fue un acto doloroso y un ejercicio aleccionador. Burgess vislumbró mientras escribía que los violentos no eran hijos de la generación espontánea ni habrían de ser los últimos. Eran una pieza más de esa maquinaria donde confluyen los fallidos sistemas de justicia, un condicionado libre albedrío, los cuerpos de policía, los dudosos sistemas de readaptación. Maquinaria que evidentemente no funcionaba y al parecer sigue sin hacerlo porque la “vieja violencia” se recicla desde ese Londres del siglo pasado hasta el México de nuestros días en el que la ONU ha detectado un incremento de 60 por ciento de los actos violentos contra las mujeres.
Los “druguitos” de Naranja mecánica son los adictos de nuestros días. Aquellos a quienes su “libre albedrío” sólo les da para “escoger” cuándo volver a consumir algún estupefaciente y cuándo descargar su ansiedad fabricada contra la persona más cercana, sea quien sea.
Burgess, como Cortázar y Lewis Carroll, se valió de un metalenguaje para construir su obra: el nadsat. Una jerga inventada mucho más compleja que el glíglico cortaciano que sólo utilizó el escritor argentino en el capítulo 68 de Rayuela y el famosísimo jabberwocky del que se valió Carroll para escribir un poema del mismo nombre. No fue cualquier cosa para Burgess mantener la tensión narrativa con la tensión lingüística del nadsat.
“Y así funcionaría todo hasta el fin del mundo, una y otra vez, terminando y recomenzando, como si un cheloveco bolche, gigante, como Bogo mismo (por cortesía del bar lácteo Korova) hiciera girar y girar y girar una naranja grasña y vonosa en sus inmensas manos.”
Pese a su lenguaje experimental Naranja mecánica tuvo buen número de lectores, pero cuando llegó a las manos de Stanley Kubrick, quien vio en la historia un surtidor de imágenes memorables que decidió llevar al cine, sus ondas expansivas se acrecentaron.
Si la novela fue una provocación en el remoto año de 1962 por la crítica a una sociedad distópica que Anthony Burgues imaginó en 1995, el diapasón narrativo al contacto con el celuloide utilizado por Kubrick provocaron en 1971 un verdadero tsunami en las buenas conciencias.
La violencia extrema, las drogas y el sexo constantes en la cinta provocaron su prohibición en Gran Bretaña. En Estados Unidos fue clasificada como X y sólo después de una edición hecha por Kubrick, la película pudo exhibirse con una clasificación regular.
A casi medio siglo de la exhibición de la cinta y a 58 años de la aparición del libro la “vieja violencia” retratada por Bugess no cesa. Se recicla y se reinventa, pero sus consecuencias son idénticas en el Londres de hace décadas y tristemente en el presente mexicano. Negar que existe la vivifica; encontrar justificaciones morales para combatirla y no hacerlo la perpetuará entre nosotros. La violencia y sus gestores son las razones de la sinrazón.