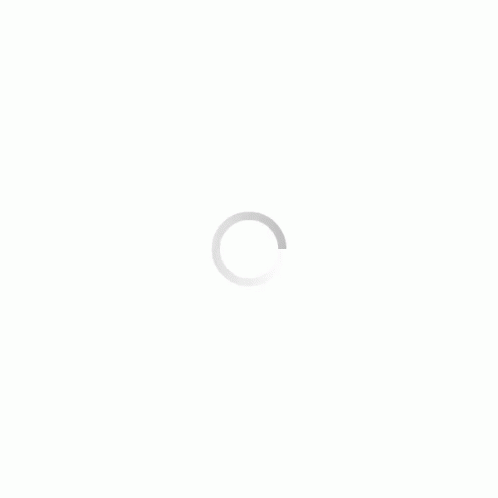En los últimos días, en medio de la tensión permanente en la política, con el desempleo rompiendo absolutamente todas las marcas históricas y la reanudación de los efectos mortales del coronavirus (el pasado viernes tanto en Río como en Sao Paulo la red pública estaba al borde del colapso, y la privada se acercaba al mismo cuadro), Brasil se vio cara a cara con un tema que suele ser negado por sus élites y el conservadurismo: el racismo estructural que impera en la sociedad.
El debate fue retomado a raíz del brutal asesinato de João Alberto Silveira Freitas, un negro de 40 años, por dos custodios (uno de ellos integrante de la Policía Militar) en un supermercado de la cadena Carrefour, en Porto Alegre, extremo sur del país.
Las imágenes grabadas mientras Silveira Freitas era golpeado y sofocado impactaron al planeta. Primero, por la brutalidad. Y segundo, por tratarse de una cadena comercial esparcida por un sinfín de países y que, en Brasil, tiene varios antecedentes de violencia contra clientes negros.
Hay una palpable hipocresía en la imagen de que Brasil es un país cuya población, formada por una mezcla de orígenes, vive en serena armonía.
Es cierto lo de la formidable mezcla de orígenes que formó la sociedad brasileña. Los brasileños descienden de europeos y africanos, de árabes y japoneses, de europeos y asiáticos.
La colonia de descendientes de japoneses que vive en la provincia de Sao Paulo, por ejemplo, formaría la segunda ciudad más poblada de Japón.
Pero hay un segmento de la población que padece de manera nítida todos los males del racismo estructural: el integrado por los brasileños negros o mestizos.
En 1888, Brasil fue el último país del continente americano en abolir la esclavitud, y uno de los últimos del mundo. Los efectos de ese larguísimo periodo de perversidad flotan aún en el aire. Actualmente, los descendientes de los esclavos son la mayoría de la población: de los 212 millones de habitantes del país, al menos 54 por ciento son negros o mestizos.
Son también los que más mueren victimados a tiros: 74 por ciento de las muertes violentas en Brasil son de negros y mestizos.
Más segregación: la renta familiar de blancos y blancas es casi el doble de las familias negras.
La brutalidad ilimitada de la acción que asesinó a Silveira Freitas trajo otra vez a flote no sólo protestas de movimientos que reivindican derechos a la comunidad formada por afrodescendientes, dio peso y espacio a denuncias alrededor del mundo; de Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, de figuras de relieve en la política, las artes y el deporte; además, claro, de movimientos sociales de los más lejanos rincones del planeta.
Lo más terrible es saber que, lejos de las cámaras de un Carrefour, imágenes idénticas o muy semejantes se repiten cada día en las favelas y en los suburbios miserables de todo el país.
Los datos muestran que diario, cada 23 minutos un negro muere de forma violenta.
Las posibilidades de que un adolescente blanco sufra en manos de policías lo que padece un adolescente negro es de dos de cada 10. O sea, 80 por ciento de la violencia tiene una dirección establecida de antemano. ¿Cómo negar tal cuadro?
Sin embargo, y como era previsible, tanto el ultraderechista presidente Jair Bolsonaro como su vice, el general retirado Hamilton Mourão, rechazaron las denuncias de racismo.
El autor del texto leído a tropezones por Bolsonaro intentó ser creativo: “Soy daltónico”, leyó el mandatario, para decir que no hace distinción de color.
Ya Mourão, un retrato clarísimo del mestizaje brasileño, aseguró que “racismo es algo que existe en Estados Unidos. Aquí, no”.
De ser así, ¿cómo explicar que, hace un tiempo, al declararse “hijo de indio”, en seguida mencionó a uno de sus nietos, recordando que el niño tenía la piel clara, “una mejora de la raza”?
El doble intento de rechazar lo obvio, tanto por el presidente como por su vice, no hace más que reforzar algo muy concreto: negar que exista racismo en un país racista es algo, además de estúpido, que fortalece exactamente la segregación instalada en la estructura de la sociedad.
Lo terrible es que los dos repiten lo que dice una parte sustancial de los brasileños, protegidos por esa mentira de su propio racismo.
Negar su existencia es hacerse cómplice de una barbaridad corrosiva que amenaza precisamente al sector mayoritario de los habitantes del país.
¿Hasta cuándo?