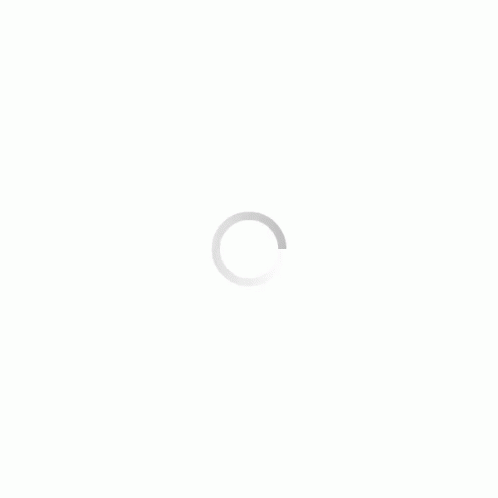“¡Cuánta crápula hedionda de los malditos que suplantan el encanto de la mujer, entre el ridículo más ruin, y que perdieron todo sentimiento noble y toda dignidad altiva! ¡Qué desgracia vivir degradado, señalado, repudiado por todas las generaciones, hundido en el cóncavo maldito de los desprestigios sociales, cerrando los ojos a las leyes divinas del progreso y los oídos a los acentos sublimes y conmovedores de la moral!” Este delirio insuperable, reflejo fiel de la retórica homofóbica en el México de principios del siglo XX, procede de la novela “socio-histórica” Los cuarenta y uno, de Eduardo Castrejón (seudónimo), publicada en 1906, que refiere la celebración de un baile homosexual clandestino que culminó en una redada policiaca y en un duro castigo la madrugada del domingo 18 de noviembre de 1901.
Al relato tremendista habrá que añadir la burla y el choteo presentes en el corrido de Los 41 maricones en un grabado de José Guadalupe Posada de la misma época, para ver hasta qué punto el miedo al escarnio público obligaba a la clandestinidad y al silencio a los infractores de la moral pública y las buenas costumbres, a los raros o invertidos, a quienes sólo años después se les denominará homosexuales. La apuesta de llevar a la pantalla esta anécdota histórica, con tintes de leyenda popular, es tan novedosa y arriesgada que apenas sorprende que a ningún cineasta se le haya ocurrido acometerla antes. Pocos productores lo habrían siquiera considerado. Una recreación de época relacionada con el porfirismo sólo podía derivar en una rancia evocación nostágica o en una rutinaria exposición de agravios, pero en ningún caso favorecer el protagonismo de una minoría sexual estigmatizada. El realizador David Pablos (La vida después, 2013; Las elegidas, 2015) asumió en El baile de los 41, su cinta más reciente, el difícil reto de darle voz y presencia convincente a los siempre invisibilizados, a los “imposibilitados de fingimiento” (Monsiváis), a los parias sexuales que durante el porfiriato aceptaron la humillación como una estrategia tácita para la sobrevivencia.
En lugar de un posible documental que obligaría a explorar con rigor y detenimiento el contexto histórico de aquellos bailes secretos de los homosexuales, el cineasta eligió como meollo narrativo el asunto doméstico que mejor conviene a una ficción atractiva para el gran público: un drama de infidelidad conyugal. En esa farsa de alcoba se reúnen la hipocresía moral del protagonista, el frío misógino y homosexual de clóset Ignacio de la Torre (Alfonso Herrera), yerno de Porfirio Díaz, y la frustración y los celos de su cónyuge, la enérgica Amada Díaz (Mabel Cadena), hija adoptiva del dictador, quien debe tolerar como rival al lagartijo barbilindo Evaristo Rivas (Emiliano Zurita). El desafío al optar por este tipo de ficción en una recreación histórica, por lo demás meticulosa y pulcra, era poder cortar de tajo con una tradición de acartonamiento estético que pesa sobre las narrativas de época en el cine mexicano y con las rutinas de melodrama muy acordes con el lenguaje de la telenovela. El talento de David Pablos y sus colaboradores en guión y en fotografía hicieron lo posible por desterrar esos viejos lastres, de los cuales algo subsiste en El baile de los 41. Pero la propuesta del realizador es más interesante que esos problemas resueltos sólo a medias. La cinta expone el doble patrón de la moral conservadora del momento: la clase acomodada ––los “catrines”, los “lagartijos”– que podía disfrutar en la opulencia y en una relativa impunidad los mismos vicios que para homosexuales más desfavorecidos significaban la perdición, el calabozo o la muerte. Las familias, las amistades e incluso las esposas sabían también acomodarse con la conducta sexual extraviada de un ser querido a condición de saber éste callar u ocultar muy bien su anomalía.
La mirada de David Pablos, su apuesta artística, va a contracorriente de esa “época encorsetada” que es el porfiriato, suplantando las caretas de la masculinidad con un travestismo gozoso, sacudiendo también el lenguaje atildado de la época con anacronismos que maliciosamente lo ligan a la nuestra. La idea es mostrar la continuidad de esa misma doble moral que es soporte inflexible de toda homofobia. Esa manera de entender mejor el presente a partir del pasado es una veta narrativa poco explorada en el cine mexicano. Piénsese, a modo de contraste, en el cine del británico Derek Jarman, donde la Inglaterra reaccionaria de una Thatcher cabía muy bien en su adaptación posmoderna de un drama isabelino en Eduardo II (1991). En la relectura que hacen hoy David Pablos y su guionista Monika Revilla del episodio histórico del baile de los 41, hay originalidad y una buena dosis de audacia, ingredientes necesarios para revitalizar el cine de la diversidad sexual en México.
Se exhibe en Cine Tonalá y en salas Cinemex y Cinépolis.