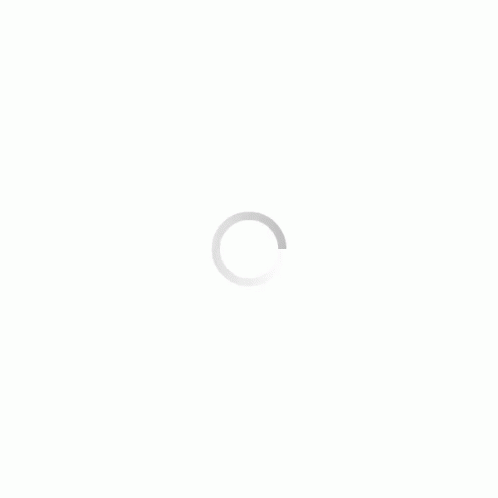Moscú. Rusia necesita que se estabilice la situación en Bielorrusia y, dado que el presidente Aleksandr Lukashenko no está dispuesto a dimitir, tiene que llevar a cabo cuanto antes una reforma constitucional y celebrar elecciones presidenciales anticipadas.
Todo indica que, palabras más, palabras menos, éste es el mensaje del Kremlin que llevó a Minsk el canciller ruso Serguei Lavrov, quien ayer se reunió con Lukashenko, la víspera de un nuevo fin de semana que con toda seguridad será escenario de las enésimas manifestaciones de protesta, multitudinarias y pacíficas, contra el gobernante.
Rusia adopta hacia Bielorrusia una posición dual: por un lado, otorga reconocimiento oficial a Lukashenko como presidente legítimo y le ofrece abierto apoyo mediante visitas como la de Lavrov –que se acompañan de frases como “voluntad de fortalecer la alianza estratégica” o “profundizar los procesos de integración”– y las precedentes del premier, Mijail Mishustin, o del ministro de Defensa, Serguei Shoigu.
Y por el otro, ejerce una creciente presión intramuros para que Lukashenko convoque a nuevos comicios presidenciales –bajo el loable pretexto de la reforma de la Carta Magna– y de ese modo poder pasar página a la actual crisis.
El balance de los primeros 100 días tras la cuestionada y sexta relección de Lukashenko dejó un saldo de descontento masivo y brutal represión, que preocupa a Moscú en la medida en que concibe Bielorrusia como una suerte de amortiguador entre Rusia y un entorno hostil formado por Letonia, Lituania y Polonia, miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, así como Ucrania, que pasó de república eslava fraterna a enemigo irreconciliable por la pérdida de Crimea y el conflicto armado en el este del país.
Una eventual dimisión forzada de Lukashenko –encarcelados los políticos prorrusos como Viktor Barbariko o exiliados como Valeri Tsepkalo, que podrían satisfacer al Kremlin– encierra el riesgo de que Bielorrusia dé un vuelco hacia Occidente y tenga, como la cercana Moldavia, un gobernante que se fije como meta distanciarse de Rusia.
Pero es consciente de que tampoco puede mantenerse mucho tiempo más la presente inestabilidad en Bielorrusia y, en opinión de Moscú, Lukashenko debe mover ficha para hacerse a un lado y salvar la cara, si esto último aún fuera posible ante sus compatriotas.
Cuando visitó durante cuatro horas el 19 de septiembre anterior en Sochi, en la costa del mar Negro, a su homólogo ruso, Vladimir Putin, Lukashenko prometió impulsar enmiendas a la Constitución para redistribuir las facultades que ahora concentra el jefe del Ejecutivo y que convierten su gestión en autoritaria.
Recibió de Putin –en parte para ello– respaldo verbal y un crédito por mil 500 millones de dólares, que hasta ahora sólo ha servido para pagar los sobresueldos del aparato represivo (unidades antidisturbios, policía, ejército) y repartir el resto entre las principales empresas del sector público.
No sería la primera vez que Lukashenko promete al Kremlin algo y no cumple. Por lo pronto está tardando en lanzar esa reforma constitucional y el sábado y domingo de esta semana miles de bielorrusos volverán a salir a la calle para exigir su dimisión, pese a que habrá cientos de detenciones, golpizas y multas.