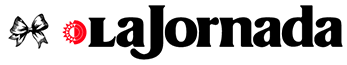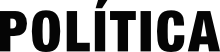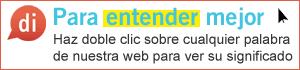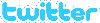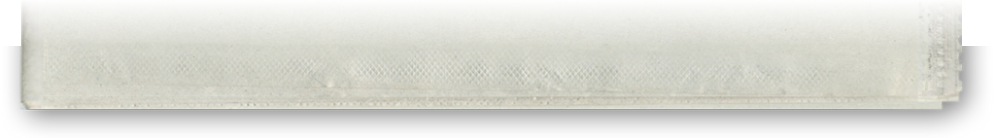Está entre los 20 países que más utilizan aceite
Para la ingeniera Violeta Mena, nos encontramos al nivel de Europa y China
Domingo 16 de febrero de 2025, p. 9
En materia de elaboración de biodiésel, México tiene una ventaja: está en el top 20 de los países con más generación de aceite usado per cápita al año, son de tres a cuatro kilos, y eso nos pone en un nivel similar a países europeos e inclusive con China, plantea Violeta Mena Cervantes, profesora-investigadora del Centro Mexicano para la Producción Más Limpia del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
La ingeniera química industrial, egresada de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del IPN, detalla que estudios indican que en ciudades con más de 100 mil habitantes, producir biodiésel a partir de aceite comestible usado, además de contribuir a la sustentabilidad energética, económicamente también podría generar cadenas de valor e impedir también la mala disposición del insumo
.
Tras indicar que el biodiésel se puede obtener a partir de aceites vegetales, grasas animales, soya o inclusive de otro tipo, como los microbianos, microalgas, por ejemplo, aclara que actualmente no existen motores que usen 100 por ciento de biocombustible. Es debido al sistema de inyección y las mangueras para el transporte, por la compatibilidad de los plásticos
.
En entrevista con La Jornada con motivo del Día Internacional de las Mujeres (8M), expone que se usa 20 por ciento de biodiésel en automóviles y máquinas generales, y el resto es diésel fósil. No obstante, destaca que se podrían tener motores 100 por ciento biocombustiles, pero deben contar con un mecanismo económico, para ser redituable para las empresas que inviertan
en esa tecnología.
Sólo en las máquinas más robustas como de los tractores, ahora es posible utilizar un mayor porcentaje de biodiésel. Subraya que para que haya algún beneficio ambiental, lo menos que se debe usar es cinco por ciento de biodiésel.
Debido a que el biodiésel es oxigenado y diésel fósil no, ahora no existen motores que usen 100 por ciento biocombustible. El problema es principalmente por el sistema de inyección.
La ingeniera plantea que dado que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se dedicó a la investigación particularmente del biodiésel, la expectativa es que en su administración se despliegue un plan y metas definidas para México, y en especial para las grandes urbes como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey
.
Eso va de la mano con la regulación del reciclaje del aceite. En la Ciudad de México tenemos una norma ambiental para el manejo integral de grasas y aceites (de origen animal y/o vegetal residuales), que es la NADF-012-AMBT-2015. Vamos adelantados, porque en muchas urbes del país no está reglamentado.
La especialista con estudios de posgrado, maestría y doctorado en el Instituto Mexicano del Petróleo en química aplicada, recuerda que cada vez son menos disponibles los recursos fósiles ligeros o fáciles de extraer, y hay que ir a petróleo pesado y extrapesado, en el fondo del mar, y eso aumenta los costos.”
Ante aspectos como el anterior y la búsqueda de la sustentabilidad ambiental, desde hace medio siglo sabemos que tenemos que ir dejando la dependencia de los recursos fósiles, y es ahí donde entran los biocombustibles.
La científica, responsable Técnica del Laboratorio Nacional de Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad de Biocombustibles (LaNDACBio), detalla que cualquier sustancia que podamos catalogar como un lípido, un triglicérido y que encontremos en la naturaleza, sirve para obtener biodiésel
.
Transformar esa biomasa en biodiésel, es una forma de reciclar ese residuo orgánico y darle un valor energético
, sobre todo porque cuando no se disponen adecuadamente contaminan, y por otro lado en nuestros países en vías de desarrollo el mercado negro es muy fuerte
.

Sobre ese aspecto, dice que, por ejemplo, los puestos de frituras en la calle, que no tienen control, pueden comprar aceite usado, porque es más barato o bien pueden ir a la elaboración de productos cosméticos o al alimento para animales
.
Mena Cervantes acota que en el LaNDACBio, junto con sus alumnas y alumnos de posgrado, utilizan aceite usado, es decir que ya pasó por algún tipo de preparación de alimento, entre otros residuos orgánicos, para generar biodiésel.
Para proyectos a gran escala, lo ideal es tener fuentes de abastecimiento de aceite también de esa magnitud y cita como las plantas industriales de papas fritas o frituras en general.
Allí es tremenda la cantidad de aceite que consumen, pero también son muy buenos recuperándolo
, pero aún así el porcentaje que de-sechan es bastante alto, más o menos de 45 por ciento.
En empresas pequeñas, ese porcentaje es menor, de alrededor de 30 por ciento, mientras que en los domicilios particulares puede ser de 25 por ciento o menos porque no existe conciencia de guardar los aceites para reciclarlos en otros procesos.
El biodiésel, a diferencia de unos de sus primos
, la bioturbosina, tiene algunas ventajas, porque su proceso de producción es a temperatura relativamente baja.
A los alumnos, cuando hacen su práctica, les digo vamos a cocinar biodiésel. Agarramos nuestro aceite, metemos los ingredientes, lo cocinamos a 60 grados y después más o menos de una hora tenemos el producto crudo, lo separamos, obtenemos biodiésel y glicerina. Este es un proceso químico y para la bioturbosina es un proceso termoquímico, se requieren reactores de alta presión, temperaturas de más de 300 grados con catalizadores especiales.
Otra de sus ventajas, si el proceso está bien controlado, es que por cada litro de aceite se puede obtener la misma cantidad de biodiésel.
En el mundo la soya y palma son los principales insumos para producir biodiésel, y mayores productores del biocombustible son Indonesia, Estados Unidos, Alemania, Brasil y Argentina.
Química industrial de segunda generación
En el aspecto personal, Mena Cervantes narra: mi papá también fue ingeniero químico industrial, entonces eso influyó en que eligiera esta carrera; es innegable que ya traía esa espinita y en la preparatoria decidí irme a ingeniería química industrial
.
Además, cuenta que aunque nació en la Ciudad de México, creció en Coatzacoalcos, Veracruz, zona petrolera y de refinación
.
Opina que en ingeniería química ha aumentado bastante la matrícula de mujeres. Lo comparo con la generación de mi papá (1976). En la foto de su generación son como 100 jóvenes y sólo hay unas tres mujeres. Cuando a mí me tocó, ya estábamos como en 50 por ciento
.
Ese panorama aún no se aprecia en las ingenierías mecánica, electrónica y de telecomunicaciones o mecatrónica, en donde aún existe una abrumadora mayoría de estudiantes varones.
Confiesa que todavía muchas jóvenes perciben incompatibilidad entre ser ingenieras y madres, y además tener un buen desarrollo laboral, pero enfatiza que en ciertas ingenierías sí es posible y lo será aún más en el futuro con el avance de la inteligencia artificial. Mena Cervantes es madre y el primero de sus hijos nació cuando terminaba el doctorado.