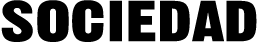Villa Dorada
abriela asienta el auricular del teléfono y lo frota para cerciorarse de que no tenga polvo. Nada en el departamento lo tiene y además huele a campo. El aroma brota del pino en la sala y los festones que adornan los dinteles y marcos de las ventanas: la escenografía ideal para una feliz cena de Navidad. Gabriela se corrige: Para la comida del 24
. Todo está listo, sólo falta comprobar que su mantel de lujo y las servilletas no tengan manchas.
Doce ya resultan demasiadas para una familia que se ha ido disminuyendo y apartando. El gran ausente será su padre, muerto hace diez años. Sus suegros fueron a San Juan de los Lagos a pagar una manda. Romano y Sandra vacacionan en Cancún. Félix y su esposa tampoco estarán presentes a causa de su próximo divorcio. Gabriela pensó que nada más compartirían la mesa Jaime, ella y su madre.
Hace unos minutos la llamó por teléfono: Mami: te hablo para decirte que cambié la cena a comida. Ni Jaime ni yo queremos que te pases la noche asustada porque se te hace tarde para volver a tu casa. Además, aunque sea de sitio, nos preocupa que a esas horas te vayas sola en taxi. Sería menos problemático si aceptaras que te llevemos... Ya sé que no te gusta dar molestias
. Gabriela no le dijo que con su actitud causa más problemas y a ella en particular la hace sentirse culpable de su viudez, de su soledad y, en lo más profundo, de no invitarla a vivir con ellos. En las ocasiones en que le ha expuesto a Jaime esa posibilidad él le ha respondido: Por mi parte, encantado; pero aquí mi suegra no iba a sentirse a gusto. Para empezar no tendría el espacio a que está acostumbrada
.
Gabriela siempre agradece la respuesta porque la exime de tomar decisiones y le permite sentirse una buena hija dispuesta a todo, menos a causarle incomodidades a su madre. Además, Jaime tiene razón: en el departamento no cabe un alfiler, mucho menos una persona tan celosa de su privacidad como doña Aurelia.
II
Gabriela toma las servilletas. Al sacar la última cae el recorte de periódico. No necesita leerlo. Lo ha visto decenas de veces pero siguen intrigándola los diez ancianos bien vestidos que ríen y parecen conversar amistosamente bajo un arco de palabras: Son felices y han hecho felices a los suyos
. Todo en la fotografía indica que es cierto. Que los hombres y mujeres del grupo viven a plenitud sus edades. ¿Setenta? ¿Ochenta? Gabriela sabe que su madre está lejos de llegar a esos años. Su salud es magnífica pero se encuentra sola. Dejaría de estarlo si aceptara mudarse a Villa Dorada: Módulos individuales, jardín, alberca, salón de usos múltiples, biblioteca, gimnasio, servicios médicos y capilla
. Tantas ventajas eran como una invitación a precipitarse en la vejez.
Desde que vio el anuncio Gabriela se hizo el propósito de ir a Villa Dorada para cerciorarse de que sus promesas eran reales, pero no pasó más allá de hablar por teléfono y hacer una serie de preguntas que disimulaban su mayor interés: el costo de las mensualidades.
Siete mil pesos era el precio de que su madre viviera en armonía con personas de su edad a quienes contarles su vida y, a cambio, escuchar relatos en donde encontraría coincidencias maravillosas, como si todos hubieran recorrido el mismo camino tomados de la mano. Nada de soledad. Nada de sombras. Nada de pensamientos tristes.
III
Cuando tuvo la información completa y las certezas que le dejó la voz amable al otro lado del teléfono en Villa Dorada, Gabriela le mostró a Jaime el recorte pero mintió en una cosa: Esta mañana lo leí de casualidad y pensé que podría ser una buena perspectiva para mi madre
. Jaime estuvo de acuerdo, aunque siete mil pesos al mes significaban un desembolso fuerte.
Gabriela lo tomó como si su esposo la acusara de abuso de confianza. Aclaró que en ningún momento había pensado en adjudicarle el gasto. Lo cubriría ella, así representara la mitad de su sueldo en el despacho de contabilidad. Conmovido por el gesto, Jaime le propuso una solución menos drástica: pagar la cuota entre los dos. Gabriela dijo que no le parecía justo pero él la convenció con un argumento impecable: ¿No harías lo mismo por mi madre si llegara a enviudar?
Por la noche, en la cama, analizaron el anuncio. Las personas de la foto no eran modelos ni actores. La luz de felicidad en sus ojos parecía auténtica. Gabriela dijo que daría cualquier cosa por ver en su madre la misma expresión de plenitud. La verás
, aseguró Jaime, si tu madre acepta irse a Villa Dorada
.
Gabriela no pudo escapar al planteamiento que había soslayado: ¿Cómo se lo propongo?
Jaime encontró rápido la respuesta: Pues con naturalidad, como me lo dijiste a mí
. Gabriela reconoció que era lo indicado; sin embargo no sabía con qué palabras hacerlo. Por más sutil que fuera había el peligro de que su madre se considerara rechazada. Entonces no se lo digas directamente. El 24, cuando venga a comer, le muestras el recorte.
¿Así nada más?
Jaime se impacientó: Desde luego que no. La cosa es que aparezca de casualidad. Entonces le dices cómo lo encontraste
. ¿Y después?
, lo urgió Gabriela. No sé. Todo dependerá de la forma en que reaccione tu madre
.
Por el tono de Jaime, Gabriela comprendió que él estaba harto del tema y se sintió perdida en medio de una situación conflictiva. Deseó lo imposible: que el tiempo retrocediera, aunque la llevara a sus tediosos días de escuela, a los abominables cursos de regularización o a la ruptura con Virgilio, su primer novio. Estaría dispuesta a soportar eso y más con tal de no tener que hablarle a su madre de Villa Dorada.
Pasó buena parte de la noche pensando en el recorte. Se maldijo por haberlo encontrado, pero eso no impedía que el trozo de periódico estuviera sobre el buró. Gabriela recordó la fotografía de los ancianos felices, sonrientes. Tal vez la mañana en que posaron ante la cámara acabaran de regresar de un paseo por los jardines o de zambullirse en la piscina de agua tibia con mosaicos azules en el fondo.
Era inútil seguir en la cama. Gabriela se levantó y fue a la cocina. Necesitaba tomar una bebida caliente. Abrió la alacena para sacar la cafetera y vio, en el entrepaño superior, el mantel y las servilletas que su madre había bordado y luego le cedió como regalo de boda.
Gabriela tomó una servilleta. Los nomeolvides bordados sobre el lino eran perfectos. Sus pétalos guardaban las horas felices de su madre, la luz de otro tiempo, quizá hasta el eco de la voz de su padre. A él le reprochó amorosamente que hubiera muerto. De no ser así él despertaría al lado de su madre dispuesto a compartir con ella el resto de su vida. Nada de soledad. Nada de sombras.
Pero ocurrió algo distinto y ahora ella tendría que mostrarle a su madre el recorte sin presionarla, sin sugerirle nada, esperando sólo que la lógica se impusiera con su fuerza natural. Gabriela acarició la servilleta –otro tiempo, otra luz– y en ese momento decidió colocar el recorte entre sus dobleces. Lo imaginó cayendo sobre la mesa y a su madre preguntando qué era eso. Entonces ella se disculparía por haberlo dejado allí y luego quizá dijera algo así como: Ya que lo encontraste léelo, a lo mejor te interesa
.
Gabriela confió en que todo sucedería en la comida del 24 tal como lo estaba pensando. Vio con optimismo el futuro. Imaginó que al cabo de unos meses, cuando el gerente de Villa Dorada renovara el anuncio, quizá vería allí el rostro de su madre sonriente, dichosa, fortalecida para vivir al máximo los años por venir. Nada de soledad. Nada de sombras. Nada de pensamientos tristes.