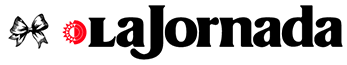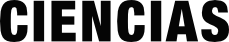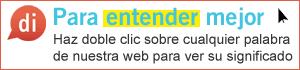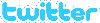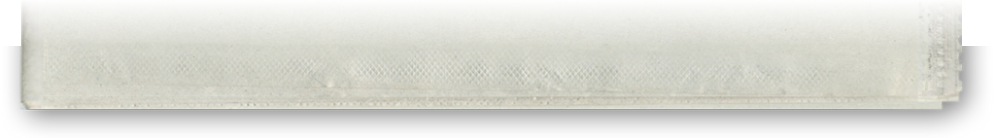Determinan la frecuencia de eventos sísmicos que necesitan conocer las autoridades

Jueves 20 de junio de 2024, p. 6
La información geológica es como la historia: nos permite entender qué va pasar en el futuro porque nos proporciona datos para aprender del pasado y no repetir errores, dice a La Jornada María Teresa Ramírez Herrera, investigadora del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mientras inspecciona un bloque de tierra de un metro de largo por 10 centímetros de ancho extraído de las costas de Colima.
En su laboratorio, con guantes de látex y anteojos, la especialista observa los cambios de textura de la pieza en busca de microfósiles, sedimentos o sustratos que le aporten evidencia de tsunamis o sismos ocurridos hace miles de años
Se trata de que la información geológica nos permita determinar cuándo sucedieron esos eventos y a partir de ahí establecer la frecuencia con que se registran
, añade la científica, quien gusta de trabajar en equipo, con colegas de otras disciplinas o estudiantes. Sus colaboraciones se extienden a Chile, Argentina y Japón, entre otros países.
Ramírez Herrera obtuvo un doctorado en la Universidad de California en Berkeley, y a lo largo de 23 años ha explorado diferentes temas, desde el proceso de erosión en las costas hasta el análisis del cambio climático, sismos, tsunamis y la geología paleosismología –rama que estudia los terremotos ocurridos antes de que hubiera registros instrumentales–; también combina técnicas geológicas y arqueológicas para identificar y analizar muestras.
En su método, primero recaba información de los eventos a través de documentos históricos e incluso códices; luego, con esos datos se traslada hasta el sitio donde ocurrieron y hace una exploración de campo.
En el lugar se excavan trincheras para examinar los desplazamientos y deformaciones en los sedimentos. Ahí se pueden observar directamente las estructuras geológicas afectadas por terremotos
, detalla.
Además, se utilizan varios métodos de datación, como el radiocarbono (C-14) para determinar la edad de los sedimentos perturbados por temblores; también se analizan las capas de tierra para encontrar deslizamientos y la presencia de microfósiles.
En México, los datos que tenemos son insuficientes para ver cómo se comporta el ciclo sísmico. Nuestros registros datan de 1910, cuando se instaló la primera estación sismológica; es decir, tenemos datos de los últimos 114 años, pero las placas se formaron hace 4 mil millones de años
.
Ramírez Herrera considera que impulsar la paleosismología en el país permitirá completar un mapa sísmico
y ampliar la información en su entorno. Tener un panorama completo, agrega, puede prevenir desastres como el ocurrido en 2011 en Japón, cuando un terremoto de magnitud 9 acompañado de un maremoto devastó las costas del país, sobre todo la región de Tohoku.
En ese momento, las autoridades locales desestimaron las evidencias geológicas sobre eventos de gran magnitud en la zona ocurridos con anterioridad. Ellos no creían que se inundaría todo lo que se anegó
, comenta.
Entre sus investigaciones, destaca el estudio de la zona de subducción localizada en la costa del Pacífico mexicano que va de Nayarit y Jalisco hasta Chiapas, la cual tiene una extensión aproximada de mil kilómetros y es considerada una megafalla; está formada por la placa de Cocos y Rivera (en el norte de la de Cocos) y se ubica en el océano. También ha analizado la placa norteamericana, a nivel continental.
La exploración de sitio le permitió corroborar que en 1787 se produjo un sismo de magnitud 8.6 que desató un tsunami que inundó las costas de Guerrero y Oaxaca. En este último lugar el agua del mar llegó hasta 5 kilómetros tierra adentro.
Otro estudio encabezado por Ramírez Herrera descubrió que el sismo de 1985, cuya magnitud fue 8.1 y causó graves daños a la Ciudad de México, también originó un maremoto, que inundó la costa de Michoacán y parte de Guerrero.
Destaca asimismo la revisión de un maremoto en el Pacífico sur, luego de la erupción de un volcán cerca de la isla de Tonga, donde la recolección de datos del mareógrafo confirmó que los efectos habían llegado hasta las costas mexicanas.
La especialista, quien en 2021 fue galardonada con el premio Sor Juana Inés de la Cruz, que otorga la UNAM para reconocer las aportaciones de sus académicas, tiene claro que lo más importante de las investigaciones en que ha participado es conectar los conocimientos con las autoridades que toman decisiones. Se trata de que instancias como Protección Civil o Desarrollo Urbano conozcan la información recolectada y se tomen medidas de protección para la población, que se elaboren planes de evacuación, y establezcan criterios sobre dónde se puede construir y dónde no
.
La académica comenzó a interesarse en la geología cuando, de niña, desde su casa en un barrio de Coyoacán, veía los volcanes Iztaccíhuatl y Popocátepetl. Decía: ¡Qué bonitos!, pero, ¿cómo se formaron?
Esa inquietud inicial fue alimentada por sus maestros de educación básica y más tarde pudo abordar el tema como profesionista.
Se tiene que fortalecer el estudio de las ciencias de la tierra y de las ciencias naturales en niveles básicos para que los niños se inspiren, se acerquen a ellas, con la curiosidad y el ánimo de responder a sus inquietudes
, finaliza.