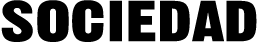Por la cuesta
asan veinte minutos de las nueve de la mañana y la fila de personas en espera de que abran las puertas de la casa de empeño es ya muy larga. Hernán ocupa el último lugar. Para hacer menos tediosos los minutos, se dispone a leer el periódico que lleva en el bolsillo del pantalón, pero se lo impiden los gritos de un recién llegado que protesta por la demora en el servicio.
Hernán: –¡Ya cállese y no haga tanto escándalo!
Roger: –¿Qué dijo? A ver, míreme. ¿Hernán? Me imaginé todo menos que iba a encontrarte aquí.
Hernán: –Te reconocí por la voz. ¿A qué viniste?
Roger: –A refrendar una boleta, ¿y tú?
Hernán: –Quiero ver cuánto me dan por la factura de mi coche. Es que se me presentó una emergencia: a Selma la operaron del tabique y, ya sabes, esas cosas salen caritas, más aparte las medicinas…
Roger: –¿Sigues trabajando en la agencia de investigaciones privadas?
Hernán: –En noviembre tronó. Como el dueño y yo somos medio parientes, nunca me preocupé por firmar contrato y ya te imaginarás en qué condiciones salí.
Roger: –¿Ya buscaste en otra agencia?
Hernán: –No. Eso ya no es negocio. Ahora, con los dichosos localizadores, no necesitas que un detective ande viendo en dónde se mete tu pareja: puedes hacerlo desde tu cama o mientras te rasuras. (Nota movimiento en la fila.) Ya abrieron.
Roger: –Ahora nada más falta ver si hay quien atienda las ventanillas, porque a veces los empleados, entre que se saludan y se toman el cafecito, se tardan horas en abrir.
Hernán: –Veo que también eres cliente frecuente de este club.
Roger: –Pues sí, pero olvídalo. Oye, de veras qué gusto verte. Si no traes mucha prisa, te invito a que nos tomemos un café en la casa. Ahorita no hay nadie porque mi domadora salió a trabajar.
Hernán: –¿Todavía está en el despacho de contadores?
Roger: –No. Ahorita nada más asesora a particulares. No le va mal, pero no es lo mismo que tener algo seguro. Con lo que gana y lo que saco por atender una pollería sábados y domingos, ahí la llevamos.
II
Hernán quita los periódicos acumulados en un sillón y toma asiento. Roger prepara el café en la cocina y desde allá conversa.
Roger: –No conocías este departamento, ¿verdad?
Hernán: –Nunca me has invitado.
Roger: –Llamé al teléfono que me dejaste y me dijeron que era de una carnicería.
Hernán: –Es que Carolina y yo nos fuimos a vivir con mi suegra. Anda mal de la vista y padece unas depresiones terribles. A Caro le dio miedo dejarla sola, y tuvo razón.
Roger (pone dos tazas en la mesa de centro):
–Me estaba acordando de cuando trabajabas como detective privado. Una vez te pregunté por qué te habías metido en eso y me dijiste: Por chingaderas de la vida.
Hernán: –Y ahora, ¿qué te dio por pensar en eso?
Roger: –Porque ayer Iván, el más chico de mis nietos, me dijo que de grande quiere ser detective intergaláctico. No me preguntes qué es eso porque no sé y creo que Iván tampoco. ¿Otro cafecito?
III
Hernán mira las fotografías colgadas en la pared. Elige una donde aparece un grupo de niños junto al trenecito de Chapultepec. Cuando ve a Roger le pregunta quiénes son.
Roger: –Mis primos y aquel de la cachucha soy yo. Mi sueño era que un día me permitieran manejar el trenecito. ¿Tú ibas a Chapultepec?
Hernán: –No, por el trabajo de mi mamá, pero en cambio tuve un trenecito eléctrico. Era una chulada, como los de verdad. En uno de los carros decía Lyonel
.
Roger: –¿Te lo compró tu mamá?
Hernán: –No, hombre, esos juguetes son muy caros y, con la costura, mi madre apenas sacaba para que medio comiéramos. Fue regalo de mi padrino Federico. Era medio especial pero lo quise mucho. Conmigo se portó muy bien y siempre se interesó por mí. Una tarde que fue a visitarnos me encontró llorando. Quiso saber el motivo y se lo dije: los niños, mis vecinos, no querían jugar conmigo ni me invitaban a sus fiestas sólo porque mis papás eran divorciados.
Roger: –¡Ay, pues qué escuincles tan pendejos!
Hernán: –Ellos no, sus padres, que de seguro les prohibieron juntarse conmigo. ¿Me creerás que el trenecito cambió mi vida? Como ninguno de los chamacos tenía un juguete tan especial, cuando supieron que yo sí, empezaron a jugar conmigo y a pasarse las tardes en mi casa viendo el trenecito.
Roger: –¿Eso también fue consejo de sus padres?
Hernán: –A lo mejor, el caso es que viví una temporada muy bonita, lástima que haya durado poco: un día, al volver de la escuela, mi madre me recibió con la mala noticia de que, mientras estaba en el taller entregando una ropa, alguien había entrado en la casa para llevarse el trenecito.
Roger: –¡Híjole! Y tú, ¿qué hiciste?
Hernán: –De la sorpresa no pude ni hablar y luego lloré tanto, tanto, que mi mamá acabó por decirme la verdad: el robo no era cierto. Como desde diciembre no le encargaban costura en el taller y ya no teníamos ni un centavo, no tuvo más remedio que empeñar mi trenecito. Pobre, me parece que la oigo decirme: Ya no llores. Verás que pronto voy a conseguir dinero para sacar del empeño tu juguete.
Roger: –¿Lo hizo?
Hernán: –¿Con qué? Para no pensar que lo había perdido, inventé que el trenecito andaba haciendo un viaje muy largo por el mundo y que los turistas eran mis antiguos camaradas de juego. ¿Te dije que en uno de los vagones decía Lyonel
?
Roger: –Sí, dos veces. No se me olvidará.