Domingo 1º de septiembre de 2019, p. a12
El escritor André Aciman, en su novela Variaciones Enigma, publicada por el sello Alfaguara perfila un relato sensual y repleto de destellos sobre el amor y la posibilidad de descubrirnos a través de los demás. Con autorización de Penguin Random House Grupo Editorial, La Jornada ofrece a sus lectores un fragmento de la obra más reciente de Aciman.
He vuelto por él.
Escribí estas palabras en mi cuaderno cuando distinguí por fin San Giustiniano desde la cubierta del transbordador. Solo por él. No por nuestra casa, ni por la isla, ni por mi padre ni por el continente visto desde la capilla normanda abandonada en la que me sentaba solo las últimas semanas de nuestro último verano allí a preguntarme por qué era la persona más infeliz del mundo.
Aquel verano viajaba solo, había empezado mi viaje de un mes largo a la costa volviendo al lugar en el que había pasado todos los veranos de mi infancia. Hacía mucho que deseaba emprender ese viaje y, ahora que acababa de licenciarme, no había momento mejor para hacerle una visita breve a la isla. Nuestra casa había salido ardiendo años antes y después nos habíamos mudado al norte; nadie de la familia quiso volver o vender el terreno o averiguar qué había pasado en realidad. La abandonamos sin más, sobre todo cuando supimos que, después del incendio, los lugareños habían saqueado lo que habían podido y habían arrasado con todo lo demás. Hubo quien sostenía incluso que el incendio no había sido un accidente, pero se trataba de meras especulaciones, decía mi padre, y la única forma de averiguar algo era ir allí. Así que prometí que lo primero que haría al desembarcar del transbordador sería girar a la derecha, bajar por el paseo marítimo que tan bien conocía, pasar por delante del imponente Grand Hotel y la casa de huéspedes que bordeaba el muelle y dirigirme directamente a nuestra casa para ver los daños por mí mismo. Es lo que le había prometido a mi padre. Él no tenía ninguna gana de volver a poner un pie en la isla. Yo ya era un hombre y me correspondía a mí ver qué había que hacer.
Pero quizá no volvía solo por Nanni. Volvía por el niño de doce años que había sido yo diez años antes, aunque sabía que no encontraría a ninguno de los dos. El niño ahora era alto y lucía una poblada barba rojiza y, en cuanto a Nanni, había desaparecido del todo y nunca más se había vuelto a saber de él.
Seguí recordando la isla. Me acordaba del aspecto que tenía la última vez que la había visto, nuestro último día, apenas una semana antes de que empezara el colegio, cuando mi padre nos llevó a la estación del transbordador y luego se quedó en el muelle a despedirnos; la cadena del ancla se lamentaba y el barco chirriaba al retroceder mientras él allí quieto fue empequeñeciéndose hasta que dejamos de verlo. Como era su costumbre todos los otoños, se quedaría entre una semana y diez días más para asegurarse de que la casa quedaba bien cerrada, de apagar la electricidad, el agua y el gas, de cubrir los muebles y pagarle a todo el servicio doméstico del pueblo. Estoy seguro de que no le desagradaba ver que su suegra y la hermana de esta se iban en el transbordador que las devolvía al continente.
Sin embargo, lo primero que hice en cuanto puse un pie en tierra firme, después de que el viejo traghetto zarpara con su sonido metálico del mismo sitio exacto una década después, fue girar a la izquierda en vez de a la derecha y dirigirme directamente al camino empedrado que llevaba a la ciudad vieja sobre la colina, San Giustiniano Alta. Me encantaban sus estrechos callejones, sus canales socavados y viejas callejuelas, me encantaba el aroma reconfortante del café del tostadero que parecía darme la bienvenida igual que cuando hacía recados con mi madre o cuando todas las tardes de aquel último verano, después de visitar a mi profesor particular de griego y latín, escogía el camino largo para volver a casa. A diferencia de San Giustiniano Bassa, más moderna, San Giustiniano Alta siempre quedaba en sombra, hasta cuando el sol se volvía insoportable a lo largo del muelle. Por las noches, muchas veces, cuando el calor y la humedad se hacían insoportables en el paseo marítimo, volvía a subir con mi padre a por un helado al Caffè dell’Ulivo, donde él se sentaba frente a mí con una copa de vino y charlaba con la gente del pueblo. Todo el mundo conocía y apreciaba a mi padre y lo consideraba un uomo molto colto, un hombre muy culto. Entreveraba su italiano renqueante con palabras españolas que intentaba que sonaran italianas, pero todos le entendían, y cuando no podían evitar corregirle y reírse de alguna de sus palabras extrañamente macarrónicas, a él le hacía feliz unirse a sus risas. Lo llamaban dottore y, aunque todo el mundo sabía que no era doctor en medicina, solían pedirle consejo, sobre todo porque confiaban en su opinión en asuntos de salud más que en el farmacéutico local, a quien le gustaba pasar por el galeno del pueblo. El signor Arnaldo, el dueño del caffè, tenía tos crónica, el barbero sufría de eczema, al professore Sermoneta, mi profesor particular, que por la noche solía terminar en el caffè, le daba miedo que tuviesen que quitarle la vesícula algún día; todos confiaban en mi padre, incluido el panadero, a quien le gustaba enseñarle los moretones que le hacía en los brazos y los hombros su mujer, que tenía mal carácter y que, según algunos, empezó a serle infiel la mismísima noche de bodas. A veces, mi padre hasta salía del caffè con alguien para dispensarle su opinión en privado; luego apartaba la cortina de cuentas, volvía a entrar y se sentaba en su silla, ponía los codos sobre la mesa y la copa de vino vacía en el medio y me miraba fijamente; siempre me decía que no había necesidad de que me diese prisa con el helado, que teníamos tiempo todavía para caminar hasta el castillo abandonado si yo quería. De noche, el castillo con vistas a las luces lejanas del continente era nuestro sitio favorito, y allí nos sentábamos los dos en silencio junto a las murallas en ruinas a observar las estrellas. Mi padre lo llamaba crear recuerdos.
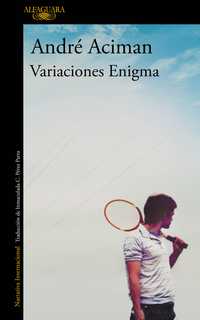

–Para el día en que –decía.
–¿Qué día? –le preguntaba yo, para chincharle.
–Para el día en que sepas.
Mi madre decía que mi padre y yo habíamos salido del mismo molde. Mis pensamientos eran sus pensamientos y los suyos eran los míos. A veces me daba miedo que me pudiese leer la mente con solo tocarme el hombro. Éramos la misma persona, decía mi madre. Gog y Magog, nuestros dos dóberman, nos querían solo a mi padre y a mí y no a mi madre ni a mi hermano mayor, que había dejado de pasar los veranos con nosotros unos años antes. Los perros se apartaban de todos los demás y gruñían si alguien se les acercaba mucho. La gente del pueblo sabía mantener las distancias, aunque a los perros se les había enseñado a no molestar a nadie. Podíamos atarlos a la pata de una mesa de la terraza del Caffè dell’Ulivo y, mientras nos tuvieran a la vista, se quedaban tumbados dóciles como corderillos.
En ocasiones especiales, en vez de dirigirnos al puerto después de la parada en el castillo, mi padre y yo volvíamos al pueblo y, como pensábamos igual, nos quedábamos a tomarnos otro helado (...)


















