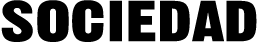Útiles escolares
n esta época del año siempre recuerdo a una de mis mejores pacientes: Nilda. Varias veces se refirió a un hecho ocurrido en su infancia. Por la reiteración comprendí que ese capítulo de su vida era muy significativo para ella. Sería desleal si yo lo olvidara. Antes de que eso ocurra voy a escribirlo ahora mismo. Lo haré en primera persona, tal como Nilda me lo contó.
I
Desde nuestra llegada al barrio, meses antes, aquella fue la primera ocasión en que mi hermana y yo salimos a la calle sin ser acompañadas por un adulto de la familia. Ese paréntesis de libertad, que era también una prueba de confianza en nuestra madurez
, y el hecho de que fuéramos a comprar nuestros útiles escolares nos causó gran felicidad.
Antes de que emprendiéramos la caminata hacia las papelerías del rumbo, mi madre nos hizo una especie de examen para asegurarse de que conocíamos los puntos de referencia para evitar perdernos. A dos voces, como si estuviéramos en el catecismo, enumeramos los establecimientos más allá de las vías: la farmacia, una gasolinera, una sucursal del Monte de Piedad, un obrador de carne y una cantina que aún existe y me devuelve tristes recuerdos de mi papá.
Satisfecha de nuestros conocimientos, mi madre le dio a mi hermana el efectivo para la compra, su reloj para que estuviéramos al pendiente de la hora y las últimas indicaciones, según las cuales no debíamos tardarnos, ni soltarnos de la mano, ni bajarnos de la banqueta, ni hacerles plática a desconocidos, y mucho menos sacar el dinero a lo tonto
.
Emocionada por la aventura que estábamos a punto de vivir, mi madre nos acompañó hasta el portón de la vecindad y allí nos bendijo como si fuéramos a emprender un viaje a Australia. No habíamos caminado ni media cuadra cuando volvimos a escuchar la advertencia: No enseñen el dinero a lo tonto
. Por desgracia, lo hicimos.
II
Íbamos a entrar a una papelería cuando nos abordó un hombre. Supongo que el hecho de que llevara sombrero de palma, como los que se usaban en nuestro pueblo, nos hizo creer en su historia: una madre sola y moribunda, urgencia de ir a verla a un rumbo muy lejano, falta de dinero a pesar de tener un billete de lotería premiado con 5 mil pesos. No le importaba dárnoslo a cambio del efectivo que lleváramos y el reloj pulsera, mucho menos valioso que su billete. Nos convenció. Al despedirse, el hombre se quitó el sombrero en señal de agradecimiento y con voz temblorosa nos dio otra prueba de ser un buen hijo: Por una madrecita uno es capaz hasta de robar.
Seguras de que habíamos hecho una buena obra, mi hermana y yo regresamos a la casa sintiéndonos ricas, aunque sin un centavo en la mano, sin reloj y sin útiles escolares. Nuestra alegría y la de mi madre desapareció en cuanto Adela, la vecina esposa de un taxista, nos dijo cómo habíamos sido timadas con un billete de fecha muy anterior y desde luego sin premio.
Esperamos un buen rato a que mi padre regresara. Había salido a buscar trabajo. Por su expresión comprendimos que una vez más había fracasado en su intento. A los pocos minutos, ya sobrepuesta de su mal humor, quiso ver nuestros útiles. No tuvimos más remedio que contarle lo sucedido. Nos pidió el billete. Después de revisarlo una y otra vez lo hizo pedazos.
Para esas alturas Adela ya le había contado a medio mundo el engaño en que mi hermana y yo habíamos caído. Con eso propició el intercambio de historias lamentables que al fin causaron bromas y risas. A medianoche alguien encendió un tocadiscos a todo volumen y por horas estuvimos escuchando Dos arbolitos: fondo musical para una larga discusión entre mis padres.
III
Faltaba una semana para que comenzaran las clases. Sin dinero para comprar los útiles y sin el reloj pulsera de mi madre para llevarlo al empeño, mi hermana y yo no teníamos la mínima posibilidad de presentarnos en la escuela. Nuestras perspectivas iban de malas a peores: desde faltar días o semanas a clases hasta perder el año si antes del lunes no conseguíamos el dinero para surtir la lista de útiles: cuadernos, lápices, colores, sacapuntas, manguillo, tintero, juego de geometría, papel lustrina y mochila.
Mi hermana y yo soñábamos con tener una que pudiéramos colgarnos a la espalda y de ese modo parecernos a las dos niñas que, en la página arrancada de una revista, caminaban descalzas por un sendero rumbo a su escuela: una casa blanca, con amplias ventanas, techo de dos aguas y rodeada de árboles. En nuestra calle no había uno solo. Viniendo de un pueblo salpicado de pirules y arrayanes, esa aridez nos afectaba.
IV
Desde que llegamos a vivir a la vecindad, Adela fue nuestra guía y el único apoyo. Si yo no estuviera tan enferma iría a agradecerle los muchos favores que nos hizo, en especial que nos haya prestado el dinero para nuestros útiles escolares.
Por segunda ocasión, mi hermana y yo, sólo que acompañadas por mi madre, volvimos al rumbo de las papelerías. Las recorrimos todas. Fuimos dichosas en aquellos locales repletos de compradores atendidos por dependientas con guardapolvo y lápices amarillos clavados en el pelo, al nivel de la oreja.
Cargadas de paquetes volvimos a la casa. En cuanto llegamos mi madre se ofreció para ayudarnos a forrar, con hojas de periódico y engrudo, nuestros cuadernos. Cuando terminamos los metimos en las mochilas y, como ensayo, nos las echamos a la espalda y esperamos la reacción de mi madre. Ella no dijo nada. Sonriente, se quedó observándonos de una manera incomprensible, al menos para mí. Tardé años en comprender que aquella noche nos veía como se mira a alguien que ya empieza a alejarse.