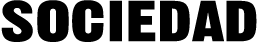Copos de nieve
l sol de invierno acentúa el colorido de los adornos navideños que recubren portales y aparadores. Los destellos metálicos de los festones dan a toda la plaza un aspecto mágico. Mirarlos le produce a Esteban una dicha infantil que le gustaría compartir. Pero, ¿con quién? Se ha quedado solo junto a las cajas de herramientas y las cartulinas que indican la especialidad de sus colegas: albañiles, pintores, plomeros. La suya es la de ebanista.
A Esteban le parece inútil el esfuerzo con que Felipe y Raziel van al encuentro de los transeúntes para ofrecerles su trabajo: Rápido, bien hecho y barato
. En el área más soleada de la calle, Mauro, Tadeo, Hilario y Jesús forman un grupo y comentan las noticias: ¡Qué gachas fotos esas del cadáver cubierto con billetes sucios de sangre!
La Gloria se nos casó de blanco: ¿cómo ven?
Ese aumento a los mínimos es una burla. ¿Para qué le alcanza a uno con 2.65?
Hilario enrolla su periódico y se lo guarda en la bolsa posterior del pantalón: Si llegan a subirle un peso al Metro, ¡ni para comprar un boleto!
La conclusión enardece a Mauro: menos mal para los que hacen nomás un viaje de ida y otro de vuelta. Pero los que viven lejos, como Esteban...
Al escuchar que lo mencionan, Esteban se sobresalta: ¿Para qué soy bueno o qué?
Mauro se le acerca y le palmea un hombro: no se espante, mi buen, no se espante
. Tadeo aprovecha para bromear: Así de negra ha de tener la conciencia, carnal
. Jesús mira a un grupo de jovencitas que, vestidas con gorros de lana y chamarras, cruzan hacia el Zócalo: el año pasado les prometí a mis escuinclitos que iba a traerlos a la pista de hielo y no pude: me salió una fachada. En resanarla y pintarla se me fueron dos semanas completitas. A la patrona le urgía el trabajo, porque iban a llegar sus hijos que están viviendo en Nueva York
.
II
A Esteban le basta con oír el nombre de esa ciudad para que enseguida lo asalte el recuerdo de su padre contándoles a él y a su madre su experiencia en Nueva York. Sin advertir el efecto que sus palabras le causaban a su familia, Elfego afirmaba que se habría quedado mucho más tiempo allá de no haber sido por el frío invernal: es como una mano que te araña la cara y te lastima los ojos hasta que te hace llorar
.
Esteban veía a su padre estremecerse y frotarse las manos mientras iba describiendo los sufrimientos padecidos a causa de las bajas temperaturas. Las mencionaba con rencor, como si fueran enemigas reales, sobre todo aquellas marcadas bajo cero
. Él, en cambio, a sus 11 años, las veía como aliadas porque gracias a ellas su padre estaba otra vez en la casa, en su taller con el piso cubierto de aserrín.
Pensando en aquellos días, Esteban comprende al fin que si los adornos navideños le causan tanta felicidad es porque le recuerdan la serie de luces en el altar erigido a San José y a la Virgen. Estaba colocado en un rincón de la carpintería: apenas una accesoria con techo de vigas y paredes que conservaban las huellas de un incendio.
Los reflejos luminosos caían sobre la mesa en donde su padre, siempre con un lápiz atorado en la oreja, desbastaba maderos con su vieja garlopa o medía los retazos de felpa y brocado con que iba a tapizar algún mueble. Por la incapacidad de pago de sus dueños, muchos eran abandonados temporalmente. Los clientes, sobre todo las mujeres, a veces se asomaban a la accesoria para preguntar por su silla o su taburete y encargarle a don Elfego que se los cuidara mucho, hasta que ellas pudieran pagarle su trabajo y recogerlos.
Mientras llegaba ese momento, Esteban se divertía escondiéndose bajo los muebles. Lo embargaba una profunda satisfacción cuando oía a su padre exclamar con inquietud fingida: ¿Dónde se habrá ido mi muchachito? Rosa, ven, ayúdame a buscar a Esteban. No lo encuentro por ninguna parte
. Al final, cuando la inmovilidad le provocaba dolor en las piernas, salía triunfal de su escondite, como si realmente volviera de un viaje muy largo.
Cuando su padre se fue a Estados Unidos la guía de luces que iluminaba a San José y a la Virgen permaneció encendida. Sus destellos iluminaban la mesa, las herramientas y la ausencia. Para consolarse, Esteban se escondía otra vez debajo de algún mueble y murmuraba lo que tantas veces, por juego, había dicho su padre: ¿dónde se habrá ido mi muchachito?
III
Absorto en sus recuerdos, Esteban apenas escucha la despedida de Hilario: ya todos se fueron. Creo que también me voy porque después de las cuatro es difícil que lo contraten a uno. ¿Usted se queda?
Nomás otro ratito, por si acaso. Si ya lo terminó, déjeme su periódico
.
Se dispone a leerlo cuando escucha la voz de un niño que le pregunta a su madre: ¿Me puedo quitar el suéter?
No. ¡Estás loco! En la pista hace mucho frío y no quiero que te me enfermes
. Es lo mismo que su mamá le decía a su padre en las breves conversaciones por teléfono: Cuídate mucho. No quiero que te me enfermes y menos estando solo
.
Esteban nunca imaginó la soledad que debía padecer su padre durante el tiempo que vivió en Nueva York. Vino a entenderla cuando Elfego les habló de sus domingos larguísimos en el departamento que rentaban entre ocho trabajadores, de sus noches de insomnio pensando en ellos: a veces me entraban tantas ganas de verlos que decía: mañana me voy. Pero ya al otro día, trabajando, eran distintos mis pensamientos. Me daba cuenta de que en México jamás iba a ganar lo mismo que allá. Si no hubiera sido por el frío, me habría quedado más tiempo
.
El regocijo de Esteban estimulaba a su padre para seguir describiéndoles su asombro ante los rascacielos y contándoles sus aventuras en las cafeterías, en los supermercados, en el Metro nunca visto por él y en su temor a extraviarse en los andenes. Esa posibilidad era también su pesadilla: me soñaba corriendo en un pasillo larguísimo, oscuro, en medio de mucha gente que iba en sentido contrario y no me respondía cuando les preguntaba ¿por dónde salgo? Al final veía una salida, pero al pisar la calle me engarrotaba de frío. Y vuelta otra vez a los andenes
.
IV
En sus horas de buen humor, su padre aceptaba contarle de la nieve. Esteban la había visto, hecha de papel y algodón, en los aparadores, en las tarjetas postales exhibidas fuera del Correo Central y en los calendarios que año con año les regalaba Flora, la dueña de la carnicería El chambarete
. El esplendor de esos paisajes nevados era cuando mucho de celofán o diamantina; en cambio la que su padre les describía reflejaba la luz de las estrellas.
Oír a su padre contar la forma en que llega y cae la nieve era para Esteban como acercarse al primer cuento que leyó en la escuela. Las palabras iniciales –“Había una vez…”– fueron claves que le permitieron abrir la puerta hacia un mundo maravilloso y desconocido. Años más tarde cobró ese valor la frase con que su padre empezaba el relato acerca de la nieve:
“Un día, de recién llegado a Nueva York, sentí el aire muy tibio y eso que era diciembre. Con decirles que hasta me pareció que hacía calorcito. Se lo dije a Zenaido y él me contestó: Va a nevar. Me dio vergüenza preguntarle cómo era eso y mejor me callé. Pasó el tiempo y ¡nada! Hasta que un sábado en que iba saliendo del supermercado sentí que me caían unas pelusitas en la cara. Pensé que era ceniza y no le presté atención. Pero enseguida vi que caían más y más de aquellas pelusitas: eran copos de nieve. Me sentí tan contento que me puse a llorar y pensé en cuánto me hubiera gustado que ustedes estuvieran conmigo para ver esa maravilla.
Pasé toda la noche sentado junto a la ventana, viendo caer la nieve y cómo iba formando una capa blanca sobre los techos, los árboles, la calle silenciosa. En la madrugada todo parecía de plata y tan bonito que se me quitó el temor de que estuviera llegando el domingo. ¿Se acuerdan que ese día les hablé por teléfono?
Esteban repite mentalmente lo que su padre le dijo en aquella conversación: te prometo que en cuanto tenga un poquito de dinero te traigo a Nueva York nomás para que veas caer la nieve
Un bolero pasa y le pregunta la hora: Cinco y cinco
. Es medio tardecito
, responde el hombre que se pierde entre la gente. Esteban se levanta y toma su caja de herramientas.
Para llegar al Metro tendrá irse por la acera de Catedral. La enorme pista de hielo que abarca el Zócalo le impide atravesarlo como es su costumbre. A medio camino se detiene y piensa en los niños que por unos minutos vuelven reales los paisajes nevados que han visto en las películas, en la televisión y en las revistas.
Son muy bellos, pero ninguno tan hermoso como el que aparecía ante sus ojos en cuanto su padre pronunciaba la frase mágica: “Un día, de recién llegado a Nueva York, sentí el aire muy tibio y eso que era diciembre…”