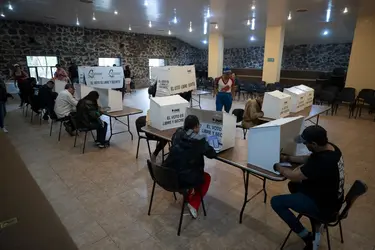El concepto de guerra arancelaria surgió tras la Gran Depresión de 1929, cuando los países industrializados intentaron recuperar el crecimiento económico a través de la imposición de barreras comerciales. Se trataba de alcanzar superávits en las balanzas comerciales mediante el estímulo de la demanda interna y el impulso de las exportaciones, lo que en la práctica significaba exportar el desempleo y reducir la actividad económica de otros países. El resultado fue una ola de medidas proteccionistas que paralizó el comercio internacional y profundizó la crisis global.
Hoy vivimos un fenómeno distinto. No se trata sólo de una guerra arancelaria clásica, sino de un proceso mucho más estructural: EU busca defender su hegemonía global mediante una estrategia de reindustrialización que le permita recuperar su autonomía productiva y reducir su vulnerabilidad frente al ascenso de China. En 1947, la manufactura representaba cerca de 25 por ciento del PIB estadunidense; hoy, apenas ronda 10 por ciento. Esta transformación ha obligado a Washington a replantear sus prioridades económicas, apostando por el fortalecimiento de sectores estratégicos, como los semiconductores, las baterías, la biotecnología y la industria de defensa, con fuertes subsidios públicos, proteccionismo selectivo y una revisión de su papel en la globalización.
EU atraviesa una transformación estratégica profunda: busca replegarse del escenario global como potencia intervencionista y consolidar un bloque económico-autárquico de altos ingresos y vastos recursos naturales, integrado por su propio territorio, Canadá y, eventualmente, Groenlandia. Esta estrategia responde a la necesidad de reducir compromisos costosos –especialmente en Europa– y concentrar recursos para enfrentar a lo que considera su verdadero desafío existencial: China. La posible incorporación de Groenlandia no es simbólica: se trata de asegurar el acceso a minerales estratégicos, controlar nuevas rutas marítimas en el Ártico y garantizar su soberanía energética frente a la competencia de potencias emergentes.
En este nuevo paradigma, Rusia deja de ser el enemigo principal. Washington la relega a un segundo plano, mientras focaliza su atención en contener a China, potencia con una base industrial robusta, avances tecnológicos significativos y una creciente influencia global. Para enfrentar este desafío, EU ha comenzado a restructurar su economía, reducir su exposición a cadenas de suministro extranjeras y concentrar sus alianzas geopolíticas en el Indo-Pacífico. Esto marca una transición hacia una doctrina de repliegue selectivo, autosuficiencia continental y confrontación estratégica con un solo objetivo: sostener su primacía global.
En esta nueva lógica, México no aparece como socio estratégico. A pesar del discurso oficial y de la firma del T-MEC, EU no contempla una integración simétrica ni de largo plazo con México. En realidad, la estrategia estadunidense busca repatriar inversiones, atraer manufactura de vuelta a su territorio y reducir su dependencia estructural de proveedores extranjeros, incluso de sus vecinos. México queda reducido a una plataforma de bajo costo, funcional al modelo de nearshoring, pero prescindible en un contexto de competencia tecnológica de alta intensidad.
Desde 1994, con la firma del TLCAN, México ha optado por priorizar su nexo económico con EU en lugar de construir un proyecto de industrialización nacional. Se le ha otorgado un papel central a la inversión extranjera, desplazando al capital nacional del sector manufacturero, debilitando el desarrollo de capacidades tecnológicas propias y renunciando, en los hechos, a una estrategia de innovación soberana. El modelo adoptado se ha basado en mano de obra barata, baja complejidad productiva y dependencia estructural de decisiones empresariales que no se toman en territorio mexicano.
El reciente trato “favorable” que EU ha concedido a México y Canadá en sectores como el automotriz, bajo las nuevas reglas del T-MEC, no debe interpretarse como una muestra de integración equitativa, sino como una concesión transitoria. Su verdadero objetivo es proteger a las empresas estadunidenses mientras amortizan sus inversiones en el extranjero y preparan su eventual repatriación. De acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria de Autopartes, remplazar las plantas ensambladoras actuales en México y Canadá requeriría al menos 18 nuevas fábricas y una inversión estimada en 50 mil millones de dólares, cifra inalcanzable sin una política industrial sólida y sostenida por el Estado.
Este dato ilustra con crudeza la fragilidad de la posición mexicana: su participación en las cadenas regionales de valor depende no de una estrategia soberana de desarrollo, sino de la voluntad de las empresas y gobiernos extranjeros. México ha dejado de ser sujeto y se ha convertido en objeto dentro del tablero geoeconómico norteamericano.
La conclusión es ineludible: mientras EU redefine su lugar en el mundo y se restructura para sostener su hegemonía en la era posglobal, México permanece sin rumbo, sin estrategia propia, y cada vez más atrapado en una lógica de dependencia funcional. Si no se rompe con esta inercia, no sólo se perderá el tren de la innovación y la autonomía tecnológica, sino también la capacidad del país para decidir su destino económico, social y político. El reloj geopolítico avanza, y México, una vez más, parece mirar hacia otro lado.