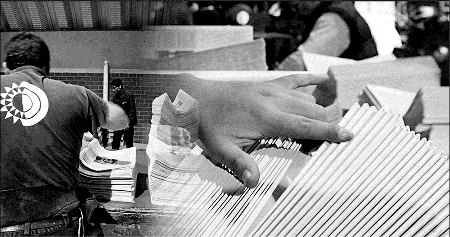Idos los Idus del fin del año nos queda esperar que tomen cauce las aguas, aunque, como lo tendremos que (re)aprender una y otra vez: en esta globalidad hiperkinética lo local reclama su lugar, punto de partida obligado para toda estrategia geopolítica que presuma de contar con alcances globales.
Los chinos parecen estar aprendiéndolo con vigor y rigor, lo mismo que los europeos de Occidente, lo que hace más incierto el panorama dominado por la carrera de poder implantada en el corazón de Centro Europa, nada menos que en Alemania y, desde luego, en la espina dorsal de Norteamérica una vez reconquistada la Oficina Oval de la Casa Blanca y puestos a trabajar los peones de una presidencia que sueña con ser imperial. Y ahí estamos nosotros, junto con el resto de la deshilachada región que alguna vez el historiador Alain Rouquié bautizó como “Extremo Occidente”.
El día 20 será todo lo simbólico que los mil y una aprendices de brujo quieran, pero los símbolos definen y redefinen coordenadas y, en no pocas ocasiones, marcan perspectivas y delinean porvenires. Para nosotros, habitantes del epicentro redefinido por el “hiperglobalismo” (Dani Rodrik), nos queda la revisión del T-MEC como la factura de una ambición que, al tiempo que se afirma soberana, intenta ser la más cosmopolita de las formuladas en estas tres décadas de emergencia, auge y caída de los mundos imaginados después de la guerra fría.
Ni modo, pero aquella revolución capitalista de ellos y para ellos devino en mala broma; de afirmación de la libertad a sometimiento a las razones de Estado, como ha sucedido en el “viejo Este” europeo; y de búsqueda de una ruta original de desarrollo capitalista, para aterrizar en uno de los más salvajes modos de producir y distribuir o de no hacerlo, como ocurre en Centroamérica y Venezuela, y en Argentina, hoy patria ensombrecida de Borges y Sarmiento.
Esto no ha sido sino un mal remedo de aquella “Gran Transformación” que Polanyi estudió como el matraz donde se fraguó la enorme tragedia de la primera mitad del siglo XX, con todo y su apocalíptico final en Hiroshima y Nagasaki. Nada que pueda asustarnos, a pesar de que esas imágenes y descalabros portentosos vuelvan a nosotros y algunos se obstinen en reditarlos.
De pregonar el fin del neoliberalismo, cotidiana homilía de los mandatarios de nuestra Cuarta Transformación, pasamos a su absurda repetición, pero con otros nombres. Seguir sometiendo al Estado y a una mayoría de mexicanos a una corrosiva “consolidación fiscal” puede pretenderse acción purificadora del “humanismo mexicano”, pero vaya que ha causado y seguirá causando daños a lo ya dañado; no sólo la salud y a la educación, sino a la posibilidad de concretar proyectos de infraestructura tímidamente esbozados.
Adelgazar al Estado, como ha dicho Stiglitz sobre la otra revolución trumpiana, mediante su achicamiento y anulación de sus capacidades de gasto e inversión, puede reclamar de un Houdini para realizarse, pero de aprendices de brujo está plagado este sendero.
Vendrá el Plan Nacional de Desarrollo que no será, pero sí será el bienvenido Plan México, pero los resortes básicos de la política y la acción pública, encabezada por el Estado, están contrahechos. Años de penurias fiscales y austeridades franciscanas impuestas por varios gobiernos, respetuosamente seguidas por el anterior gobierno de la 4T y que el actual presume continuar, han minado gravemente la salud del Estado.
Cierto que el equilibrio fiscal puede lograrse reduciendo el gasto o aumentando los ingresos, pero también con un crecimiento mayor que sostenga la actividad empresarial y aliente esfuerzos de asociación e innovación al amparo de un libre comercio amenazado no sólo por Trump, sino por las inestabilidades inherentes de la economía y que la política reproduce de manera ampliada.
Es necesario afrontar los desequilibrios originales, pero es imprescindible que el gobierno se decida, ahora sí, a proponer una reforma tributaria recaudatoria y redistributiva, desarrollista. También entender que sin crecimiento sostenido de la economía y sin una política reformista y reformadora, que en nuestro caso tiene que empezar por el fisco, sin espantar(se) con la deuda, no habrá desarrollo, y México no será socio ni cooperativo de la integración regional, sino un espacio intermitente de disputas, caídas y rescates. Así pasen cien días o años, México no tendrá nada que festejar.