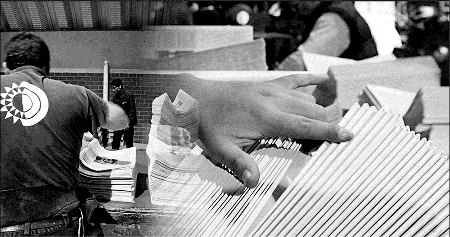Las imágenes más grotescas llegan desde Perú como una pesadilla sin fin. Como si no bastara con haberlo indultado, haber diseñado una legislación a la medida a fin de impedir que la justicia investigue sus crímenes de lesa humanidad y habilitarlo para volver a la vida política, la presidenta ilegítima Dina Boluarte decretó tres días de duelo nacional y concedió funerales de Estado a su antecesor genocida Alberto Fujimori, fallecido el pasado 11 de septiembre.
La ignominia de Boluarte ha ido acompañada del cinismo de los hijos y sucesores del dictador, Keiko y Kenji, quienes, en recintos oficiales, llenaron de elogios a un gobierno que dejó 70 mil asesinados, 21 mil desaparecidos, un número indeterminable de ejecuciones extrajudiciales, comunidades enteras masacradas o desplazadas, 350 mil mujeres y 21 mil hombres –casi todos, indígenas– esterilizados de manera forzosa y un quiebre de la institucionalidad de la que el país no se ha recuperado un cuarto de siglo después.
Keiko, quien estuvo muy cerca de sucederlo y hoy por hoy es probablemente la figura política más poderosa de Perú, no sintió ningún remordimiento, como tampoco lo sintió nunca su padre, por los cientos de miles de víctimas. En un gesto que retrata el racismo y la arrogancia de esa dinastía, lo declaró finalmente libre del odio y la venganza, de esos 16 años de prisión injusta; absuelto de tanta persecución
.
El fujimorismo, que mantiene una lamentable popularidad en la nación andina gracias al predicamento de las políticas de mano dura
entre amplias capas de la sociedad, fue un régimen característico del neoliberalismo, en el que la corrupción, el enriquecimiento oligárquico mediante el saqueo de las arcas públicas y los bienes nacionales, la cesión de la soberanía y otras lacras fueron echadas bajo la alfombra con la creación de un enemigo (en este caso, la guerrilla Sendero Luminoso), cuyo exterminio justificaba todos los excesos.
El juicio y encarcelamiento de Fujimori constituye quizá el logro más destacable de la frágil democracia peruana, ante todo si se tiene en cuenta que su familia y sus partidarios siempre conservaron importantes cotos de poder. Por ello, el indulto concedido por Boluarte que le permitió salir de la cárcel en diciembre pasado supuso un golpe demoledor a los derechos humanos, así como una ruptura del piso mínimo de cuidado de las formas que mantuvieron sus no menos impresentables antecesores. Para entender el hundimiento de la titular del Ejecutivo en la sima del oprobio, debe recordarse que accedió a la Casa de Pizarro a través de una conjura palaciega, que tiene apenas 5 por ciento de respaldo popular, y que su administración se mantiene en pie a fuerza de pactar con un Congreso igualmente desprestigiado en el que el fujimorismo controla la mayor bancada.
Más allá de las peculiaridades del caso peruano, la rehabilitación pública del fujimorismo emprendida por Boluarte es una advertencia de los peligros que corre un país cuando se ve sometido a un régimen ilegítimo: tal como ella ha propiciado la impunidad y el enaltecimiento del terrorismo de Estado, entre 2007 y 2012 México sufrió una espiral de violencia desatada por Felipe Calderón para encubrir que llegó a Palacio Nacional por la vía del fraude.
La regresión que se vive en Perú es también un recordatorio de la necesidad de mantener la memoria histórica, de rechazar toda forma de naturalización del fascismo y de no ceder ante los chantajes que buscan mantener impunes a los dictadores del pasado con el pretexto de la reconciliación y del cierre de heridas: ahora y siempre, debe quedar claro que la única manera de superar el genocidio consiste en esclarecer la totalidad de los crímenes, sancionar a los responsables, reivindicar a las víctimas y garantizar la no repetición de los hechos.