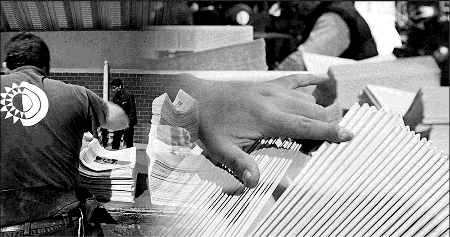permitirá al gobierno tener las herramientas necesarias para actuar, afrontar a los bandidos y restablecer la autoridad del Estado, avances urgentes en un país cuya capital tiene 80 por ciento de su territorio sometido por distintos grupos delincuenciales.
Los estados de emergencia se decretan con el fin de facilitar las operaciones de las fuerzas públicas y llevar a la restauración del orden, y presuponen la existencia de un orden que salvaguardar y de unas instituciones que los pongan en práctica; elementos de los que Haití carece por completo. Cuando Garry dice a sus conciudadanos que autorizó a la policía nacional y al ejército lanzar operaciones en las zonas afectadas, el precario gobernante y los gobernados saben que se trata de una ficción: ambas corporaciones se encuentran en jirones, sin recursos humanos, ni materiales ni logísticos ya no para tener éxito en la tarea, sino siquiera para iniciarla. Vale recordar que apenas en marzo un ataque criminal permitió la fuga de 97 por ciento de los reclusos de la principal cárcel haitiana, sin que el Estado pudiera articular respuesta alguna.
En este contexto, echar mano de los 600 policías enviados por Kenia y de los que se espera que aporten Bangladés, Benín, Chad, Bahamas y Barbados es una falsa salida por partida doble. Es evidente que los 2 mil 500 uniformados de los que se dispondría si todos los implicados cumplen sus compromisos son una ínfima fracción de lo necesario frente a la omnipresencia de las pandillas. Además, incluso si se llegara a formar una fuerza multinacional de la envergadura requerida, la experiencia ha demostrado, reiteradamente, que este tipo de despliegues resulta contraproducente y añade a los problemas previos una nueva capa de corrupción, así como abuso sexual generalizado y hasta brotes epidémicos importados.
La situación haitiana, tan compleja como grave, exige la convocatoria de una conferencia internacional de la envergadura de las efectuadas para instaurar el orden mundial de la postguerra, acompañada de un financiamiento suficiente para la reconstrucción del país desde sus cimientos. Para contar con un mandato legal y creíble, tal conferencia debe involucrar a lo poco que queda de gobierno en Haití y, en la medida de lo posible, a representantes de la población que gocen de ascendiente y prestigio entre la sociedad. Su éxito también dependerá de que se deje de lado el enfoque reduccionista, pues poco o nada se avanzará mientras se pretenda que Haití padece esencialmente un problema de seguridad pública. Éste, que existe y es gravísimo, no es sino el síntoma de una crisis estructural enraizada en una centenaria historia de aniquilación de la economía y las instituciones a que fue sometido el país para cubrir la más cruel de las deudas: el pago de indemnizaciones a los esclavistas franceses que perdieron sus propiedades
con la abolición de la esclavitud decretada tras la independencia haitiana de su antigua metrópoli.
En cuanto a los ingentes fondos que exige esta empresa, está claro que deben aportarlos los responsables históricos del lastimoso trance de la nación caribeña; en primer lugar, París y Washington: ni uno ni otro pueden desentenderse de un país cuyas pobreza e inestabilidad crónicas se explican por los siglos de esclavitud, expolio, injerencismo, bloqueos y todo tipo de agresiones por parte de las potencias coloniales.