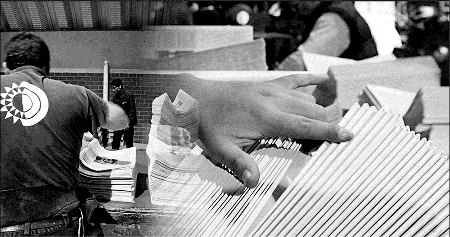Barcelona se encuentra entre las ciudades que más sufren el fenómeno de la turistificación, es decir, de una afluencia masiva de visitantes que en principio se estima positiva por la derrama económica, pero que pasado el tiempo y al alcanzar unas dimensiones insostenibles comienza a generar más problemas que beneficios. Además de que la vivienda se vuelve inasequible porque los propietarios prefieren rentar a corto plazo a los turistas, se da un encarecimiento generalizado de productos y servicios, así como una desaparición dramática de los comercios orientados a la vida cotidiana, desde tiendas de la esquina hasta sastrerías, pastelerías, papelerías, mercerías, ferreterías, entre muchos otros. Pero los daños no sólo son económicos, sino sociales, humanos y emocionales: conforme edificios y hasta barrios enteros se consagran a los extranjeros, los residentes se ven en la imposibilidad de forjar las relaciones duraderas que conforman el tejido social de un barrio, puesto que los vecinos son presencias efímeras y ajenas a los problemas locales.
Si lo anterior suena conocido, es porque varias regiones de México experimentan el mismo fenómeno, si bien con una magnitud todavía distinta a la barcelonesa. Desde hace años, localidades como Tepoztlán, San Miguel de Allende, Ajijic, Los Cabos o la Riviera Maya padecen la expulsión de la práctica totalidad de sus habitantes originarios hacia las periferias debido a que el centro es reclamado por extranjeros adinerados. Esto mismo ocurre en los barrios más cotizados de la Ciudad de México, que se han vuelto prohibitivos incluso para los chilangos de clase media alta. La turistificación de la megalópolis ha exacerbado la gentrificación precedente hasta volver la ciudad un anhelo imposible para la inmensa mayoría: dada la disparidad entre el costo de la vivienda y los ingresos financieros, sólo 3 por ciento de los habitantes puede abordar el pago de una hipoteca. Como resultado, cada año 100 mil personas son expulsadas de la ciudad y obligadas a buscar techo en las afueras o en otras localidades, lo que supone un drama personal pero también ambiental y urbanístico: 20 por ciento de los expulsados se instala en suelo de conservación, empeorando la crisis hídrica que puede considerarse el mayor desafío capitalino; y muchos de ellos tienen que desplazarse a diario para trabajar dentro de la ciudad, lo que supone más tráfico, más horas perdidas y más contaminación atmosférica.
En este escenario, cabe saludar y llamar a que se concreten las propuestas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para ejercer un papel más activo en el problema de la vivienda, ya sea construyendo para los sectores a los que el mercado les da la espalda, o a través de otras modalidades, como la formación de un patrimonio público que sea asignado de acuerdo con las necesidades y no con el poder adquisitivo.
Quienes ven estas ideas como peligrosas y socialistas harían bien en informarse: en Viena, 66 por ciento de los residentes vive en inmuebles que son propiedad gubernamental, pese a que se trata de la capital de uno de los países donde son más fuertes los sentimientos anticomunistas y donde el conservadurismo se encuentra más arraigado. Sin medidas audaces y cambios profundos en los modelos de propiedad que controlen la especulación desenfrenada, el derecho a la vivienda se seguirá deteriorando, con efectos nocivos no sólo para los directamente perjudicados, sino para todo el tejido social.