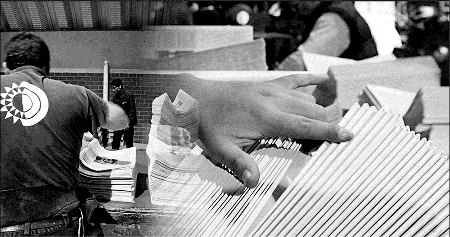La agencia antidrogas estadunidense (DEA) publicó el reporte sobre la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2024, en el cual afirma que el cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación ( CJNG) tienen presencia en las 50 entidades federativas de ese país, y presentó un mapa en el que se indica el grado de penetración en cada estado. El informe asegura que esos grupos criminales han causado la peor crisis de drogas en la historia
en aquella nación y dictan el flujo de sustancias ilícitas en su territorio, particularmente de drogas sintéticas como el fentanilo.
La segunda afirmación es una mentira. Como se encuentra bien documentado, las causantes de la peor crisis de drogas en la historia fueron las compañías farmacéuticas que, con total complicidad de las autoridades que debieron regularlas, comercializaron opioides altamente adictivos haciendo creer al público que se trataba de compuestos inocuos. Fueron estas compañías las que crearon generaciones de adictos a los derivados de la amapola, quienes, en busca de dosis más fuertes como ocurre a quien ha caído presa de la adicción, comenzaron a usar heroína y luego fentanilo.
Sin las agresivas mercadológicas que pusieron los opiáceos en cada farmacia de ese país, sin la corrupción de médicos que los recetaron con una irresponsabilidad criminal, y sin la disposición de los políticos a mirar a otro lado mientras las empresas inescrupulosas financiaban sus campañas, los fabricantes de heroína y fentanilo jamás habrían encontrado un mercado cautivo y ávido de sus productos. El otro gran responsable de que la superpotencia sea la única nación desarrollada con un problema semejante de consumo de drogas es el propio gobierno estadunidense, cuyas agencias de espionaje y control político inundaron las calles de los barrios pobres con heroína y cocaína de muy baja calidad (conocida como crack) con el doble propósito de financiar sus actividades ilegales en el contexto de la guerra fría y de quebrar la organización de los sectores marginados que reclamaban el cumplimiento de sus derechos humanos sociales y económicos.
Pese a esta mendacidad, el informe representa un giro histórico en la postura de Washington en torno al crimen organizado: por primera vez admite abiertamente que los grandes cárteles operan en su territorio y dictan
el trasiego de drogas, lo que contrasta con su inveterado negacionismo, según el cual dichas estructuras criminales se desvanecían al norte del río Bravo, donde sólo había pequeños traficantes de alcance local y desconectados entre sí. Con todo, se mantiene la farsa de que el negocio del narcotráfico es manejado en su totalidad por extranjeros, y de que no hay cárteles ni capos estadunidenses, una ficción insostenible en tanto supone que las personas de esa nacionalidad simplemente se abstienen de ponerse a la cabeza de un mercado tan lucrativo.
Con sus mentiras, sus silencios y sus medias verdades, la admisión de la DEA tiene repercusiones más profundas de lo que la misma agencia parece darse cuenta. Implica, ante todo, que Washington ya no puede perpetuar su política de combatir a los cárteles fuera de sus fronteras y tolerarlos dentro de ellas. Deberá hacer algo al respecto, y no tiene muchas opciones: o replica contra sus ciudadanos la fútil guerra contra el narcotráfico que impusieron a través de gobernantes sumisos como Felipe Calderón y Álvaro Uribe, o diseña un plan integral para atender las causas que empujan a un sector de su población a las adicciones y a otro a incorporarse a la economía del narco. A la sociedad y el gobierno de Estados Unidos les corresponde decidir, en total soberanía, lo que van a hacer ahora que saben que el crimen organizado es un asunto interno.