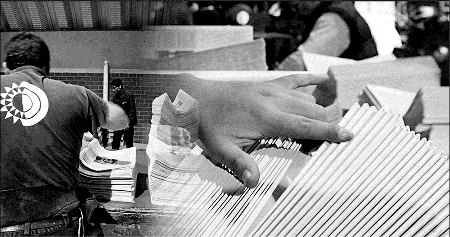La temperatura de la campaña electoral provoca álgidas emociones. La confusión, empero, también campea por rumbos insospechados. Los candidatos se enzarzan en dichos y contradichos.
Caprichosos y falsos unos, otros por demás fundados y realistas. Pero este maremágnum de alegatos e imágenes no puede hacernos perder de vista lo que yace en el fondo de nuestro, ya secular problema.
Y, en ese inhóspito lugar que bien puede llamarse la tragedia mexicana, radican la pobreza y su gemela, la desigualdad. Es, sin duda, el tópico que permea todos los demás. Ya sea el de la justicia o la violencia o las carencias de infraestructura. Ya sea que penetre en los meandros de la cultura o matice la educación, apuntando a escuelas de ínfima calidad. O, también, que sea un factor que impida o retarde el crecimiento y desvíe el desarrollo a métricas indeseables. Siempre la desigualdad y su componente hermano, la pobreza, aparecen en el meollo y el horizonte. Y esta aparición solicita, pide, exige que, tan escabroso tema, sea abordado con la profundidad y la entereza política que merece.
Al mismo tiempo, se tiene que reconocer la múltiple dimensión que como fenómeno complejo lleva consigo. No se puede apreciar con la debida precisión y, menos aún, se pueden dimensionar sus alcances y consecuencias, si no se empareja con aquello que hace factible su tratamiento: el financiamiento que requiere para dar certezas y asentarlo en un efectivo programa de gobierno. Uno que rellene, que cumpla y toque, el mandato de incidir, de frente y de lleno, en este estigma social: la pobreza y la desigualdad. La numerología que expone y resalta con la crudeza necesaria sus causales y dimensiones son ya ampliamente conocidas.
Ya sea que la pobreza se describa como proporción del PIB, o como la cantidad de individuos afectados por esta inhumana condición de marginalidad. Los expuestos y estudiados datos hablan un lenguaje comprensible y terrible. Asunto estratégico bien conocido. Similar caso se aplica a la desigualdad. Ya sea que ésta sea precisada mediante el probado coeficiente de Gini o con las habituales comparaciones en el bienestar o el consumo de las distintas clases sociales. La desproporción inhumana de los niveles de riqueza resaltan y ofenden la conciencia social. Una de las métricas más usadas para ubicar la desigualdad apunta al desproporcionado reparto de los ingresos entre el capital y el trabajo. Y, para certificar el fenómeno y darle perspectiva y contundencia, se puede recurrir a la misma historia. Ella permite apuntar la prevalencia de este arraigado problema como una realidad que, siempre, ofende la dignidad colectiva.
Transformar tanto el asunto de la pobreza como la desigualdad en urgente tarea de gobierno requiere contar con la capacidad financiera para darles salida. Bien se sabe, por otro lado, del macizo núcleo de intereses que será necesario afectar. Las complejas ramificaciones que su acometida alientan elevan la temperatura de las relaciones sensibles. Ya sean éstas de naturaleza política, o sean movimientos sociales, indispensables para conseguir los apoyos y la comprensión popular. Es decir, completar el cuadro de lo que el Estado requiere para iniciar la pospuesta tarea de finiquitar o minimizar tan ilegítima llaga social.
La hacienda pública nacional actualmente no puede fondear programas comprensivos que aseguren, primero, detener la inercia que acrecienta, en tiempo, la desigualdad. Al tiempo que se deben atender, con atingencia y recursos de variada clase, los muchos tópicos del desarrollo. Los actuales niveles de ingresos públicos, que, actualmente, apenas llegan a 17 por ciento del PIB, insertan incapacidades varias. El incremento en el volumen impositivo –del orden de 35 por ciento– es indispensable para incidir en los dos problemas planteados: atacar la marginalidad y asegurar el balance de ingresos y riqueza. No se puede de otra manera porque la desigualdad implica reducir el poder usado, eficazmente, para no contribuir con lo que la justicia demanda. La muy rala aportación de los sólidos grupos acumuladores de riqueza exige, no sólo voluntad, sino una dura, indeclinable y delicada negociación para el convencimiento. Pero no se puede aceptar la posposición del desnivel de ingresos entre grupos, individuos y regiones que ahora distinguen a México. Imaginar un momento más seguro para emprender la reforma fiscal que incremente ingresos hacendarios es resignarse a vivir con estigma ancestral. Sabiendo, como se ha probado, que la acumulación tradicional de los poderosos impedirá la ascendencia de los necesitados.