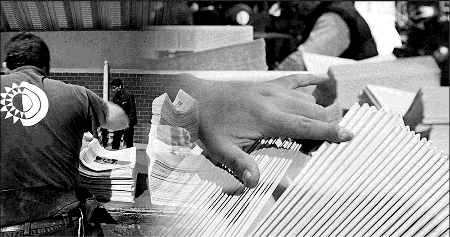Como los nuevos países independientes heredaron los rencores étnicos y las disputas territoriales que se originaron de modo arbitrario en la época totalitaria de Iósif Stalin, en los primeros años de la era postsoviética Rusia intentó asumir el liderazgo que reclamaba y ejerció de mediador, instalando sus tropas en los conflictos que estaban desangrando a los tres países del Cáucaso del sur y en las guerras que estallaron entre ellos.
Treinta y tres años después del colapso soviético, la situación es otra muy distinta: Armenia, que buscó la protección del Kremlin para contener a su vecino azerí que insistía en recuperar el enclave de Nagorno-Karabaj, pone en entredicho la conveniencia de mantener su alianza con Rusia; Azerbaiyán se acerca cada vez más a Turquía, cuya ayuda militar resultó decisiva para derrotar a Armenia y, en esa medida se aleja de Rusia, y Georgia no puede perdonarle al Kremlin que haya apoyado a los separatistas de Abjazia y Osetia del sur, siendo uno de los pocos países que reconocieron su independencia.
Ereván, Bakú y Tiflis creen que pueden garantizar mejor su soberanía distanciándose de Moscú, mientras el Kremlin sigue obsesionado con derrotar el régimen neonazi
de Kiev, lo cual reduce las posibilidades de ejercer presión sobre ellos. Rusia misma puso en bandeja de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) el escenario para desempeñar un papel más decisivo en el Cáucaso del sur al cederle la mediación entre armenios y azeríes, que siguen sin poder ponerse de acuerdo en la delimitación de las fronteras, sin lo cual es imposible firmar un tratado de paz.
En ese contexto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, acaba de visitar Armenia, Azerbaiyán y Georgia para reiterar que está abierta la puerta para su tan eventual como futuro ingreso a la alianza noratlántica, confirmando que Bruselas tiene el Cáucaso del sur en la mira.