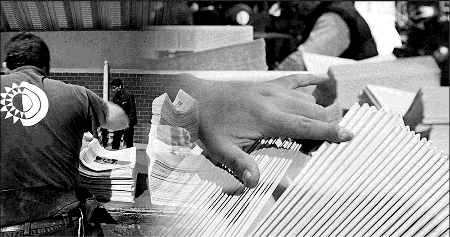“SE PUEDE CONOCER el estado de la economía mundial con sólo sentarse a mitad de camino entre Likasi y Kolwezi y observar cuántos camiones llenos de cátodos de cobre y concentrado de cobalto pasan”. Un empresario explicó así a Siddharth Kara, investigador y activista contra la esclavitud moderna, cómo tomar el pulso al mundo observando una simple carretera del Congo. Lo explica en el libro Cobalto Rojo, un robusto trabajo lleno de testimonios de primera mano sobre la industria de este mineral –crítico para la transición energética–, cuya extracción no tiene absolutamente nada de verde ni de sostenible.
El cobalto es, junto al litio, del que ya saben mucho en México, la base de las baterías eléctricas que hacen que nuestros celulares tengan cada vez mayor autonomía. Su uso ha crecido de forma exponencial sobre todo debido al impulso global al vehículo eléctrico como medio para tratar de descarbonizar el sector del transporte. El Banco Mundial prevé que la demanda de cobalto aumente 500 por ciento entre 2018 y 2050 como consecuencia de una transición energética miope que pretende limitarse a una imposible sustitución de los combustibles fósiles por energía de origen renovable.
La mayoría de ese cobalto –72 por ciento de la producción en el año 2021– está en el Congo, que no es el país más pobre del mundo, pero pujaría fuerte por el primer lugar en un ranking de la desdicha. Portugueses y árabes robaron centenares de miles de esclavos durante cuatro siglos. En 1885 llegó el rey Leopoldo II de Bélgica y convirtió el territorio en su propiedad privada hasta 1908. Mientras en Europa presidía la Conferencia Antiesclavista de 1889, en el Estado Libre del Congo impuso un régimen de terror que mató de cinco a 10 millones de personas, en una macabra carrera por optimizar la producción de marfil, primero, y de caucho, después.
Un viaje a aquel Congo llevó a Joseph Conrad a escribir El corazón de las tinieblas, el libro en que posteriormente se inspiró Francis Ford Coppola para filmar Apocalypse Now.
La explotación del aceite de palma (a partir de 1900), el cobre, el estaño, el zinc, la plata y el níquel para la industrialización (desde 1910), los diamantes y el oro, el uranio para la era nuclear (a partir de 1945), el tantalio y el wolframio para los microprocesadores (2000) y el cobalto para las baterías recargables (2012), desgrana Kara, escriben la crónica del expolio de un país cuyo único atisbo de esperanza llegó con la descolonización. “Ya no somos sus simios”, le dijo Patrice Lumumba al rey Balduino el día de la independencia. La CIA y Bélgica, con la ayuda de la ONU, en uno de sus más vergonzosos episodios, lo mataron en 1961. Disolvieron su cuerpo en ácido sulfúrico y sólo dejaron un diente.
El cobalto apenas es, por tanto, el último eslabón de una macabra cadena, pero tiene un agravante: su extracción y el régimen de explotación y trabajo infantil que lo acompaña vienen de la mano de la transición a las energías limpias. Es decir, se hace en nombre de una buena causa.
En el libro, Kara hace una minuciosa e implacable radiografía del cobalto congoleño, desde la cúspide de las grandes empresas tecnológicas, que se limpian las manos mediante iniciativas de supuesta trazabilidad, de las que no hay rastro sobre el terreno, a las minas a cielo abierto y los túneles en que hombres, mujeres, niños y niñas mueren a diario.
En medio queda todo un sistema organizado a modo de ceremonia de la confusión. Sobre el papel se distingue entre la minería industrial, en manos sobre todo de empresas chinas –aunque también están presentes gigantes como Glencore– y la minería artesanal, la mayoría de la cual se realiza de forma irregular. La realidad, sin embargo, es que los mineros artesanales, que logran cobalto de mejor ley y ganan entre uno y dos dólares al día, lo venden en bruto a puestos de venta que posteriormente revenden el producto a las grandes mineras, que lo incluyen en la cadena de suministro global. La mayoría de esa materia prima sale rápidamente del Congo, porque en el país clave para desarrollar baterías eléctricas no hay suficiente capacidad de este tipo para refinar el cobalto.
Los testimonios recopilados por Kara son desgarradores. Incontables personas enterradas vivas en túneles, niños sin escolarización obligados a malvender el fruto de su trabajo a soldados, mujeres que siguen limpiando las piedras en charcos infectos con bebés insalubres. No hay un solo productor de baterías que trabaje con material proveniente del Congo, asegura, que pueda garantizar que su cobalto esté libre de la mano de obra infantil y el trabajo forzado.
Si el futuro pasa por el cobalto, el futuro muere en el Congo, donde una minera artesanal llamada Priscille explica en el libro que gana 0.80 dólares por cada saco de 50 kilos que logra llenar.
Perdió a su marido por una enfermedad respiratoria vinculada al trabajo en la mina. Habían intentado tener hijos, pero Priscille abortó dos veces: “Doy gracias a Dios por haberse llevado a mis bebés. Aquí es mejor no haber nacido”.