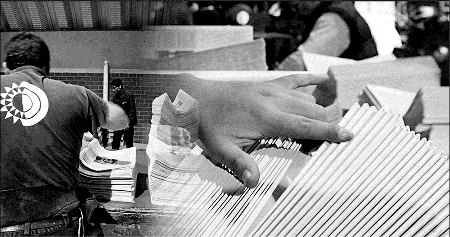La poesía, que de alguna manera es un despertar al sueño que vivimos, es asimismo ciertamente un arrebato, aunque no menos un estado, por pasajero que éste pueda ser. Trance, profundo o no, nunca del todo superficial (trance no sería entonces), hace ver, permite percibir, con todos los sentidos o desde la raíz de los sentidos, la trascendencia, sea ésta la que sea, sea ésta lo que sea.
Contrario a lo que por ejemplo ocurre con la narrativa, de la poesía no se espera verosimilitud. O sí: mas no en lo que dice, sino en el modo de decirlo, en la forma de decir lo que dice. No de su discurso, ¿al cual quién pediría verosimilitud?, tal se espera; sí de su lenguaje, de su modo específico de como lenguaje abordarse, de lenguaje ser. El consabido, nerudiano verso Puedo escribir los versos más tristes esta noche
sólo en esa secuencia de palabras (sin recurrir a otras haga el intento el/la lector/a, de modificarla cuantas veces quiera o sea posible: ¿dice lo mismo?) convence.
Tal vez en algún lejano momento haya ya mencionado la coincidencia entre Buñuel y Borges, hablando cada uno de su respectivo oficio o arte, en un punto. El primero afirma que no hay película (los términos, aunque más bien míos, no del todo infieles) que no incluya una escena asombrosa; el segundo sustenta que no hay libro que carezca de al menos un fragmento, así sea brevísimo, cargado de la atmósfera de lo trascendental.
Se ha dicho que los santos pecan al menos siete veces al día. No menos de siete veces experimenta cotidianamente el ser humano, cualquier ser humano, la poesía.
El error más socorrido y quizá mayor de todo poeta, joven o no, pudiera ser creer en algún momento de su vida que ya llegó, algo no tan cuestionable si agregamos al verbo un complemento: al principio del camino. En poesía, cuando se llega, se llega siempre allí, al principio, a donde la poesía –si es que ella quiere; si no, no– comienza.