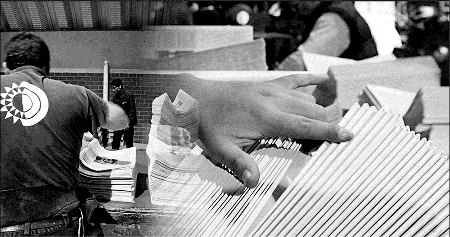Las noticias que vienen de Europa y de nuestro norte no son halagüeñas. Parecen confirmarnos una idea extrema: hemos entrado a una suerte de crisis final, larga y tortuosa del capitalismo como sistema único, como lo ha sugerido el economista Branko Milanovic, pues lo único que uno encuentra es una proclividad para caer en dañinas, incluso destructivas, recesiones acompañadas una y otra vez por la inflación, sin mayores capacidades de reconversión, restructuración y reaprendizaje por parte de unas clases dirigentes necias y arrogantes.
No hay razones suficientes para pensar que podríamos aspirar a vivir próximamente una nueva edad de oro del capitalismo, como llamaron al periodo que se configuró tras el fin de la Segunda Guerra y que, desde las grandes crisis financieras de 2008-2009, se desfiguró.
Pensar en un regreso a la edad de oro es ilusorio y puede ser destructivo; de ahí que cuando se entiende el triunfalismo como mercadotecnia para promover una imagen o una figura es muy mal consejero, sobre todo si asumimos la fácil inclinación de los ciudadanos a creer cualquier tipo de mensaje finalista o extremista, pensando que “ahora sí” podrán salir de un estado de desesperación que, aunque en cámara lenta, no ha dejado de transitar, pero tampoco ha permitido transitar lo que tenemos.
Desde la perspectiva de un capitalismo único, pienso que podemos movernos evitando mayores descalabros, sin ignorar que éstos pueden venir no sólo de la economía, sino de la misma naturaleza, como lo hemos empezado a experimentar con los primeros y grandes impactos del cambio climático para los que, tenemos que aceptar, no estamos preparados.
Entre nosotros no hemos prestado todavía la atención necesaria a los múltiples señalamientos emitidos, tanto por nuestros centros académicos como por organismos internacionales; seguimos sin dar la prioridad exigida, en términos de inversión y gasto público, a las tareas necesarias no sólo para atenuar los efectos, sino para prepararnos como país para los efectos del cambio climático que probablemente vendrán en cadena.
Pero no sólo son desoídas las experimentadas voces de los centenares de académicos e investigadores con las que cuenta nuestro país, también se da pie a una nociva frustración, un tanto pausada, porque después de todo no hay para dónde irse. No resulta exagerado decir que podríamos empezar a vivir crisis opacas, un tanto desconocidas, que afecten el desempeño de los principales resortes de las economías.
En estas circunstancias, me parece que es indispensable que el intercambio público, la política y sus actores asuman la necesidad de transmitir mensajes serenos; que la jornada electoral pueda ser una convocatoria a reflexionar sobre estas perspectivas que, sin ser únicas, sí están muy cercanas. Por su parte, es necesario que los centros académicos de investigación y docencia superiores hagan un esfuerzo por poner en el centro del debate la cuestión del cambio climático, vinculando sus impactos sobre la economía en su conjunto, particularmente sobre la cuestión social la que, han advertido muchos estudiosos, tenderá a agravarse y agudizarse debido a la falta de prevención y de los recursos necesarios y suficientes para enfrentar los impactos de los cambios climáticos.
Si ésta fuera la orientación que siguiera el debate electoral, tendríamos nuevos poderes, en el Ejecutivo y el Legislativo, bien dispuestos por sus conocimientos y por unas sensibilidades prestas a encarar esta cuestión que reclama actuación rápida e informada.