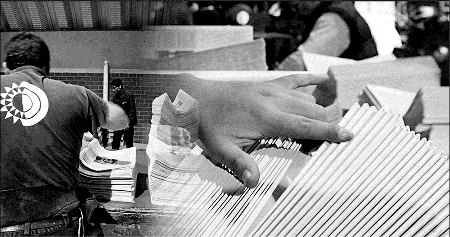Sobre mi columna de hace 15 días, “La política del desarraigo”, he recibido varios comentarios. Entre ellos, el sociólogo Enrique Martínez Curiel me comentó que, a pesar de esas políticas tan punitivas, contra millones de personas en situación irregular o regularizadas a medias, como los DREAMers y los que tienen estatus temporal protegido (TPS), esta gente finalmente se arraiga.
Puede ser verdad en muchos casos, pero los costos personales y familiares de estas políticas de desarraigo pueden ser desastrosas para muchos. Como diría Achotegui, los migrantes viven un doble duelo: salir forzados de su patria y tener que superar el desarraigo del lugar de origen, de donde nunca debían haber salido y el duelo por la sobrevivencia no sólo económica, sino social y cultural que implica echar raíces en otro suelo, otra cultura, otra lengua.
En muchos otros casos, la salida es voluntaria y una decisión personal para mejorar y tener más oportunidades de desarrollo, pero los caminos de la vida son impredecibles, especialmente cuando se tienen desventajas lingüísticas, cuando se etiqueta racial o étnicamente, cuando se tiene que empezar a trabajar en un mercado secundario, o incluso terciario, el de los migrantes irregulares.
Hace unos años, en la feria más importante de arte de Nueva York, la Armory Show, conocí a un artista migrante que en un solo día vendió toda la obra que expuso en un estand y, además, se llevó varios encargos. Al entrevistarlo, me dijo que podía decir su nombre, que ya no tenía miedo. Sin embargo, en el fondo, la realidad era otra. Había viajado durante varios días en tren, de sur a norte y del Pacífico al Atlántico para poder llegar a Nueva York y asistir a la feria. No podía viajar en avión, no tenía papeles.
El estigma de la ilegalidad lo llevan y lo viven a flor de piel y, aunque la lluvia, el viento y los años la dejen bien curtida, siempre hay que estar atento. Se podría decir que el triunfo de un migrante en la feria de arte más importante de Nueva York es el mejor ejemplo de que el sueño americano sigue siendo una realidad. En México no habría logrado ese nivel de éxito. Es verdad, pero también implica muchas pesadillas.
Otro que logró el sueño americano fue el filipino Juan Antonio Vargas, que llegó de 8 años a Estados Unidos y descubrió, a los 16, que sus abuelos le habían comprado una green card falsa. En su determinación por integrarse y mimetizarse, se convenció “de que si trabajaba duro y conseguía sus objetivos sería premiado con la ciudadanía”. En efecto, llegó a ganar el premio Pulitzer de periodismo en 2008 y su fama propició la investigación sobre sus orígenes… Ahora tampoco puede viajar por avión, pasó a formar parte de los DREAMers y escribió un par de libros sobre cómo sobrevivir siendo indocumentado.
Por su parte, Marco Antonio de la Garza vivió engañado por sus padres, que le habían comprado un acta de nacimiento falsa. Estudió y entró a los marines, luego lo contrató la migra y fue un celoso guardián de la frontera en Arizona, durante seis largos años. Hasta que le llegó el momento y, en una investigación, sus propios compañeros lo denunciaron. En el juicio superó varios cargos y el juez se apiadó de él por los servicios prestados, pero la angustia, para él y su familia, nadie se la quita.
No es el caso del soldado Murillo, deportado en Tijuana y entrevistado por el equipo de Humanizando la deportación, quien dijo: “Como veteranos deportados sentimos que deberíamos haber estado protegidos por el país por el cual estábamos dispuesto luchar y morir… Creo que América es un país que lo dice una y otra vez, como si nuestro lema nacional fuera apoyar a las tropas ‘honrar a los veteranos y honrar a los soldados’. Así que si decimos tanto de que hay que apoyar a las tropas, ¿por qué deportamos a las tropas? ¿Por qué fui lo suficientemente bueno para luchar y morir por Estados Unidos, pero no he sido suficientemente bueno para vivir ahí?... América muy bien sacó su uso de mí, me utilizó a fondo, yo estaba feliz de complacerlos, pero ahora quiero estar en casa, estoy cansado de ser exiliado” (Narrativa digital #30, 2017).
Y, desde otra historia personal, el caso del migrante F. Jáuregui, que va y viene, de deportación en deportación, confirma su arraigo como en la anterior historia, pero también su desesperación: “La razón de estos regresos fue mi familia, ellos están allá, mis hijos están allá, no tengo razón para estar acá, en Tijuana, en México. Sí estuvo mal que me deportaran una y otra vez, también estuvo mal que me aceptaran una y otra vez de regreso. Yo seguí regresando porque ellos me seguían deportando… Me siento profundamente agraviado. No tengo más que amor por Estados Unidos, crecí de ese lado, mi amor, mi país, mi corazón está allá” (Narrativa digital #6, 2017).
No se puede generalizar, cinco casos podrían ser contrastados con otros tantos, o más, que confirmen lo contrario, es verdad. No obstante, en estos casos la regularización, pero sobre todo el acceso a la nacionalidad, puede marcar la diferencia. Y es ahí donde entra una política de desarraigo y donde se inicia, inexorablemente, la exclusión, disfrazada de tolerancia, para el caso de los migrantes irregulares y de humanitarismo, en el caso de los que tienen estatus temporal protegido, al que habría que añadirle el adjetivo de “indefinido”.