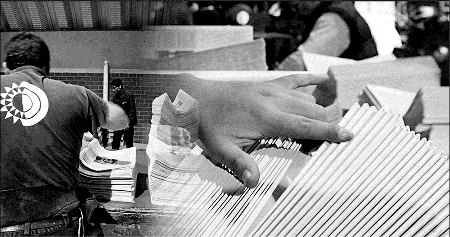No hay muchos temas capaces de poner de acuerdo a Estados Unidos, China, Rusia, el G7, los BRICS, la UE, la ONU, los países árabes, la inmensa mayoría de América Latina y, así, resumiendo, el mundo entero. Uno de ellos, quizás el único, es que la solución para el conflicto en Palestina debe pasar por el establecimiento de dos estados, tal y como recogen los acuerdos de paz de Oslo y las resoluciones de Naciones Unidas. Parece razonable, pero da qué pensar el hecho de que, teniendo tan poderosos padrinos y contando con semejante consenso, no se haya implantado en las tres décadas que han transcurrido desde los acuerdos que acabaron con Yasser Arafat e Isaac Rabin recibiendo el Premio Nobel de la Paz.
Vaya por adelantado que uno no sabe cuál es la mejor solución para el conflicto. Como utopía, desde luego, resulta más sugerente el anhelado sueño de Edward Said de un único Estado laico y democrático para todos. Se suele contraponer la solución de dos estados en nombre del realismo y el pragmatismo, pero concedamos, de nuevo, que tres décadas de posibilismo no han servido de mucho.
En nombre de dicho realismo, cabría partir de la realidad: lo que existe hoy en día, en la práctica, es un solo Estado que engloba a los judíos, los árabes con ciudadanía israelí y a los árabes de Gaza y los territorios ocupados de Cisjordania y Jerusalén. La afirmación puede resultar arriesgada y, desde luego, contraria al derecho internacional, pero tiene, como mínimo, dos virtudes y una base difícilmente discutible.
Empecemos por esta última: quien domina todo el territorio, quien abre y cierra las fronteras a su antojo y quien controla el espacio aéreo y marítimo es el Estado de Israel. Económicamente, cualquier atisbo de soberanía palestina es irrisorio; todo depende de la voluntad de Tel Aviv. Sostener la ficción de la actual Autoridad Nacional Palestina como protoestado, antesala del estado propio, es inviable. Se trata, además, de un conglomerado institucional notablemente devaluado a ojos de los propios palestinos, vinculado a la corrupción y a cierto colaboracionismo con Israel.
Este cambio de óptica para situar en el foco la realidad diaria de un único Estado, propuesto entre otros por acreditados estudiosos del conflicto como Alain Gresh, tiene al menos dos virtudes. La primera es enterrar otra ficción: la de un problema entre iguales. No lo es, la asimetría es cósmica, pero cuando hablamos de conflicto entre Israel y Palestina y cuando situamos los dos estados como lugar común, alimentamos el imaginario de un conflicto entre dos contendientes en igualdad de condiciones.
La segunda virtud tiene que ver con las palabras que empleamos para hablar del problema. Son un arma crucial, como bien sabe Israel, que acaba de llamar a consultas a su embajadora en Madrid por unas declaraciones del presidente Pedro Sánchez, quien ha osado cuestionar el respeto israelí a los derechos humanos en su ofensiva en Gaza. Es una obviedad que no los respeta, pero en Europa sale caro salirse del guion de Tel Aviv.
Esta segunda virtud es, precisamente, la de aclarar el lenguaje. Hay palabras gruesas, con una fuerza evocadora descomunal que hay que emplear con rigor, para lograr salvar su significado, con el fin de que no sean pasto de la banalidad de nuestros días. Hay que saber por qué se usan, tener a mano una explicación sencilla y contundente que justifique su empleo. Una de estas palabras es apartheid. La propia ONU ha calificado así la política de Israel en Cisjordania, pero no ha calado más allá de círculos solidarios con la causa palestina. En Europa y Estados Unidos, por profunda que sea la crítica a las acciones de Netanyahu en algunos círculos, sigue siendo una palabra vetada en ámbitos diplomáticos y, en general, en discusiones públicas. Qué decir en los grandes medios de comunicación.
Sin embargo, a la luz de esta óptica –un único Estado–, el apartheid emerge diáfano. Es simple: es un territorio administrado por un mismo Estado que aplica leyes diferentes a sus habitantes en función de su origen. Es prácticamente irrebatible y se entiende fácilmente: nacer palestino te condena a ser ciudadano de segunda clase. Te pueden despojar de tu casa, de tu tierra, de tu libertad y hasta de tu vida de forma legal, sin que ocurra nada. Es un régimen de apartheid.
Esta definición puede abrir otras puertas, porque uno puede conversar y comerciar con un país en conflicto con otro, pero queda más feo hacerlo con un régimen de apartheid. Así cayó, gota a gota, el régimen sudafricano. La apelación a los dos estados se ha convertido en un lugar común vacío de significado, apenas es un recurso retórico que permite a las cancillerías salir del paso y pasar a otro tema.
Aparcando esa ficción emerge, incontestable, la realidad del apartheid, definición que, de extenderse, tiene el potencial de ayudar a aislar y presionar a Israel de forma más efectiva, única manera de hacer posible, algún día, esos dos estados o cualquier otra fórmula que elijan para convivir, en igualdad de derechos, los habitantes de este desdichado rincón del Mediterráneo.