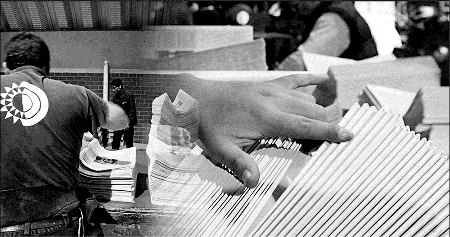Es tarea imposible enumerar más de un puñado de individuos que hayan infligido mayor daño a la humanidad que el perpetrado por el fallecido Henry Kissinger. El 27 de mayo pasado se demostró la invalidez de la máxima que reza: no hay mal que dure 100 años. Su deceso, acaecido ayer, no pudo producirse en un momento más simbólico: horas antes, un grupo de senadores republicanos impulsó una resolución legislativa que establece que la Doctrina Monroe, el código que justifica la intervención diplomática, política y armada de Washington en todos los países de América Latina y el Caribe, es un principio duradero y vigente de la política exterior de Estados Unidos. Fue como si esta moción coronara su centenaria labor de aniquilar toda soberanía que no sea la estadunidense, y pudiera entonces retirarse en paz.
Como secretario de Estado durante las administraciones de Richard Nixon y Gerald Ford, como académico y como consultor privado durante medio siglo, este personaje organizó e instigó algunas de las mayores matanzas que haya contemplado la historia, y su papel como mentor de varias generaciones de la oligarquía estadunidense garantiza que sus ideas sigan causando muerte y miseria tras su desaparición física. En cada uno de los asuntos en los que intervino se puso del lado de los déspotas y los asesinos, dejando tras de sí una estela de muerte, sufrimiento y demolición de los derechos humanos. Su longevidad y su persistente influencia en los círculos de poder le permitieron dejar una impronta tan profunda como nefasta en el planeta.
Su currículo incluye el genocidio contra el pueblo de Vietnam, donde las fuerzas armadas estadunidenses lanzaron más bombas que todas las utilizadas en la Segunda Guerra Mundial; el asesinato del presidente Salvador Allende y otros 30 mil chilenos, así como el empobrecimiento de las grandes mayorías de ese país y un adoctrinamiento brutal en el conservadurismo del que Chile todavía no logra levantarse; las ejecuciones de centenares de personas en el Cono Sur en el marco de la Operación Cóndor; la limpieza étnica acometida por el dictador indonesio Suharto en Timor Oriental; el sostenimiento del régimen de terror del sah Reza Pahleví en Irán; el apoyo al inefable apartheid en Sudáfrica; y una miríada de atrocidades menores que le valieron el epíteto de el mayor criminal de guerra en libertad
por parte del escritor Gore Vidal.
En sus últimos años, cambió su furibunda militancia intervencionista por un realismo pragmático. Por ejemplo, criticó la política de la Casa Blanca hacia China como un intento fútil de frenar la consolidación de una superpotencia que no tiene ninguna intención de imponer su sistema de creencias al resto de la comunidad internacional. Sin embargo, este giro no significó un abandono de sus convicciones racistas e intolerantes: apenas hace un mes, calificó las manifestaciones pro palestinas que tienen lugar en Alemania como resultado del grave error de permitir la inmigración de tanta gente con un historial cultural y religioso completamente distinto
.
En un mundo regido por la justicia, los múltiples crímenes de lesa humanidad perpetrados bajo sus órdenes o su consejo le habrían hecho morir en prisión. En el orden global que él más que nadie ayudó a construir; un orden sometido a los portaviones, las bases militares, los bombarderos, los drones y los misiles de Washington, expiró entre homenajes y elogios del establishment para el que trabajó de manera incansable. Hay pocas esperanzas de que su muerte facilite una rectificación entre los dueños del capital y quienes jalan los hilos políticos en Washington. Por el contrario, el rumbo actual de la superpotencia permite prever que aconsejar a los gobernantes sobre los métodos más eficaces para aniquilar seres humanos e imponer sistemas económicos parasitarios seguirá siendo una profesión lucrativa y celebrada. Si parece inevitable que Estados Unidos engendre nuevos Kissinger, cabe al menos esperar que el mundo se libre del yugo estadunidense y rechace de manera categórica el injerencismo encarnado por este halcón.