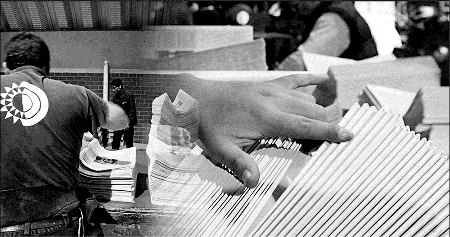Cuando le dije que se quedaba en el puesto de ayudante, casi me besó las manos por el agradecimiento. Llevaba mucho tiempo consiguiendo chambitas muy mal pagadas, y ella necesitaba con urgencia el dinero para mantener a su abuelo enfermo y a cuatro hijos. Además, me explicó que tenía otro problema: a su esposo, que está en el Reclusorio desde hace tres años y todavía no lo sentencian, le disgustó que fuera a trabajar para un tipo.
El hombre, más allá de lo que hubiera hecho, debería estar agradecido porque gracias a que ella tendría empleo ya iba a poder cubrir todas las cuotas que le piden cada vez que va a visitarlo. A la pobre mujer le sale más caro que esté preso a que si él viviera en un hotel de lujo.
Poco antes de empezar aquí, Jenifer vino a dejarme sus cosas y de paso a que la pusiera al tanto de cómo funciona la casa y sobre todo de la manera de ser de mi patrón. A él le disgusta mucho que lo llame así y siempre me pide que sólo le diga por su nombre: Lázaro. Imposible. Me impresiona porque, aunque ya es grande y lleva años en su silla de ruedas, su presencia impone a cualquiera.
Sé que su abuelo le heredó todo su dinero. Supongo, pero no puedo afirmarlo, que por eso se distanció de él su familia. No se dan cuenta de que don Lázaro, aunque lo tiene todo, necesita lo más importante: cariño. Procuro dárselo, pero sin que lo note porque le chocan las blandenguerías.
II
A don Lázaro lo conocí mucho antes de que perdiera la pierna izquierda a causa de la desgracia que nos cambió la vida a todos. Ocurrió un viernes. Se había pasado aquí toda la tarde con Eunice, una muchacha agradable y tranquila, de la que se notaba muy enamorado y ella interesada en él pese a la diferencia de edades. Iban a todas partes juntos. Siempre me imaginé que acabarían casándose.
Aquel viernes me pidieron un café y cuando se los subí ella recibió una llamada. La contestó nerviosa, dijo que la necesitaba su madre y tenía que verla. Antes de salir se detuvo a mirarse en el espejo y me preguntó si se veía bien. Cómo no, si sus ojos estaban más brillantes que nunca.
Volvió a la sala donde había olvidado su bolsa, la tomó rápido y le dio a mi patrón un beso de despedida. El dijo que no quería que ella se fuera sola, se puso una chamarra y pese a que Eunice le aseguró que no necesitaba que la acompañara, él insistió. No sé qué habrá pasado, el caso es que don Lázaro tardó un buen rato en volver. Me preocupé. Ya muy tarde me llamó una vecina para decirme que él había quedado a media calle, herido, porque alguien le había disparado. La bala le destrozó la pierna y el agresor, en compañía de una muchacha, huyó creyendo que lo había matado.
Don Lázaro, pensando que la herida era grave pero curable, me prohibió decírselo a su familia porque no quería alarmarla. Empezaron los tratamientos, la visita a los médicos y después de miles de intentos por evitarlo acabó perdiendo la pierna. Eso lo cambió mucho. Se volvió hosco, muy callado, indiferente a todo y no toleraba que nadie lo viera. Por supuesto, pese a las investigaciones, del agresor y de su acompañante no se supo nada.
III
Entre hospitales y consultas médicas se nos fueron los días. En algún tiempo no volví a pensar en Eunice y cuando la llamé por teléfono una voz desconocida me dijo que la muchacha y su familia se habían ido de la ciudad. Creo que su desaparición, su ausencia, fue como otra bala que destruyó el interés del señor Lázaro en la vida, en sobreponerse a su desgracia. Envejecía en silencio, dando vueltas en su silla de ruedas, escuchando música junto a la ventana, esperando al cartero.
Al fin eso tampoco lo interesó. Dejó de abrir las cartas que le llegaban siempre sin remitente. Varias veces me ofrecí a leérselas, pero él me las arrebataba para guardarlas en una vitrina donde permanecen, se están acumulando y no me atrevo a tocar.
El patrón, cosa rara, al fin acepta los cuidados de Jenifer, se ve que simpatiza con ella y que le tiene confianza. Me alegra saber que si algún día tengo que irme de aquí, dejaré a don Lázaro, que ha sido tan generoso conmigo, en las mejores manos.
IV
Jenifer visita a su marido una vez a la semana. Regresa muy deprimida, angustiada, pero esta noche la vi peor que nunca. Como era día de descanso le propuse que se fuera a mi cuarto para que cenáramos juntas, pero en realidad mi propósito era que se desahogara conmigo. Al principio estuvo callada, frotándose las manos y mirándome con ojos de desesperación; ya después ella solita me confesó qué le sucedía.
Resulta que durante la visita íntima se había puesto a llorar desesperada. Le parecía injusto que su esposo estuviera ya tres años detenido por un simple intento de robo. Arnulfo, creo que se llama, entonces le confesó la verdad: había asaltado a un hombre, este se resistió al robo y sólo por asustarlo lo había amenazado con la pistola. Como no tenía experiencia en armas se le escapó un tiro. Al ver que su víctima caía, pensó que la había matado, entonces él su acompañante huyeron. Después de contárselo todo, incluida su relación con Eunice, le había hecho jurarle que jamás lo delataría: la pena por robo es más leve que la de un delito de sangre, pero Jenifer no pudo más con esa carga y me la confió a cambio de absoluto sigilo.
Saqué conclusiones, pero no sé qué hacer: callarme o hablar. Si lo hago, cada vez que me acerque a mi patrón sentiré que le disparo otra bala.