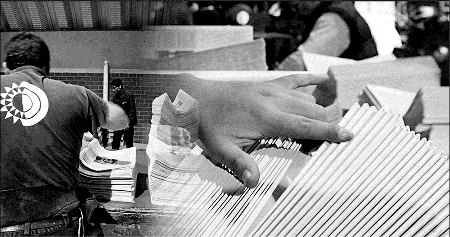Israel lanzó ayer bombardeos contra objetivos civiles en la franja de Gaza que dejaron al menos 150 muertos y un número indeterminado de personas desaparecidas bajo los escombros. El más mortífero de estos ataques golpeó al campamento de refugiados de Nuseirat, donde murieron 80 personas, muchas de ellas, niños y niñas. También fue bombardeado el campamento de refugiados de Jabaliya, que se ha convertido en un blanco recurrente del fuego israelí, así como una escuela que acoge a miles de desplazados en el barrio de Al Zaitún, y continúa el asalto al hospital de Al Shifa. Como parte de su innegable propósito de liquidar a todos los periodistas que dan cuenta del genocidio contra los gazatíes, el gobierno ultraderechista de Benjamin Netanyahu destruyó la sede de la emisora Nama, ubicada dentro de Jabaliya.
La continua masacre de la población palestina a manos de las fuerzas armadas israelíes ha motivado la condena de personas y organizaciones de todo el planeta, así como una solicitud de investigación promovida por Bangladesh, Bolivia, Comoras, Sudáfrica y Yibuti ante la Corte Penal Internacional (CPI). Sin embargo, quienes podrían tomar acciones efectivas para frenar el genocidio no sólo guardan un silencio ominoso, sino que respaldan las operaciones de Israel. En las semanas recientes ha quedado claro que Washington y Bruselas son tan responsables como Tel Aviv por la aniquilación del pueblo palestino, pues sus armas, sus vetos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, su respaldo político incondicional y su campaña permanente de desinformación son los instrumentos que alientan a Netanyahu y su camarilla para llevar adelante la más salvaje de las embestidas que el mundo haya visto desde que Estados Unidos devastó Vietnam.
A estas alturas, resulta grotesco presentar el conflicto en Medio Oriente como un enfrentamiento entre el grupo armado palestino Hamas y el ejército israelí, ya que todos los datos y las imágenes divulgadas desde Gaza muestran que no hay combates, sino un arrebato de furia homicida por parte de un Estado controlado por fanáticos de ultraderecha que representan una amenaza para el planeta entero por su dotación de armas nucleares. Tras más de un mes de bombardeos contra civiles inermes, es insostenible la pretensión de Israel de pasar como la víctima en este conflicto. Sus aviones de alta tecnología, sus misiles capaces de horadar cualquier estructura, sus tanques y sus soldados entrenados en las tácticas de guerra más modernas son lanzados contra milicianos que luchan por su libertad con cohetes artesanales, fusiles de casi un siglo de antigüedad, e incluso con piedras. Más absurda resulta la victimización israelí, propagada de manera nauseabunda por los grandes medios de comunicación corporativos, cuando su ministro de defensa, Yoav Gallant, amenaza con exterminar también a los libaneses y se jacta de que, para perpetrar el genocidio en Gaza, Israel no ha necesitado ni siquiera 10 por ciento del poder de su ejército.
Son indescriptibles la desolación y la pérdida de toda esperanza que se abaten sobre cualquier persona con un rastro de empatía al constatar que la comunidad internacional contempla impávida la aniquilación de un pueblo que hace 75 años fue despojado de sus tierras por una fuerza colonial, y que desde entonces ha sufrido indecibles vejaciones a manos de los ocupantes. Los mandamases de Tel Aviv han cometido crímenes de guerra por los que deben ser juzgados, y, con su complicidad, Occidente ha exhibido una vez más que para sus líderes el discurso de defensa de los derechos humanos no es más que un pretexto para interferir en los asuntos de los países que defienden su soberanía.