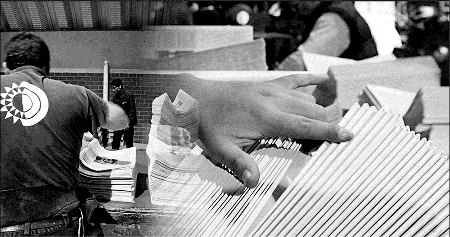La división de poderes ha sido, en la ciencia política, todo un mantra ya fijado en la mente colectiva. Es un mandato aceptado como insignia para un manejo adecuado de gobierno. Es, en fin de cuentas, una figura indispensable a tomar en cuenta para el balanceado y estable diseño federal. La calificación de una administración, en buena parte, depende de su observancia y ejecución.
Lo reconocible, en esta actualidad, se basa en un interactuar con el respeto debido de los deberes y decisiones de cada una de las ramas: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Hay, en ese rejuego constante, una virtud (o defecto) implícita que tiene la potestad de extender cartas de buena –o mala– conducta. Pero, en la drástica cotidianidad, los intereses y las pasiones, que van y vienen por fuera o dentro de tales poderes, hacen que, en numerosas ocasiones, naufraguen las que fueran sanas y hasta bellas intenciones.
No cuesta mucho esfuerzo observar y reconocer que en diferentes ocasiones estos arreglos se puedan estirar hasta que, en no pocas veces, naufragan por completo. En el sistema de interacción mexicano y durante innumerables años, el mandato inscrito en las leyes, no pasó más allá de los dorados textos.
El Ejecutivo se impuso sobre los demás con la regularidad de algo sabido y hasta aceptado. Más aún, la subordinación, tanto del Legislativo como del Judicial, era una práctica hasta celebrada. El presidente de la República era entonces la gota de poder abarcante que apabullaba a los demás. Todo ocurría a su derredor y de su voluntad derivaba el reparto de bienes, penas, servicios o justicia.
Pero algo más grave puede ocurrir en la práctica de un sistema establecido cualquiera. Y es la sofocante dependencia que se llega a vivir, a cada paso, respecto de uno, o algunos grupos de presión. Esta defectuosa interrelación, en no pocas ocasiones se trasmuta en asfixiante yugo, autoritario mando o inapelable dictado de los grupos de poder.
Varios, si no es que la inmensa mayoría de los sistemas establecidos, han caído bajo la férula de conspicuos grupos de presión: abiertos unos o conocidos otros, pero accionando entre bambalinas. Esta normalidad aceptada y actuante ocurre cuando los grupos llegan a acumular enormes riquezas, dominio sobre grandes empresas o fuerza coercitiva. Los intercambios entre los poderes normados y tales grupos de presión se vuelven realidades que llegan a ser inaceptables.
No hay, entonces, manera de evitar que el sistema completo se convierta en una plutocracia hecha y derecha. Tal es la efectiva descripción, por ejemplo, del sistema, tan presumido, de balances en Estados Unidos. Los que ahí mandan son los donantes, los herederos, los especuladores de envergadura, los directores ejecutivos que se han encaramado en la cúspide de las empresas. En especial, aquellas que, según actual definición, son demasiado grandes para quebrar.
Todo lo demás, entonces, gira alrededor de sus mandatos y hasta caprichos pero, en especial de sus intereses.
El sistema mexicano, hasta hace poco, digamos unos cinco años, operaba bajo similares condicionantes. La política se hacía y guiaba con estas graves realidades en mente. El resto de la sociedad, es decir, la mayor parte de los ciudadanos, no participaba y menos aún recibía los beneficios debidos por sus contribuciones. De esta realidad deriva la imperiosa necesidad de lograr un claro margen de distancia entre política y los demás factores que operan en el país. Obligada distancia para que se pueda hablar de democracia. Entendida ésta como arreglo que tiende a dar, a cada quien, lo que requiera y corresponda.
Es, por tanto, un imperativo, en aras de la capacidad decisoria independiente y soberana, que el Estado nacional, y su gobierno electo, imponga su guía y preponderancia sobre los demás actores y peticionarios. No es factible imaginar que aceptar la injerencia o el dominio de los grupos de presión en la toma de decisiones sociales y políticas conllevará a un reparto equitativo o justo de los bienes y, en particular, del bienestar popular.
Este gobierno nuestro, desde el inicio de su mandato ciudadano, optó por la separación, hasta tajante, del previo arreglo sistémico imperante. Se tuvo que tomar la alternativa de buscar la senda de un gobierno soberano. Y no sólo eso, sino que se usara tal capacidad para atender a los que habían sido marginados. Fue básicamente por esto que se suspendió la construcción aeroportuaria en proceso.
El escozor de los expulsados del cuarto de mando todavía ronda con dolor en el ámbito opositor. A esto se le ha adicionado, el manejo unilater al del conjunto de obras estratégicas para incluir al sureste en el balance participativo. Situación que, también, fue sentida como arbitraria omisión y de ahí las descalificaciones continuas. La independencia conseguida entre lo público y lo privado, la verdadera división de poderes, debe continuar para el bien de todos los demás.