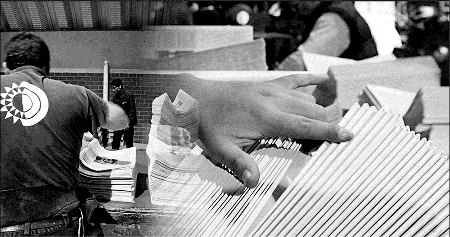Con la llegada al poder del primer ministro Nikol Pashinian, mediante una revuelta popular en 2018 que derrocó a la élite gobernante ligada al Kremlin, que curiosamente no calificó de revolución de colores
el violento cambio de interlocutor en Yereván, se empezó a enfriar la alianza entre Armenia y Rusia, convirtiéndose en una suerte de matrimonio por conveniencia que permitió a Moscú mantener una base militar en el Cáucaso del sur.
Después de su derrota en la guerra con Azerbaiyán hace tres años, Armenia confió en que el despliegue de fuerzas de paz rusas en la zona garantizaría que el enclave, a través del desfiladero de Lachín, no quedara aislado por tierra. Pero en septiembre pasado, mientras Rusia seguía concentrada en Ucrania, bloqueó el acceso terrestre al enclave, provocando una crisis humanitaria.
Las fuerzas de paz incumplieron su obligación debido a que el Kremlin prefirió no afectar sus nexos con Turquía, aliado de Azerbaiyán. Tampoco intervino la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) que lidera Moscú con cinco países postsoviéticos.
La alianza siguió resquebrajándose: Pashinian declaró que nuestra dependencia de Rusia en materia de seguridad fue un error estratégico
, retiró a su embajador de la OTSC, envió ayuda humanitaria a Ucrania, su esposa visitó Kiev, ratificó el estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, invitó a la OTAN a maniobras militares en Armenia, todo lo cual hizo que la cancillería rusa pidiera al embajador armenio explicaciones por esas acciones inamistosas
.
Y ahora, al capitular Nagorno-Karabaj, cuando el Kremlin argumenta que ese territorio pertenece a Azerbaiyán y ello debe primar sobre los grupos étnicos que ahí residen, a diferencia de lo que opina del Donbás ucranio, el distanciamiento entre Yereván y Moscú es más que evidente.