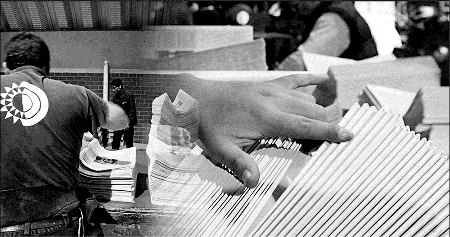Allende fue un líder único en la conjunción de sus cualidades: aunó una sensibilidad humana pocas veces igualada con una inteligencia excepcional, una integridad incorruptible, una perseverancia infatigable y una congruencia sin tacha, hasta el extremo de sacrificar su vida como último acto de lealtad a sus conciudadanos. Al llegar al gobierno en 1970, puso en marcha un ejercicio hasta entonces inédito en la historia: la construcción del socialismo dentro del marco de la democracia liberal. La gesta que encabezó entrañaba equilibrios delicadísimos, ya que exigía rebasar los marcos del reformismo socialdemócrata, que siempre termina claudicando o mimetizándose con los poderes fácticos, sin desmantelar la estructura jurídico-institucional erigida por las élites como muro de contención a la voluntad popular. Contra todo pronóstico, su movimiento salió airoso de ese cometido: nacionalizó la industria del cobre (principal fuente de ingresos del país); concretó la reforma agraria, que fue el gran pendiente de todas las revoluciones de independencia en América Latina; estatizó la banca y creó un sector económico social como contrapeso al mercado. Todo ello con un respaldo democrático inobjetable que le permitió ganar las elecciones municipales de 1971 y las de medio término en marzo de 1973.
Incapaz de frenarlo en las urnas, la oligarquía chilena conspiró con la CIA y la Casa Blanca para derrocarlo. Washington impuso un bloqueo económico como los que hoy sostiene contra Cuba, Venezuela y otras naciones dignas que no se le someten; el empresariado creó una escasez artificial de mercancías para instigar al pueblo a sublevarse; los medios de comunicación transmitieron una narrativa completamente falaz de los acontecimientos, y el Poder Judicial le dio a la derecha las victorias que no conseguía mediante el voto. No es ninguna coincidencia que estas maniobras se asemejen a las desplegadas contra los gobiernos progresistas en la actualidad, pues el método chileno
diseñado por personajes tan siniestros como Henry Kissinger se convirtió en un manual de desestabilización para las derechas del continente.
Con el asesinato de Allende y la imposición de la dictadura militar en Chile, los genocidas liderados por Augusto Pinochet instauraron un golpismo permanente: no sólo desgarraron a la sociedad chilena de un modo tan profundo que 50 años después sigue sometida a las leyes y la ideología de los generales y los empresarios homicidas, sino que demostraron a las oligarquías de todo el mundo que era posible restaurar el poder de clase que habían perdido en décadas de luchas obreras a favor de los derechos sociales y el Estado de bienestar. Después de que la nación andina fue usada como laboratorio del modelo neoliberal, éste fue adoptado por Londres y Washington y, desde ahí, impuesto al resto de la humanidad mediante una combinación inextricable de propaganda mediática, guerras financieras y violencia armada.
Salvador Allende trabajó hasta su último aliento para dar vida a una de las más nobles causas, la de la emancipación del pueblo de las cadenas de la ignorancia, la tiranía y la pobreza. Su trágico final nos deja la doble lección de que es posible construir la justicia social a través de una democracia bien entendida como realización de la voluntad popular, y de que es imprescindible crear mecanismos sociales de defensa ante la agresión oligárquica e imperialista.