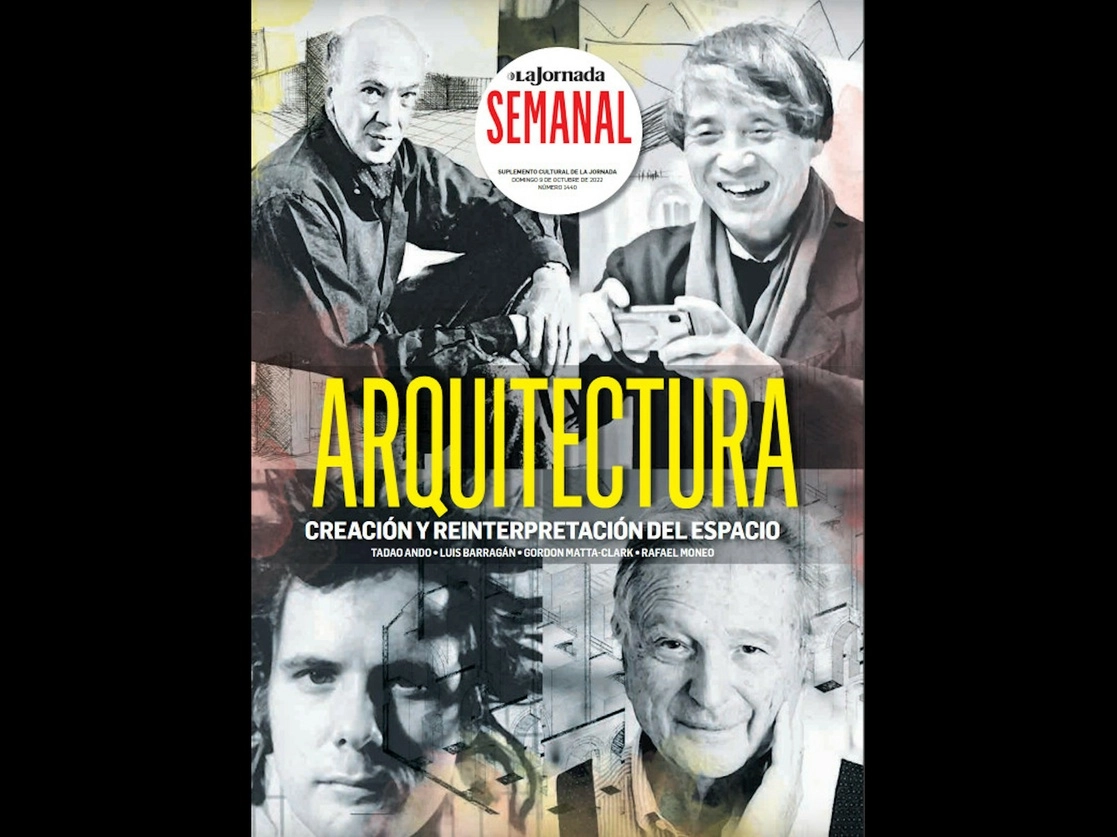Encuentra aquí el nuevo número completo de La Jornada Semanal.
Philip Johnson organizó esta oportunidad única de entrevistar a uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX. Luis Barragán tenía ochenta años y no gozaba de buena salud. Llegué a Ciudad de México en una cálida tarde de mayo y me dirigí a la residencia privada de Luis Barragán en los límites del barrio histórico de Tacubaya, en la delegación Miguel Hidalgo, que también servía como taller. La casa era sencilla y austera, discreta, como la mayoría de sus diseños. Me llamó la atención su exterior sin pretensiones, que no gritaba “monumento” como otras casas que visité y diseñadas por arquitectos contemporáneos. La casa fue planeada y construida en 1947 para Luz Escandón de R. Valenzuela, pero en 1948 Barragán decidió instalarse en ella, a pesar de que en ese momento estaba desarrollando el fraccionamiento elitista Jardines del Pedregal, al sur de la ciudad. Al igual que Frank Lloyd Wright, el arquitecto realizó constantes modificaciones a la casa, funcionando como una especie de laboratorio experimental para
sus ideas.
Llamé a la puerta y me atendió un hombre apuesto y distinguido, de unos cincuenta años. Le dije que era periodista y crítico de arquitectura del Chicago Sun-Times y que Philip Johnson había conseguido que entrevistara al señor Barragán. El hombre parecía desconcertado, y dijo: “Me temo que no será posible; el señor Barragán está enfermo”, y cerró la puerta. Más tarde, comprendí que el hombre era Raúl Ferrera, arquitecto y compañero de Barragán.
Regresé a Chicago y llamé a Philip Johnson. Dos meses después, Johnson concertó una segunda entrevista. Llegó otro telegrama desde Ciudad de México que confirmaba la cita. Días después, estaba de regreso en la capital mexicana.
Esa mañana, un aguacero inusual cubrió de lluvia los monumentos neoclásicos y encharcó las jardineras del Paseo de la Reforma. El taxista tuvo que detenerse y llamar por teléfono a la oficina de Barragán para que le indicaran dónde se encontraba el número 12 de la calle General Francisco Ramírez. Después apresuró la velocidad sobre avenidas inundadas por la lluvia. En minutos ya estábamos en la Colonia San Miguel, junto al castillo del emperador derrocado Maximiliano, en Chapultepec. El taxi se detuvo en la misma zona de clase media de la delegación Miguel Hidalgo, que cada vez me resultaba más familiar.
Volví a llamar a la puerta y esta vez me atendió una secretaria. Otra vez escuché lo mismo: “Lo siento, el señor Barragán está demasiado enfermo para la entrevista.” Cuando comenzó a cerrar la puerta, introduje mi pie entre la puerta y la pared, impidiendo que se cerrara. “No lo entiende, he venido desde Chicago dos veces para esta entrevista”, dije. No tengo ni idea de qué me ocurría; tal vez sólo era la determinación de conocer a este gran hombre.
Muy bien –dijo– por favor, pase y siéntese.
Al cruzar la puerta, la secretaria, que parecía incómoda respecto a qué hacer con otra visita que no era bienvenida, me condujo al despacho del arquitecto; detrás de la puerta había una inmensa –y familiar– pared de color amarillo pastel. Ya adentro, me llevó a una extraña sala en la que había otra pared con enormes fotografías de las obras más veneradas de Barragán, y libros de arte japonés. Me pareció había que una especie de proceso de depuración.
De repente, me encontré dentro de un magnífico poema. El interior del aburrido –pero colorido– exterior cubista revelaba una estética sublime, como una especie de oasis de serenidad a la deriva. Me senté en un largo espacio con pisos de piedra volcánica y paredes empotradas; frente a mí estaba esa famosa escalera de madera en ascenso, flotante, anclada al extremo de una pared revocada y que flotaba mágicamente, suspendida en el aire. Estatuas ecuestres, Picassos y libros antiguos cubrían las paredes. En el exterior, el patio estaba salpicado de antiguas urnas aztecas.
Raúl Ferrera apareció en la sala y tomó el control, guiándome por el taller y explicándome el último proyecto y el primer edificio elevado [que no se materializó] de Barragán, la nueva sede corporativa de VISA en Monterrey, Nuevo León. Ferrera volvió a desaparecer.
¿Qué tal el viaje desde Estados Unidos? –preguntó Ferrera al regresar.
Parecía que tenía algo crítico que decirme, pero debía maniobrar dentro de los límites de sus excelentes modales mexicanos. “Desgraciadamente”, declaró ahora un vocero más seguro, “como usted sabe, el señor Barragán ha estado enfermo durante algún tiempo, y hoy se encuentra muy delicado.” El desconcierto tenía que quedar evidenciado: este era el segundo viaje a México y yo estaba decidido a no irme sin completar mi encomienda. De alguna manera, convencí a Ferrera para que hablara con Barragán en mi nombre.
Ferrera regresó a la biblioteca. “El señor Barragán lo recibirá, pero debemos discutir las condiciones”, dijo mientras observaba las cámaras y grabadoras que había montado y probado en la mesa cercana. “En primer lugar”, continuó, “no habrá fotografías ni grabaciones de su voz. En segundo lugar, debemos interrumpir la entrevista si se hace evidente que el señor Barragán no puede soportar la tensión.” Entendiendo muy bien la naturaleza tímida y reservada de los mexicanos, seguí protestando por la importante ausencia del equipo de grabación. Ferrera explicó que estaban preocupados por la reciente voz de Barragán, obviamente resultado de su enfermedad y por su deseo de no ser grabado. “Otra condición”, continuó Ferrera, “la entrevista será en francés, ya que el señor Barragán no sabe hablar inglés.”
Como si una mano sobrenatural me tomara para acompañar al señor Ferrera, salimos de la biblioteca y nos acercamos a unas escaleras que conducían al segundo piso. En el nivel intermedio, me fijé en un gran panel dorado y busqué en mi mente alguna referencia familiar. Era semejante al panel del altar que Mathias Goeritz pintó para la Capilla de Tlalpan. Continuamos hacia un vestíbulo desde el que se accedía a diferentes salas. Enseguida me di cuenta de que estaba en el dormitorio del señor Barragán.
La habitación, grande y oscura, estaba rodeada por paredes, totalmente cerrada en toda su dimensión, en la que dominaban, mayormente, santos bizantinos y rusos. Una pizca de luz –la única iluminación– caía en la habitación desde la persiana de una ventana abierta, lo que recordaba a la singular fuente de luz en las pinturas de Vermeer. La luz del sol entraba a raudales y se dirigía al objeto adecuado: el señor Barragán, perceptivo y cordial, sentado incómodamente erguido en una silla junto a su cama.
La ausencia irónica de color fue lo primero que atrajo mi atención: la sala oscurecida, el blanco resplandeciente que iluminaba a El Maestro. Los santos estaban hermosamente ennegrecidos por siglos de inciensos de aromas dulces y por el humo de las veladoras en las iglesias. El mismo olor se sostuvo en el aire. El señor Barragán se encontraba envuelto en ropa para dormir: pijama blanca, bata y boina; extrañado, me observó moverme hacia una silla frente a él y su mesa. Sobre ella, Barragán tenía un teléfono, un lápiz y unos papeles a su lado, y un rosario de cuentas negras y gastadas en la mano. Un enorme crucifijo en la pared, a los pies de la cama, hacía resonar la soledad silenciosa, y expresaba arrepentimiento y misticismo.
Me sentí incómodo haciéndole preguntas sin sentido a un hombre santo, anciano y enfermo, ahora consciente de mis vacilaciones sobre arquitectura.
–¿Alguna vez le han dicho que tiene un parecido sorprendente con Le Corbusier?
–¡Ah, oui! Mucha gente me lo ha dicho, especialmente cuando porto mis gafas. Pero ¿crees que es un parecido más físico o intelectual?
–Físicamente, sí. Los ojos son los mismos. Por supuesto, Le Corbusier era un hombre delgado. En comparación, usted es mucho más alto y de una complexión más robusta. Pero la intensidad. Todo está ahí.
–Le Corbusier jugó un papel importante en mi vida, especialmente en mis primeros trabajos. Visité su taller en París, cuando estudié en Francia en 1930. Lo respeto como el hombre de la época; respeto su gran sentido de creatividad e invención. Mis primeros trabajos, como dije antes, fueron influenciados por él. Pero nunca descarté la importancia de la pared. ¡No! La pared es lo más importante, más que las ventanas, incluso durante esa época.
–¿Y los demás arquitectos modernistas? ¿Mies van der Rohe, por ejemplo?
–¡No! Mies fue una muy mala influencia.
–¿Y Alvar Aalto y Frank Lloyd Wright?
–Por desgracia, estudié la obra de Aalto bastante tarde. Siento un profundo respeto y afecto por él. Me encanta su obra. Era bastante libre de hacer lo que quisiera. Dado que trabajaba en la lengua vernácula de su tradición nativa finlandesa, la suya no era una obra académica. No se adhirió a la Academia. Era muy libre. Wright, por otro lado, no era el mismo caso; en absoluto. Admiro su Falling Water House como expresión modernista, porque la casa no estropea ni irrumpe la naturaleza. No se entromete con el agua ni con los árboles.
–¿Y alguna otra obra wrightiana?
–No, sólo detalles. El resto son detalles.
–Como diseñador urbano, ¿qué piensas de nuestras ciudades modernas del siglo XX, como Chicago o Nueva York?
–No me interesan para nada. La mayoría de ellas ni siquiera son interesantes. Hay demasiada gente. La Ciudad de México, en comparación, es la peor y la más fea.
–Si tuviera que atribuir a una sola persona el mérito o influencia en su vida y arquitectura, ¿quién o cuál sería esa influencia?
–No, a nadie. Sólo he sido influenciado por las grandes y nobles tradiciones de aquí en México. Esas tradiciones universales e internacionales. En arquitectura, como dije antes, estuve muy influenciado por Le Corbusier, por sus obras e ideas que innovaron la arquitectura.
–Usted mencionó que es un católico devoto. ¿La religión es una de sus influencias?
–Oui, estoy influenciado por el catolicismo. ¿Ves todas las iglesias en México? ¿Y la profunda espiritualidad del pueblo mexicano? ¡Es el silencio! ¡El silencio! Y los rituales y la iconografía de las iglesias y los santos.
En las iglesias de los pueblos abundan las imágenes de Jesús en la cruz, o cubierto de espinas y heridas, en las que el realismo descarado de los españoles se mezcla con el simbolismo trágico de los indígenas. Por un lado, las heridas son flores, ofrendas de resurrección; por otro, son la confirmación de que la vida es la dolorosa máscara de la muerte.
Lo indígena se funde con el paisaje hasta formar parte indistinguible del muro blanco contra el que se apoya el crepúsculo, de la tierra oscura sobre la que se extiende para descansar al mediodía, del silencio que lo rodea. Distingue su singularidad humana hasta tal punto que finalmente la aniquila y se convierte en una piedra, un árbol, un muro, el silencio y el espacio.
–¿Diría que su arquitectura de alguna manera es una experiencia religiosa o espiritual?
–Esto se relaciona con mi experiencia como católico. Con frecuencia visitaba los edificios monásticos –ahora vacíos– que heredamos de la poderosa fe religiosa en México y del genio de nuestros antepasados coloniales. Siempre me ha conmovido la apacible serenidad de esos claustros deshabitados y la de los patios monumentales y vacíos. Me esforcé por que estas mismas emociones caracterizan mis obras.
La belleza, el silencio, el asombro, la inspiración, la magia, la hechicería, el encanto y también la serenidad, han desaparecido en proporciones alarmantes y casi por completo de la arquitectura; sin embargo, todas ellas han encontrado un espacio familiar en mi alma.
La arquitectura es un arte cuando produce, ya sea consciente o inconscientemente, una emoción estética en el ambiente, y cuando este ambiente produce serenidad, en particular una serenidad espiritual.
La arquitectura es un refugio, un espacio emotivo en mi corazón; no es un objeto de utilidad, tampoco una obra de ingeniería, sino simplemente un lugar para habitar.
–“Refugio” es un término maravilloso para definir sus famosas haciendas.
–El patio ha sido un núcleo esencial de mi trabajo. Los patios fueron tan predominantes en los espacios de nuestra arquitectura prehispánica. Los jardines moriscos –otro hito cultural– son exuberantes enclaves ocultos. La mayor intensidad ocurre en los patios, tanto espacialmente como en el corazón de cualquier edificio. Sí, “refugio”.
Aprendí de Ferdinand Bac que el alma del jardín es la mayor suma de serenidad a disposición del hombre.
El jardín idóneo, sea cual sea su tamaño, debe encerrar –nada más y nada menos– que el universo entero.
–¿Cómo define usted la belleza?
–Ya mencioné muchas veces que la belleza es un oráculo que habla para todos. Una vida privada de belleza no es digna de llamarse humana. Cualquier obra de arte que no exprese la belleza no es digna de ser considerada una obra de arte. La arquitectura es un arte que crea, perfila y contiene la emoción estética en el espacio y sólo entonces se convierte en un entorno.
La belleza nunca ha dejado de ser la luz que me guía.
¿De qué religión es usted?
–Ruso ortodoxo.
–Oui, tienes la características de un santo, de los mismos santos aquí en mi habitación. ¡La luz! Quizá la expresión más profunda de la ortodoxia que puedo recordar es la catedral rusa en París. El jardín, los cantos, los rituales, las velas. Frecuentaba esa iglesia como estudiante. Me encantó esa catedral. Está inmersa en mis sueños de París: un recuerdo prolongado e introspectivo.
–Señor Barragán, ¿qué tipo de sueños tiene usted?
–Relatos de mi infancia, sobre todo. Además, los jardines árabes son fantasías de sueños en sí mismos. Yo vuelo de un misterio a otro.
–Señor Barragán, ¿cuál será su legado?
–Mi legado son mis sueños.
Sueño con caballos salvajes vagando libremente en un paisaje vacío.
Los primeros recuerdos de mi infancia están relacionados con el rancho de mi padre en un pueblo remoto, cerca de Mazamitla, con colinas y casas con techos de teja y aleros en voladizo para protegerse de las fuertes lluvias y el intenso sol. El color de la tierra roja destacaba de forma predominante. El agua corría en el pueblo a través de un sistema de troncos ahuecados, formado por grandes abrevaderos que eran sostenidos por una estructura de horquillas de varios metros de altura. Este acueducto cruzaba el pueblo y llegaba a los patios, donde grandes fuentes de piedra recibían el agua. Estos troncos ahuecados, cubiertos de musgo, disparaban un chorro de agua constante. Un tesoro líquido liberado por una cascada de franjas iridiscentes. Daban la apariencia de un lugar de ensueño, la atmósfera de un hermoso cuento de hadas.
Esta memorable epifanía me ha acompañado siempre.
Las lecciones que aprendí de la arquitectura discreta de nuestras ciudades de la provincia mexicana han sido una fuente permanente de inspiración. Las paredes enyesadas, la soledad de patios y huertos, el colorido de los muros de las casas y las calles, las fiestas populares y los payasos, el sonido sutil de las fuentes, la humilde sencillez de cada zócalo rodeado de sombras oscuras desde los corredores abiertos.
Despierto o soñando, el dulce recuerdo de una fuente me ha acompañado siempre a lo largo de mi vida.
Me resultaría difícil diseñar cualquier cosa sin las experiencias registradas en mi memoria. Todos los recuerdos sirven de inspiración y como referencia de evaluación. Impulsado por la memoria, el diseño revela sus cualidades únicas.
Mi obra es la magia que revive la nostalgia por esos años remotos.
[Suena el teléfono; el Sr. Barragán se hunde en su silla y parece agotado. Raúl Ferrara coge el teléfono y habla en español. En ese momento, el señor Barragán coge un libro de la cama, un título de poesía de Baudelaire, y comienza a leerme un poema].
–Esta entrevista me ha generado impresiones que permanecerán conmigo para siempre. Grabadas en mi memoria. Se lo agradezco tanto. Y ahora le permitiré retomar su importante trabajo. Gracias, señor Barragán.
–Fue un humilde placer. ¿Crees que en un futuro cercano estés en París?
–Sí, de hecho este otoño.
–¿Y vas a ir a la catedral rusa de allí?
–Sí, seguramente lo haré y contemplaré sus mismos sueños cuando escuche los cantos litúrgicos, y pensaré en usted.
–¿Rezarás por mí?
–¿Disculpe? Sí, lo haré. Rezaré por usted, El Maestro Barragán.
Salí rápidamente de la casa, le di las gracias a su compañero, Raúl Ferrara, me dirigí a un restaurante cercano y de inmediato, sin la comodidad de una grabadora, pero con notas apresuradas en papel, escribí todo lo que recordaba de la entrevista.
Al día siguiente, el señor Barragán, generosamente, organizó todo para que visitara y fotografiara las fincas de San Cristóbal, la Fuente de los Amantes, la Casa Giraldi, los Jardines del Pedregal y la Capilla de Tlalpan.
Traducción de Roberto Bernal.