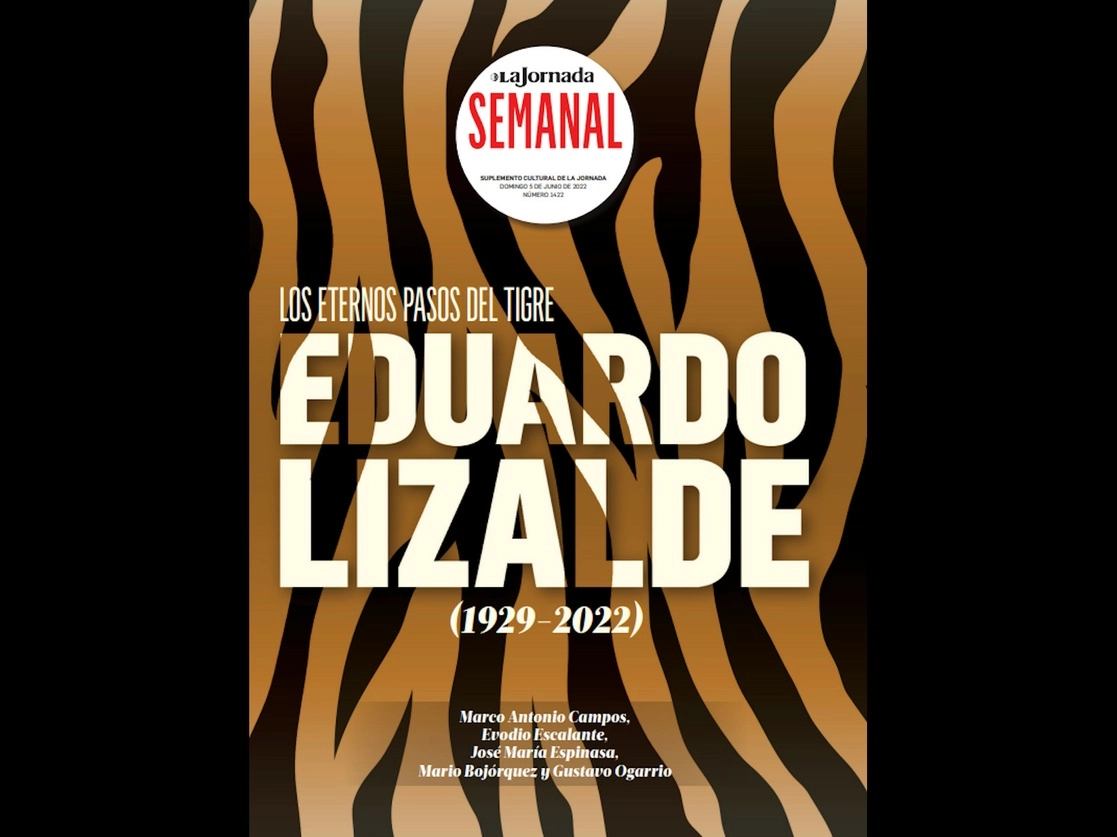Encuentra aquí el nuevo número completo de La Jornada Semanal.
En su poema “El tigre”, William Blake ramifica la simetría de esa lucha de contrarios que le da sentido a su obra: Bien y Mal, cielo e infierno… el tigre y el cordero. Canta Blake: “¡Tigre! ¡Tigre!, reluciente incendio/ En las selvas de la noche,/ ¿Qué mano inmortal u ojo/ Pudo trazar tu terrible simetría?... ¿Aquél que hizo al cordero te hizo a ti?” (Traducción de Soledad Capurro). Una simetría que también se multiplica en la poesía moderna no siempre con la misma fuerza mitológica del mismo Blake ni con el mismo sentido figurativo. El de Blake es un tigre que arde en el fuego de sus propios ojos, de formidables pies y manos, de osadas garras antropomórficas y de depredación inminente contra todo lo que representa la mansedumbre trágica del cordero. Quizás es la misma ira de Dios o las pasiones siempre contradictorias de los seres humanos, encerradas en el campo de la physis, o la figura alegorizada de un depredador con un poder supremo de destrucción, como lo es el tigre, lo que alimenta tanto la poesía de Blake como las figuraciones poéticas y narrativas posteriores.
Sin embargo, una de ellas, la de Jorge Luis Borges, asimila en clave cosmopolita el tigre de Blake para la literatura hispanoamericana, transfiriendo de una tradición poética a otra la figura del tigre, al tiempo que le da un acento propio. De Borges surge un “tercer tigre”, el que no está ni en la depredación ni en la persecución feroz del venado, no es el “tigre fatal” preso de su “rutina de amor, de ocio y de muerte”: es la apropiación de un tigre elevado al rango de una mística poética del símbolo, de la metáfora, de su poder de significación más allá del poema de Blake. Escribe Borges en el poema “El otro tigre” (1960): “Un tercer tigre buscaremos. Éste/ será como los otros una forma/ de mi sueño, un sistema de palabras/ humanas y no el tigre vertebrado/ que, más allá de las mitologías,/ pisa la tierra. Bien lo sé, pero algo/ me impone esta aventura indefinida,/ insensata y antigua, y persevero/ en buscar por el tiempo de la tarde/ el otro tigre, el que no está en el verso.”
Y el tigre que no está en el verso de Blake es el que se reinventa en la poesía hispanoamericana, el tigre que Borges introduce para que se multiplique en diferentes poéticas. ¿Cuáles es el nuevo signo de este tigre que tiene la forma de los sueños y que es, al mismo tiempo, un “sistema de palabras”? No es el tigre sanguinario y hambriento, el que se complementa con el cordero y su relación de depredación y muerte; no es el tigre exotizado y violento, ni el tigre “real” que habita los “márgenes del Ganges”, ni la criatura viviente que “anda por las tierras”. Borges reconfigura poética y narrativamente al “tigre de fuego” de Blake, esto a través de representarlo como una metáfora en su sentido más amplio, como una cadena de analogías, y en su condición de prisionero, como se lee en el poema “El oro de los tigres” (1972): “Hasta la hora del ocaso amarillo/ cuántas veces habré mirado/ al poderoso tigre de Bengala/ ir y venir por el predestinado camino/ detrás de los barrotes de hierro,/ sin sospechar que eran su cárcel.” Similar al tigre preso, está también el jaguar-tigre del cuento “La escritura del dios”, del mismo Borges, en el que ambos sentidos se fusionan: un jaguar en “cautivero”, al otro lado de la prisión de piedra en la que está Tzinacán, sacerdote maya encarcelado en la conquista de Guatemala, y la “fórmula de catorce palabras casuales” inscritas como la “escritura” del tigre y que le darían a Tzinacán el poder de revertir los mismo hechos de conquista. Tzinacán deja que el misterio inscrito en los tigres muera con él, pero Borges deja ya grabada en la memoria poética y narrativa hispanoamericanas la transfiguración del tigre de Blake.
Una de estas transfiguraciones se puede encontrar en la obra de Eduardo Lizalde (1929). Habría que entender que el momento en el que aparece la figura del tigre en la poesía de Lizalde está marcado por el deslinde que hace su autor del poeticismo, esa utopía estética de juventud, entendida por el mismo Lizalde como un fracaso vanguardista, movimiento de “elefantuna” teoría que encabezaron el mismo Lizalde y Enrique González Rojo y que tenía algo de “intransigente”, “irritante” y “antiburgués”, pero también con un pie en la “nada”. La figura del tigre irrumpe en la casa poética de Lizalde en 1970 y va a tener tal resonancia que servirá para unificar toda su obra, como “memoria del tigre”.
Un tigre que se pasea lento por la poesía mexicana
Así, pocas figuras han sido tan poderosas en la poesía mexicana del siglo xx como la del tigre en la obra de Eduardo Lizalde (1929). ¿Qué sentido poético recupera Lizalde de Blake y de Borges? ¿Qué nuevos sentidos figurativos aparecen en su obra?
El tigre de Lizalde que desde el inicio habita su casa poética es más bien un tigre íntimo, cuya violencia que “desgarra por dentro al que lo mira” no está solamente dirigida contra el que se encuentra en su radio de caza de bestia hambrienta. Más bien, este tigre sólo puede herir al que lo espía y al que lo presiente en los símbolos de lo cotidiano. Además, es un tigre “más largo y más pesado/ que otros gatos gordos/ y carniceros pestíferos/ de su especie,/ y pierde la cabeza con facilidad,/ huele la sangre aun a través del vidrio,/ percibe el miedo desde la cocina/ y a pesar de las puertas más robustas”.
Este imponente tigre doméstico que sólo es visible y amenazante para el que lo mira o espía, tiene su contraparte digamos que dialéctica en figuras como el miedo o el amor que están encerrados en el todo entendido como una trampa. Aquí es posible advertir que esta representación del miedo y del amor parecen jugar un papel similar al del cordero de Blake, sin ellos no existe el tigre y también son el tigre. Escribe Lizalde: “Recuerdo que el amor era una blanda furia/ no expresable en palabras./ Y mismamente recuerdo que el amor era una fiera lentísima:/ mordía con sus colmillos de azúcar/ y endulzaba el muñón al desprender el brazo./ Eso sí lo recuerdo.”
Sin embargo, el tigre de Lizalde también es búsqueda y cautiverio a su manera: una “trampa de oro” que espera “inútilmente” a la fiera, aunque el tigre pase “frente a la trampa absorta/ amada,/ y la trampa lo mira, dorándose, pasar…” Un tigre encarnado en el “yo”: “Uno se ponía a odiar como una fiera,/ entonces,/ y alguien pasa y le dice:/ ‘vente a cenar, tigrillo, la leche está caliente’.” En Lizalde hay un refinado sentido de la ironía: este tigre, cuando encarna en el “yo”, se transforma en una dócil fiera, en un “tigrillo” que pierde toda su ferocidad a la menor insinuación de esta leche caliente que es también la ceguera de la vida doméstica y del amor; cuando la violencia épica del felino se desvanece con este gesto de espantosa docilidad.
La obra de Eduardo Lizalde se extiende también hacia una de las articulaciones más problemáticas de la poesía hispanoamericana: la relación entre la poesía culta y los cantos populares. Sus “Boleros del resentido” transforman la naturaleza popular y melodramática de este género musical en una poética que le canta a ese “polvo finísimo” del ocio y la esterilidad que cubre las cosas. Otra vez esa intimidad poética que ya estaba en el tigre ahora es evocada a través del bolero: épicas menores sobre el “cuerpo amado” que con un solo roce convierten al amante en polvo. Resuena de forma completamente actualizada el “polvo enamorado” de Francisco de Quevedo, sólo que sin el “más allá de la muerte”, más bien en el más acá del bolero.
En Lizalde, la apropiación culta del bolero es también la negación del mismo canto misógino en el que la mujer es propiedad, salvación y purificación. “El amor es otra cosa”, es decir, “el amor es todo lo contario del amor”: es una batalla contra su idealización que desde la infancia nos envuelve, contra la doctrina del amor romántico; el amor es tragedia, tiene “senos de rana, alas de puerco” … “Sueño de alguien que muere”. El amor sólo es posible cuando el otro o la otra duermen.
Otro momento en la poética de Lizalde de vital importancia para rastrear las huellas de su posible unidad como obra, es sin duda su representación de Ciudad de México, identificada míticamente en su era contemporánea como Tercera Tenochtitlán. Este poema está profundamente vinculado a otras visiones sobre la ciudad: la de Carlos Pellicer, la de Octavio Paz y la de Efraín Huerta. Son los epígrafes del poema los que certifican esta relación y, de alguna manera, fijan la perspectiva desde la cual Lizalde va a recuperar la tradición de escritura poética sobre la “enorme catástrofe florida”, como la nombra Pellicer.
La primera parte del poema “Tercera Tenochtitlán” la escribe Lizalde en 1982; la segunda la concluye en el año 2000. En el liminar de la edición definitiva del poema, el autor acepta la imposibilidad de abarcar con la palabra la extensión material, humana y artística de la metrópoli o de la ahora megalópolis: “Nací en la ciudad de México, ya se sabe, pero es hoy tan angustiosamente extensa, compleja, y cambiante que ya no la conocemos sus hijos sino fragmentariamente, y el más devoto panorama histórico, pictórico o literario que sobre ella se intente, no puede aspirar a ser más que una pobre vista, desolada o feliz, que borroneamos a vuelo de pájaro.” No habrá nunca el poema total sobre la ciudad, a lo mucho, la ciudad y su representación sólo es posible en un borrador heterogéneo que ensaya permanente la poesía y que va de los poemas cortos a los de gran caudal que cruzan los siglos: “Hay poemas que rondan, en la noche, en el día,/ que zumban y que azotan, dípteros invisibles […]/ Son los poemas cortos, dolorosos y agudos/ como el aguijón del abejorro, el brazo del limón,/ el canto puro de una diva mayúscula./ Pero los otros, los largos, los caudalosos ríos/ mayores, los ensordecedores, los que nos arrastran,/ desbordan –los que no deberíamos intentar–,/ los que nos trauman por años por meses o por años,/ y por siglos, si vivirlos pudiéramos…”
El canto mito-poético de Lizalde a Ciudad de México comienza con ese contrapunteo entre los dioses todavía actuantes en el espacio y el tiempo de la tercera edad de México Tenochtitlán y la vida microscópica de una nebulosa de insectos que la cruzan ya sin lagos: “Sobre el valle que aúlla/ fauces de un dios/ alza el aire sus torres/ de alturas pasajeras e invisibles/ sin contrafuerte frágil de briznas microscópicas/ su nebulosa de insectos”
Una edad de aviones que sobrevuelan el poema y la ciudad; los “peces del lago” que sueñan con los ríos que le han sido amputados a la vieja urbe, pero que laten en la temporalidad del mito y que contradictoriamente viven en el “cadáver de una vieja laguna corrompida”. El poema gira de esta lamentación inicial a la memoria del propio Lizalde: “A mi espalda se extiende el seco osario/ de puntas repulidas torvas lanzas arcabuces/ hostiles pedruscos con ojeras de pólvora/ armaduras vacías como cocos/ que roe por dentro la muerte allí encerrada/ cascos sin piel que ya no agita el viento/ lustroso de caballo/ Este osario es mío/ la populosa tumba de mi familia mis raíces/ mis muertos enterrados los unos por los otros/ vivos muertos/ vivos en muerte.”
No sólo la conciencia poética sobre la ciudad de Lizalde es trágica y autobiográfica –finitud y renovación que también rondan en el epicentro individual y social de la megaurbe– también es tuteo a la ciudad como “Madre enorme” que amamanta con su “calostro deletéreo”, como “Vieja coyota” que nutre y envenena.
La ciudad de Lizalde no es apocalíptica. Por el contrario, “se adelanta a sus profetas, / supera a los catastrofistas hiperbólicos”, para autodestruirse “alegre en las narices de sus nobles cronistas/ doctos historiadores y agoreros, sentimentales alarifes”; “chueca y engallada”, el tiempo mítico de la ciudad poética de Lizalde no se reduce a su progresiva ruina ni a su final como apocalipsis de la especie; es más bien un “negrito en el arroz/ en la gran sopa galáctica del territorio”, es la “eterna”, la “indestructible”, la que finalmente nos enterrará a todas y todos en su espacio nombrado por un canto alegre y trágico; acaso es simplemente un momento de la simbiosis entre la misma ciudad y el poema que va escribiendo Lizalde y que vamos leyendo: “Este poema crece y se deforma como la ciudad,/ como ella se degrada y se envilece.”