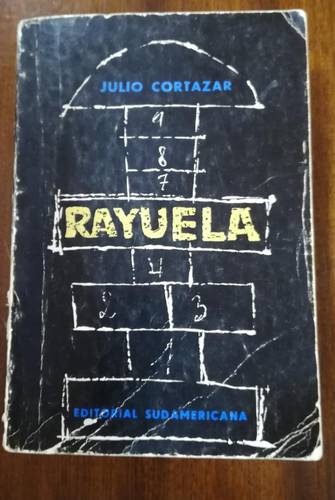
Cultura
Los 60 años de Rayuela
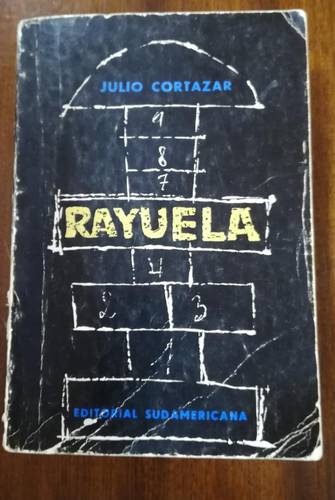
sábado 22 de abril de 2023 , p. 12a
La novela Rayuela, de Julio Cortázar, es una lección de música.
Acorde con su naturaleza aleatoria, poliédrica, laberíntica, y su condición de primor de prisma, hay tantas Rayuela como lectores: para algunos, es la obra que abrió las puertas al boom latinoamericano; para otros, la gran disrupción de las formas literarias. Para muchos de nosotros, es la educación musical: ahí aprendimos, cuando adolescentes, a escuchar jazz, a ver pintura, a leer autores que, 60 años después de publicada Rayuela, siguen siendo de culto, como Marcel Schwob, Raymond Queneau y tantos otros.
Mondrian, Alechinsky, Klee, Kandinsky, Braque, Ghirlandaio, Ernst, todos autores que con él, con Julio Cortázar, aprendimos a mirar, a escuchar, porque todos ellos pintaron óleos que suenan. Rayuela es la gran novela de la sinestesia.
Prácticamente todas las referencias pictóricas, literarias, cinematográficas y culturales de las que está preñada esa novela, suenan, tienen sonido sinestésico y sonido por sí mismo.
Vibra un cuadro de Mondrian mientras leemos la prosa sonora de Raymond Queneau, vemos un filme mudo de Fritz Lang (Metrópolis), en una polifonía avasalladora, como las sinfonías de Bruckner.
Varias generaciones de lectores aprendimos con Rayuela a ver, escuchar, leer, sentir, pensar, reír con la ironía (la más alta expresión de la inteligencia: la sonrisa) de Julio Enormísimo Cronopio, que puebla de humor las páginas y las calles de París y las de Buenos Aires. Un ejemplo: uno de sus personajes aparece así: “Traveler está triste porque nunca ha viajado” y Talita lo sabe y le musita una milonga. To travel or not to travel, that’s the paradox.
Traveler, Rocamadour, Perico, Ronald, Gregorovius, Baps, Ossip, Wong, Etienne, Berthe Trepart (ese alter ego cortazariano de Molly Bloom, el personaje del maestro de Cortázar: James Joyce). Y por supuesto: las parejas espejo: Talita y Traveler y La Maga y Oliveira. El Dramatis Personae es mágico.
Y, hablando de magia: ¿encontraría a La Maga?
“Andábamos sin buscarnos sabiendo que andábamos para encontrarnos.”
Como si el amor no fuera un rayo que te parte y te deja estaqueado a mitad del patio, cito de memoria al experimentar el arqueo emocional que me causa y ha causado a multitudes que han leído esta novela, la frase inicial, esa pregunta metafísica que nos guiará como nos guían los laberintos del Metro de París o los de un jardín en nuestros sueños.
Lo que más disfruto de Rayuela son los pasajes donde todos se reúnen, despatarrados, a escuchar música tirados en el piso mientras los discos de acetato están apilados en el lavabo del baño y la púa del tocadiscos raspa el alma:
Salen estas palabras de la boca de Gregorovius (“es obvious, Gregorovius”, Cortázar dixit): Lester Young, los Kansas City Six y se lanza Julio con la pluma:
“Gregorovius suspiró y bebió más vodka. Lester Young, saxo tenor, Dickie Wells, trombón, Joe Bushkin, piano, Bill Coleman, trompeta, John Simmons, contrabajo, Jo Jones, batería. Four O’Clock Drag. Sí, grandísimos lagartos, trombones a la orilla del río, blues arrastrándose, probablemente quería decir lagarto de tiempo, arrastre interminable de las cuatro de la mañana.
“–Ah, merde alors –dijo Etienne mirándoles furiosa. El vibráfono tanteaba el aire, iniciando escaleras equívocas, dejando un peldaño en blanco saltaba cinco de una vez y reaparecía en lo más alto, Lionel balanceaba Save it, Pretty Mamma, se soltaba y caía rodando entre vidrios, giraba en la punta de un pie, constelaciones instantáneas, cinco estrellas, tres estrellas, 10 estrellas, las iba apagando con la punta del escarpín, se hamacaba con una sombrilla japonesa girando vertiginosamente en la mano y toda la orquesta entró en la caída final, una trompeta bronca, la tierra vuelta abajo, volatinero al suelo, finibus, se acabó”.
Debo decir que luego de leer Rayuela, cuando adolescente, decidí dedicarme a escribir sobre música y seguí el ejemplo de Bruno, némesis de Johnny (Charly Parker) en El perseguidor: un crítico de música no es crítico de música, es músico porque sin él la experiencia de la música queda en el olvido. Bruno pone en palabras impresas lo que siente, vive, tiembla, llora, grita cuando escucha música. Entonces ya no es crítico de música, es un relator, es un cronista.
Y cuando leí la crónica de Julio en La Vuelta al Día en Ochenta Mundos del concierto de Thelonious Monk en París, decidí aventurarme en la escritura de crónicas de conciertos, y cuando leí la crónica de Julio del concierto de Satchmo en París, grité: “¡Escribir sobre música es hacer la música es hacer el amor!”
El uso de metáforas, el tejido fino de referencias culturales, el rebote de autores, obras, pasajes, vivencias, en el mismo ritmo en que sonó la música en el concierto o en la sesión en casa cuando escuchamos discos, forma parte del artesanado que fundó Julio Cortázar.
Después de leer a Julio, el ejercicio de leer a Nikolaus Harnoncourt, Ramón Andrés y Pascal Quignard, las mejores plumas musicales, es seguir sentado en el salón de clases, con libreta en mano, atendiendo las lecciones de los maestros para poner en práctica nuevas formas de escritura. Hacer que las palabras suenen.
Los personajes de Rayuela viven “entregados a la lectura de Carson McCullers, de Miller, de Raymond Queneau, al jazz como un modesto ejercicio de liberación”.
O a veces “un adagio de Mozart que ya casi no se podía escuchar de puro arruinado que estaba el disco”.
Escribe Julio, enormísimo Cronopio: “Ronald buscó en la pila de discos viejos. La púa crepitaba horriblemente, algo comenzó a moverse como capas y capas de algodones entre la voz y los oídos. Bessie cantando con la cara vendada, metida en un canasto de ropa sucia, y la voz salía cada vez más ahogada, pegándose a los trapos salía y clamaba sin cólera ni limosna I wanna be somebody’s baby doll, más caliente y anhelante y anhelante, jadeando ya I wanna be somebody’s baby doll…”
El amor, el sexo, el deseo, el anhelo, la ilusión, los sueños, la realidad: todo eso es la música y todo eso está en Rayuela.
“Pero todo eso, el canto de Bessie, el arrullo de Coleman Hawkins, ¿no eran ilusiones, y no eran algo todavía peor, la ilusión de otras ilusiones, una cadena vertiginosa hacia atrás, hacia un mono mirándose en el agua en el primer día del mundo?”.
Pasumecha.
La invención del glíglico, el cuaderno de bitácoras, amar escribir a lápiz en libretas diminutas. Las lecciones de Julio Cortázar.
La Maga leyendo a Kierkegaard, Rocamadour roncando. Todo el dramatis personae en una buhardilla de París las tardes de domingo tumbados leyendo y escuchando discos.
“Al final de un cuarteto de Haydn La Maga se había quedado dormida” y entonces Oliveira, para no despertarla, cito de memoria, en lugar de levantarse a apagar correctamente el tocadiscos, jaló el cordón del enchufe y el disco siguió girando y el sonido desapareció de las bocinas y se quedó chirriando cada vez más lento, pesado y lento, en la púa sobre las estrías del disco, como una locomotora que desinfla su sonido poco a poco, inexorablemente, porque no hay locomotora ni amor que frenen súbito.
“–Música, melancólico alimento para los que vivimos de amor –había citado por cuarta vez Traveler, templando la guitarra antes de proferir el tango Cotorrita de la suerte.”
Los capítulos alternos, las Morellianas. Una de mis favoritas: “Morelli había pensado una lista de acknowledgments que nunca llegó a incorporar a su obra publicada. Dejó varios nombres: Jelly Roll Morton, Robert Musil, Dasetz Teitaro Suzuki, Raymond Roussel, Kurt Schwitters, Vietra da Silva, Akutagawa, Anton Webern, Greta Garbo, José Lezama Lima, Buñuel, Louis Armstrong, Borges, Michaux, Dino Buzzati, Max Ernst, Pevsner, Gilgamesch (?, sic), Garcilaso, Arcimboldo, René Clair, Piero di Cosimo, Wallace Stevens, Izak Dinesen. Los nombres de Rimbaud, Picasso, Chaplin, Alban Berg y otros habían sido tachados con un trazo muy fino, como si fueran demasiado obvios para citarlos. Pero todos debían serlo, al fin y al cabo, porque Morelli no se decidió a incluir la lista en ninguno de los volúmenes.”
Típico juego de ironía cortazariano. Lo cierto es que cada cita, cada nombre, cada referencia, era una consulta obligada a la Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras y a la Biblioteca Central de la UNAM, con mi ejemplar de Rayuela bajo el brazo y entonces la lectura se volvía polifónica porque, además de leer los libros que los personajes de Rayuela leían, nos poníamos a escuchar, en el departamento que compartíamos como estudiantes, los discos de jazz que también Cortázar recomendaba en Rayuela y esa es una de las razones fundacionales del Disquero: el placer de compartir.
Porque, si algo nos hace felices, es leer un libro y escuchar un disco que nos hace feliz e inmediatamente compartirlo con los demás, para ver felices a quienes queremos y, aún mejor, a quienes ni siquiera conocemos. Pero los lectores son como la máxima de La Maga y Oliveira: “Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos”. ¿Encontraría a la Maga?





