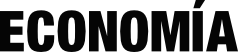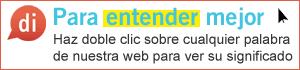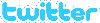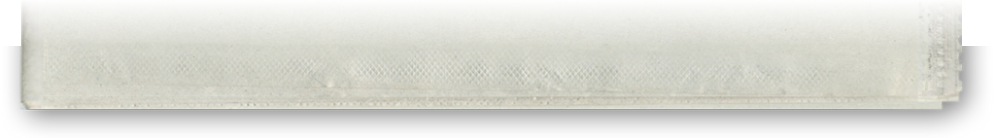esde la Revolución Industrial, el mundo giró en torno a un centro. Inglaterra inauguró la era del carbón, el acero y la máquina de vapor; su imperio fue el laboratorio del capitalismo moderno. Las guerras del siglo XX agotaron esa hegemonía y transfirieron el poder a Estados Unidos, que salió de la Segunda Guerra Mundial con la mitad de la producción industrial global y un privilegio sin precedente: emitir la moneda que el resto del mundo debía aceptar.
Ese “privilegio exorbitante”, como lo llamó De Gaulle, permitió a Washington financiar su expansión con deuda. Bretton Woods hizo del dólar el eje de la economía mundial, y cuando en 1971 Nixon rompió con el oro, el sistema no colapsó: se consolidó. Desde entonces, buena parte del planeta trabajó, ahorró y comerció en dólares, financiando déficits y guerras del país que los imprimía.
La guerra fría fue el marco institucional de ese poder. Mientras el planeta se dividía entre capitalismo y socialismo, Estados Unidos usó su superioridad industrial y militar para construir alianzas y mercados bajo su órbita. La caída de la URSS en 1991 pareció confirmar la supremacía definitiva del modelo estadunidense. Pero el mundo unipolar que nació entonces expresó menos fortaleza propia que agotamiento de competidores.
El giro neoliberal, impulsado por Reagan y Thatcher, reestructuró el capitalismo: el capital financiero desplazó al industrial; la rentabilidad trimestral sustituyó la inversión a largo plazo, y la producción intensiva en mano de obra se trasladó a países con salarios bajos y regulaciones débiles, primero México y el sudeste asiático, luego China. Tras su ingreso a la OMC en 2001, China absorbió tecnología, conocimiento y capital bajo un diseño de Estado: planificación, inversión pública, control tecnológico y disciplina industrial. A diferencia de otros países en desarrollo, obligó al capital extranjero a asociarse con el nacional, asegurando transferencia tecnológica y aprendizaje productivo. El resultado es conocido: la manufactura china superó ampliamente a la estadunidense y, en sectores como la construcción naval, pasó de una presencia marginal a casi la mitad de la producción mundial. En una generación, Asia –y en particular China– desplazó el eje de la economía real.
La desindustrialización tuvo consecuencias estratégicas. Una potencia que externaliza su manufactura erosiona también su capacidad bélica. La industria militar estadunidense enfrenta sobrecostos, retrasos y dificultades para reponer inventarios, y en varias fronteras tecnológicas –semiconductores, robótica, IA, telecomunicaciones, energías renovables– su ventaja se acorta. Rusia compite en misiles hipersónicos y defensa antiaérea; China escala en inteligencia artificial y producción avanzada. La hegemonía que fue un hecho se ha vuelto una aspiración crecientemente difícil. Estamos en el ocaso del largo ciclo anglosajón y en el ascenso de un nuevo equilibrio, con Asia como eje económico, tecnológico y político.
Pese a ello, Washington actúa como si el tablero no hubiese cambiado. Amenaza a rivales, sanciona a aliados e impone aranceles con lógicas de guerra fría. Pero cada sanción acelera la construcción de circuitos financieros y comerciales alternativos. El grupo BRICS –ya mayor que el G-7 en PIB por paridad de poder de compra– amplía pagos en monedas locales y reduce su dependencia del dólar. Convertir la divisa en arma política termina por erosionar el propio sistema que la sostiene.
A lo externo se suma lo interno. Estados Unidos es hoy una sociedad más desigual y fragmentada. Uno por ciento de la población concentra una porción desproporcionada de la riqueza, la clase media se reduce, el empleo industrial bien pagado se desvanece y la movilidad social que alguna vez definió su relato nacional se debilita. En lo político, la democracia muestra desgaste estructural: campañas capturadas por dinero corporativo, polarización partidista y un Senado envejecido que bloquea reformas. El cascarón institucional parece sólido, pero su capacidad de adaptación a las transformaciones del siglo XXI es cada vez menor.
La paradoja es que esa debilidad interna convive con una deuda externa colosal. Para mediados de 2025, la deuda externa bruta de Estados Unidos supera 28.6 billones de dólares, equivalentes a 94 por ciento de su PIB, mientras la deuda pública total –interna y externa– ronda 38 billones. Es un imperio que ya no se financia con su productividad, sino con su crédito: un país que vive del ahorro global y cuyo poder depende de que el mundo siga confiando en el dólar, aunque cada vez más actores comiencen a buscar alternativas.
A ello se suma el costo de mantener más de 750 bases militares en más de 80 países, un aparato desplegado para sostener un orden que se resquebraja. Cada base es un recordatorio de una hegemonía sostenida por la fuerza más que por la legitimidad. Estados Unidos ya no puede con el peso de su propio dispositivo imperial: gasta más en defensa que las siguientes 10 potencias combinadas, abusa de su poder sobre aliados y adversarios por igual, y usa las sanciones como sustituto de la diplomacia. Pero ese exceso de dominio ha comenzado a volverse en su contra. Ya no tiene capacidad de abrir nuevos frentes: está atado militarmente en Taiwán, Ucrania, Irán y otras regiones en tensión, y aun así insinúa intervenir en Venezuela, una aventura que no podría sostener sin desbordar sus límites económicos y estratégicos. Cada semana acumula conflictos que exceden su fuerza real, como si el poder se hubiera convertido en una inercia imposible de detener.
Esa desconexión entre poder real y narrativa moral es lo que el profesor John Mearsheimer, de la Universidad de Chicago, describió con sarcasmo cuando se refirió al supuesto encuentro entre Sergey Lavrov y Marco Rubio en Alaska: “es como un enfrentamiento entre Bambi y Godzilla”. Y añadió que ese “Bambi” –en alusión al senador de Florida– está provocando un desastre en Venezuela sólo por una fijación electoral, para satisfacer a los expatriados cubanos y venezolanos de su estado. La frase, más allá de su ironía, sintetiza la decadencia estratégica estadunidense: la política exterior subordinada a los cálculos internos, la diplomacia es remplazada por gestos mediáticos y la pérdida de sentido de realidad en la superpotencia que alguna vez dictó el orden mundial.
La combinación de endeudamiento crónico, exceso militar, desigualdad y parálisis política configura un deterioro sostenido. No se trata de un colapso repentino, sino de un proceso acumulativo. El país que simbolizó la modernidad enfrenta límites que su poder financiero y militar ya no logra ocultar. Estamos presenciando el final de la hegemonía anglosajona y el tránsito hacia un mundo plural, donde la fuerza se mide no por la moral que se predica, sino por la capacidad de producir, innovar y sostener un orden propio.