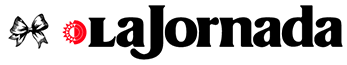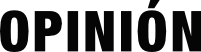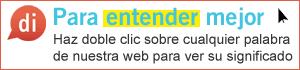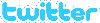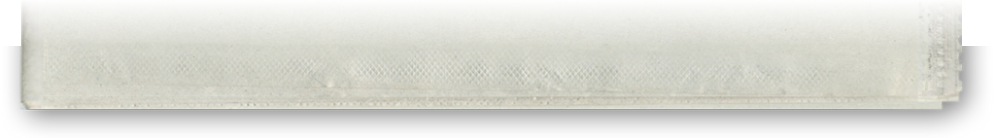a muerte del papa Francisco pone en suspenso el proceso de renovación y apertura más significativo en la Iglesia católica desde el malogrado Concilio Vaticano II impulsado por Juan XXIII, cancelado por Pablo VI y completamente revertido por Juan Pablo II, el pontífice del dinero y de los poderosos, quien se empeñó en convertir a la Iglesia en el aliado más útil del imperialismo estadunidense y en impedir a toda costa la entrada del catolicismo en la modernidad.
La labor de Francisco fue más notoria, si cabe, por haber tenido lugar después del largo periodo de oscuridad de Wojtyla y Benedicto XVI: el Vaticano pasó de ser la correa de transmisión del poder a ser un verdadero puente para el entendimiento entre las naciones y entre los pueblos fracturados.
Dos cualidades marcaron el pontificado de Jorge Mario Bergoglio: la sincera disposición a escuchar y la humildad de reconocer los errores. Aunque la Iglesia sigue muy lejos de reparar sus agravios históricos contra las mujeres, la comunidad de la diversidad sexual, los pueblos indígenas evangelizados de manera forzosa y esclavizados bajo el signo de la cruz y otros grupos históricamente marginados, es innegable que propició cambios que a principios de este siglo parecían impensables.
Francisco no recetó resignación a los pobres, sino que recordó a los ricos que la explotación es incompatible con el mensaje cristiano. No dijo a las mujeres que se mantuvieran sumisas; denunció en cambio la violencia de género como un mal intolerable; no facilitó el colonialismo, sino que alzó la voz por la comunidad más agraviada de nuestros tiempos, el pueblo palestino.
Sus reiteradas y públicas disculpas a los nativos americanos permanecen como una lección de ética a los reyezuelos que se niegan a pedir perdón por el mayor genocidio de la historia. Por ello, tiene razón el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, cuando lo llama el Papa de todos, pero sobre todo de los excluidos, de los más pobres, de los agraviados, de los inmigrantes, de los sin voz, de las víctimas del hambre y del abandono
.
Si no avanzó más fue porque se lo impidió el peso de una institución atrozmente reaccionaria, regresiva y anquilosada en las peores tradiciones. Se dice que Benedicto XVI, el primer Papa en renunciar en seis siglos, se bajó del trono de San Pedro porque se reconoció carente de las energías necesarias para limpiar la podredumbre financiera y moral que tejió su antecesor, el Papa polaco. Francisco prosiguió con el aseo material y espiritual de Roma hasta el final, pero su determinación le pasó factura en forma de mermas a su salud por el permanente enfrentamiento con miembros de la Iglesia y de las congregaciones religiosas que no sólo se negaron en redondo a revisar dogmas cavernarios y carentes de sustento en el Evangelio, sino que pretendieron incluso continuar la protección a la mayor lacra del catolicismo contemporáneo: los clérigos pedófilos que destrozaron las vidas de decenas de miles de personas.
Incomodó a los jerarcas católicos reducidos a meros burócratas, recordándoles que la razón de ser de todos los clérigos, desde el más humilde párroco hasta el mismo pontífice, radica en la misión pastoral, es decir, en llevar al mundo las enseñanzas de Cristo. Esta obviedad contrarió a obispos y cardenales que dedicaban –y dedican– más tiempo a jugar golf que a predicar la buena nueva
sobre la que se sustenta la fe católica; que pasan más tiempo entre millonarios que entre los oprimidos de quienes Jesús se proclamó libertador. Sin importar la fe que se practique, o que no se practique ninguna, debe reconocerse en la prédica de Francisco un intento de devolver la espiritualidad a una institución carcomida de frivolidad.
Hoy, cuando los cardenales sostengan su primera reunión para debatir sobre la identidad del nuevo Papa, lo harán con una disyuntiva ineludible frente a sí: mantener una Iglesia donde entra la luz, o devolverla a las catacumbas en que la hundieron Wojtyla y Ratzinger.