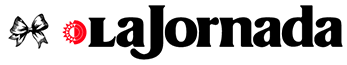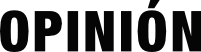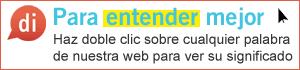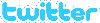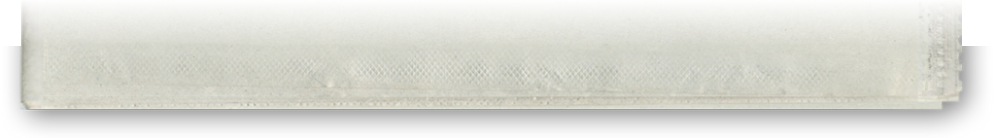l logotipo de Hecho en México
fue diseñado por Omar Arroyo Arriaga unos años antes de que fuera utilizado por la Secretaría de Comercio en 1978. Arroyo había sido uno de los primeros estudiantes de la escuela de diseño de la Universidad Iberoamericana dirigida por el escultor Mathias Goeritz, el pintor Manuel Felguérez, la fotógrafa Kati Horna, el ceramista Jorge Wilmont y el tapicero Pedro Preux. En 1965 Arroyo había diseñado un arado mecánico para adaptarlo a una bomba de riego, de acuerdo con la atención que la Bauhaus –de donde provenía Kati Horna– le daba al arte en la vida cotidiana. Entre 1966 y 1971, Arroyo residió en Chicago para estudiar diseño en el Instituto Tecnológico, en lo que quedó de la Nueva Bauhaus fundada por László Moholy-Nagy al salir huyendo de los nazis, y en Ulm, Alemania, en el Instituto de Planificación del Ambiente. Esta última se cerró en 1968 y se quiso comparar su lenta agonía con el cierre de la Bauhaus de 1933 por la Gestapo, pero en este caso, aunque la derecha acusaba a la escuela de ser comunista
, la falta de financiamiento fue la que decidió todo: desde su reapertura hasta su desaparición en 1971 para que los alumnos no se quedaran sin diplomas hasta la reorganización en proyectos, en vez de semestres, por la falta de maestros.
Omar Arroyo Arriaga regresó a México en 1971 y fue contratado por el centro de diseño del Instituto Mexicano de Comercio Exterior, con Luis Echeverría. Ahí diseñó el logo que acompañaría a las mercancías de origen mexicano: la cabeza de un águila con una corona de plumas en el cuello. Pero esa águila que se inspiró en los sellos prehispánicos y que está basada en su representación en el Códice Borgia, señala una historia, como casi todo lo mexicano, entre opresión y emancipación.
En Dos águilas y un sol, Miguel Ángel González Block hace la historia de la guerra entre estas dos águilas: la originaria, que es una Iztaccuauhtli, también llamada Caracara, y la imposición del águila real romana, que pasó a los Habsburgo de Europa y que encabezó la invasión al continente americano. La originaria representa la cosmovisión solar de los pueblos; de hecho, en la del Códice Borgia está atenazando con una de sus patas a la Vía Láctea. Es el águila que le lleva las ofrendas de los humanos al Sol y que funciona como mediador entre el cielo y la tierra, entre los bienes terrenales y los estelares. Por su parte, el águila imperial europea representa al monarca que lo ve todo desde las alturas. Entre ambas aves se da una guerra simbólica para definir la nacionalidad mexicana, entre su origen sideral y su sometimiento a los monarcas europeos. Ya como símbolo de la nación, es una creación artística tanto como política: Morelos la había hecho el símbolo nacional en 1812, sin la serpiente; Carranza en 1916 la puso de perfil y mirando a la izquierda y la mandó imprimir en la carátula de la Constitución de 1917. La que vemos hoy es una combinación entre la que mandaron diseñar Díaz Ordaz y, luego, Echeverría dentro de un círculo estilizado.
Cuando me enteré que el águila que hoy vemos en la bandera es un ave imaginaria que realmente no corresponde ni a la originaria ni a la invasora, recordé haberme quedado pensativo ante un grabado en una exposición en el Museo Nacional de Arte hacia finales de 1994. En la ilustración se veía a un rey sobre el nopal, en vez del águila. Años más tarde, me topé con el texto de Jaime Cuadriello que acompañó a la exhibición de jeroglíficos nacionales, y descubrí que el monarca espinándose los pies en un tunar era Carlos II, el último Habsburgo en España. A él lo llamaron El Hechizado porque era lento y torpe tanto de cuerpo como de mente y parecía siempre andar estupefacto. Pero acá, Antonio de Castro lo dibujó en 1701 en lugar del águila sobre el nopal. Al leer el catálogo de la muestra entendí que todas estas representaciones tenían como propósito político dejar claro –todavía en el siglo XVIII– que los españoles habían sustituido en el gobierno a los gobernantes originarios. Para ello se valían de la lucha entre las dos águilas: la imperial aparece en varios grabados quitándole su nido con polluelos a la Iztaccuauhtli. Cuadriello deja varios versos que acompañan a los grabados. Uno, que fue escrito en homenaje a Felipe IV, antecesor del débil Carlos, dice: El águila real expele victoriosa del nido a la bastarda. Mas, piadosa, a los polluelos que deja, los alimenta y adoptados como hijos los fomenta; de este modo también los reyes españoles con los indios, polluelos mexicanos, piadosos y clemente siempre fueron
. Se trataba de explicarle a los mexicanos sobrevivientes de la guerra y la esclavitud que su madre-águila originaria había huido del nido y que la imperial los había cuidado. A la primera la llamaban bastarda
, es decir, ilegítima o falsa porque no profesaba la verdadera religión
. Obedecerla era obedecerle también a su designado en la tierra, el rey de España. Religión y sumisión política siempre fueron de la mano. Desde la Conquista esta idea, atribuida a Aristóteles, de que el águila escogía sólo a sus hijos obedientes se hizo un símbolo político. Sólo así se entiende que un cruel y sanguinario conquistador como Hernando de Soto escribiera: Al sol que apunta al salir saca el águila a sus hijos/ a ver si con ojos fijos/puede su luz resistir./Luego, a la que la ha resistido/ por hijo suyo conoce/mas al otro desconoce/y le arroja de su nido
. Mirar al sol de frente es, por supuesto, obedecer al rey de España.
Ahora que se vuelve a poner en el ojo público el Hecho en México
, con el diseño de la cabeza del águila, cabe recordarnos que la nuestra es, además de simple mercadotecnia, un símbolo nacional de profundidad histórica que evoca nuestras guerras contra la opresión extranjera. Los que apoyan la guerra comercial y acaso militar de Donald Trump contra nuestra patria, son como esos polluelos temerosos de que los deje su madre adoptiva, sea España o Estados Unidos. Y habría que recordar que uno de ellos, Felipe Calderón, el presidente bastardo, fue el que cambió la dirección de la cabeza del águila en el logotipo de Arroyo para que mirara a la derecha.